CUENTOS COSTUMBRISTAS DE LA REGIÓN CARIBE(CÓRDOBA)
3 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2 
 CUENTOS COSTUMBRISTAS DE LA REGIÓN CARIBE(CÓRDOBA)
CUENTOS COSTUMBRISTAS DE LA REGIÓN CARIBE(CÓRDOBA)
VARIOS CUENTOS DE ESCRITORES COSTEÑOS, ENTRE ELLOS DAVID SANCHEZ JULIAO, GABRIEL GARCIA MARQUEZ, ETC....EN PAGINAS SUBSIGUIENTES......
Como un Homenaje al cumplirse, casi un mes de su muerte, a este gran hombre de corazón blando, de ancestros Judíos, que hacía latir y enorgullecer a los cordobeses de lo propio, de lo que parece común y que sólo él pudo hacerlo trascender...un profeta de historias del Sinú, que vivirá con sus relatos en nuestra mente y corazones por siempre; DAVID SANCHEZ JULIAO, ESCRITOR CORDOBÉS, (q.d.e.p.)
Entre sus obras más importantes están: El pachanga, El flecha, El flecha II el retorno (2006), Abraham al humor, Fosforito, Historias de Racamandaca y Dulce Veneno Moreno, entre otras. Traducidas a varios idiomas y ganadoras de varios premios literarios, las obras de Sanchez Juliao son un esbozo de la cultura popular de la costa norte colombiana con un enfoque particular en la región cordobesa.
http://www.4shared.com/file/105399604/64ca7c0a/El_Flecha.html
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/2583307/Audiolibro-_Equot;El-Pachanga_Equot;-David-Sanchez-Juliao.html
Nota: En estos enlaces puedes escuchar estos magníficos cuentos......en la próxima semana, publicare otras historias de su autoría.
Cada tema sera incluido a continuación de esta página....asi que sigue hacia abajo....
PD...ESTA SECCIÓN NACIÓ CON EL FIRME PROPOSITO DE ENALTECER Y DIFUNDIR NUESTRA CULTURA COSTEÑA, A TRAVÉS DE CUENTOS Y ANECDOTAS COSTUMBRISTAS....ETC...
Como un Homenaje al cumplirse, casi un mes de su muerte, a este gran hombre de corazón blando, de ancestros Judíos, que hacía latir y enorgullecer a los cordobeses de lo propio, de lo que parece común y que sólo él pudo hacerlo trascender...un profeta de historias del Sinú, que vivirá con sus relatos en nuestra mente y corazones por siempre; DAVID SANCHEZ JULIAO, ESCRITOR CORDOBÉS, (q.d.e.p.)
Entre sus obras más importantes están: El pachanga, El flecha, El flecha II el retorno (2006), Abraham al humor, Fosforito, Historias de Racamandaca y Dulce Veneno Moreno, entre otras. Traducidas a varios idiomas y ganadoras de varios premios literarios, las obras de Sanchez Juliao son un esbozo de la cultura popular de la costa norte colombiana con un enfoque particular en la región cordobesa.
http://www.4shared.com/file/105399604/64ca7c0a/El_Flecha.html
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/2583307/Audiolibro-_Equot;El-Pachanga_Equot;-David-Sanchez-Juliao.html
Nota: En estos enlaces puedes escuchar estos magníficos cuentos......en la próxima semana, publicare otras historias de su autoría.
Cada tema sera incluido a continuación de esta página....asi que sigue hacia abajo....
PD...ESTA SECCIÓN NACIÓ CON EL FIRME PROPOSITO DE ENALTECER Y DIFUNDIR NUESTRA CULTURA COSTEÑA, A TRAVÉS DE CUENTOS Y ANECDOTAS COSTUMBRISTAS....ETC...
Última edición por Cordoba el Miér 14 Mar - 18:57, editado 4 veces
 CUENTOS COSTUMBRISTAS DE LA REGIÓN CARIBE(CORDOBA) PARTE 2
CUENTOS COSTUMBRISTAS DE LA REGIÓN CARIBE(CORDOBA) PARTE 2
DOS CUENTOS Y UN DICCIONARIO QUE RECOPILA TODOS LOS TÉRMINOS COSTEÑOS PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN:
EL TELEGRAMA
De David Sánchez Juliao
**EN EL SIGUIENTE ENLACE SE ENCUENTRA EL ABECEDARIO CON LOS DIFERENTES TERMINOS**
http://varielandia.wikispaces.com/Diccionario+coste%C3%B1o
EL PARGO ROJO
Autor: David Sánchez Juliao
HUMOR
DON FEDERICO SANTODOMINGO
David Sánchez Juliao
En cierta ocasión, el sociologo Abel Avila Guzmán me envió a Bogotá un libro con un amigo común que viajaba, llamado Federico Santodomingo Zárate, otro poeta. Mi secretaria en Bogotá le comunicó que yo me encontraba en una reunión de producción en las oficinas de Caracol Televisión. Hacía apenas pocos meses, el Grupo Santodomingo había comprado la mayoría de acciones de esa empresa; de modo que cuando quise hacer seguir a Federico a la Sala de Juntas para recibir personalmente el libro que me enviaba Abel, ya el poeta Santodomingo se encontraba instalado en la sala privada de recibo en el despacho de la presidencia, atendido por tres hermosas secretarias bogotanas que le ofrecían café, pastelillos y rebanadas de mango interiorano en platillos de porcelana, y le extendían, para que trinchara, un picaviandas de plata. El presidente de la compañía no se encontraba en su despacho, pero cuando la secretaria escuchó aquel apellido, Santodomingo, armó el alboroto y corrieron la mucama, los encargados de seguridad, la señora de los tintos y el muchacho de los mangos.
Claro que a todos extrañó la pinta del excéntrico millonario: pantalón azul desteñido, sandalias con calcetines, una chaqueta de cuero raído, el cabello alborotado como nido de oropéndola, y lo que más denunciaba su exótica bohemia: una mochila arawaka repleta de papeles, lápices y libros. “Es poeta, ¡cómo les parece, ala!”, murmuraban las secretarias en el claroscuro de los pasillos, y agregaban: “Tiene pinta de indigente”.
Para no hacer largo el cuento, como dicen los narradores orales, recibí el libro de manos de Federico y lo invité a que atravesáramos los pasillos de la empresa hasta la salida, en un medio-abrazo que me dio la oportunidad de presumir ante los bogotanos el hecho de que el autor de Gallito Ramírez --en furor por esos días-- era amigo íntimo de un Santodomingo. Bajamos a tomar café capuchino en el bistró más cercano y a festejar el malentendido.
No es la primera vez que cosas como aquella suceden al poeta Santodomingo, quien a duras penas tenía para montar en buseta antes de que lo nombraran Jefe de Prensa en las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, cargo que ocupa en la actualidad. Si uno lo cuenta, difícilmente le creen que cuando el poeta va a viajar en avión, las encargadas de reservas en Avianca --empresa perteneciente al grupo económico Santodomingo --le asignan la silla 1-A de la Clase Ejecutiva, y que ya en el aeropuerto, el poeta es conducido a la Sala de Personajes, de modo que el excéntrico millonario no tenga que hacer cola para el embarque, como sí la hace el resto de los mortales. Es cosa frecuente que el poeta comparta la primera fila de Clase Ejecutiva de la aeronave con un presidente de compañía, un miembro de junta directiva, un ministro o uno de los tantos alcaldes de Barranquilla.
En cierta ocasión, habiendo volado juntos de Barranquilla a Bogotá, uno de esos alcaldes llevó al poeta en su B.M.W. al “Bar Chispas” del Hotel Tequendama y luego se ofreció a acompañarlo hasta el hotel en donde después se alojaría el extravagante magnate. Y no pudo sobreponerse a la sorpresa cuando el poeta ordenó al conductor: “A la pensión Gutiérrez, por favor”. ¡Excentricidades de los dueños del poder, hastiados de ser sibaritas!-- pensó el mandatario.
Este año, Alvaro Pupo Pupo, presidente de Cervecería Aguila, empresa también de los Santodomingo, por fin se agarró al poeta en la jugada. Resulta que por estos días de diciembre, la Cervecería, embotella una cerveza especial, llamada Aguila Imperial, y que es regalada en cajas de dos docenas a personalidades y a amigos de la empresa. Es una cerveza de la mejor calidad, con el justo porcentaje de alcohol y un excelso proceso de maduración, fabricada para finos paladares y gustos delicados. Aprovechando la ausencia del presidente de la compañía por los días de Navidad, Federico Santodomingo acostumbraba todos los años tomar el teléfono y llamar la atención de las secretarias: “ Señorita --decía con voz cascada--, dígale al presidente de la compañía que este año se ha olvidado de mí; no me ha llegado la Imperial. Habla Federico Santodomingo”. Y, sin consultar con el presidente, o con cualquier otro directivo, la secretaria enviaba tres cajas a Don Federico, antes de que alguien la regañara.
Pero este año, Abel Avila cometió el error de enviar a Alvaro Pupo Pupo, el presidente de Cervecería Aguila, el libro que su Editorial Antillas había publicado al poeta Federico Santodomingo. De modo que al escuchar el nombre, Pupo exclamó:
--Jépa: ¿Y este no es aquel poeta peludo ? ¡No envíe nada, señorita.
Y hasta ahí llegaron las glorias del exéntrico y ‘multimillonario’ poeta Don Federico Santodomingo, quien, viéndolo bien, sí forma parte de un grupo económico, sí: un grupo de poetas supremamente económicos, pues es muy poco el dinero que tienen para gastar. Amén.
EL TELEGRAMA
De David Sánchez Juliao
Con la persistencia que solo los colombianos tienen, un monteriano se enfrentaba aquella tarde a una entrevista más para intentar conseguir un empleo.
Llegando a la oficina que le indicaron, frente al entrevistador, esto fue lo que sucedió:
- ¿Cuál fue su último salario?
- Salario mínimo - responde El monteriano
- Pues me alegra informarle que si usted es contratado por nosotros, su salario será de USD$10.000 por mes.
- ¿Jura...?
- Por supuesto!. Y dígame, ¿qué carro tiene usted?
- La verdad es que yo tengo un carrito para vendé raspao' en la calle, y una carretilla pá transportar escombros...
- Entonces, sepa que si usted viene a trabajar con nosotros, inmediatamente, le daremos un BMW convertible último modelo, y un Audi A6 para uso de su esposa, ambos cero kilómetros.
- ¿Jura...?
- Sí señor!. ¿Usted viaja con frecuencia al exterior?
- Bueno compa,... lo más lejos que yo viajé, fue a Moñito, a visitar unos parientes.
- Pues si usted trabaja aquí, viajará por lo menos 10 veces por año, con agendas entre Paris, Londres, Roma, Mónaco, New York, Moscú... entre otros países.
- ¿Jura...?
- Es como le digo, señor.... y le digo más: el empleo es casi suyo!. No puedo confirmarle 100% ahora, porque tengo que cumplir un requisito de informarle antes a mi Gerente, pero está casi garantizado!.
Si hasta mañana viernes, a las 12:00 de la noche, usted no ha recibido un telegrama de nuestra empresa cancelando todo el proceso, significa que puede venir a trabajar el lunes a las 8:00 de la mañana...!
El monteriano salió radiante de la oficina!. Ahora era sólo esperar hasta la medianoche del viernes, y rezar para que no apareciera ningún maldito telegrama.
Al día siguiente todo era optimismo... no podía haber existido un viernes más feliz que aquel. El monteriano reunió a toda la familia y les contó las buenas nuevas. Después convocó al barrio entero, y les informó que estaba comenzando un asado gigante, con música en vivo y ron pá todo el mundo, al cual estaban todos invitados.
Cuando eran las 5:00 de la tarde, ya se habían mamado varias cajas de cerveza y ron y muchos kilos de carne asada al carbón.
Conforme avanzaba el día, más personas llegaban y la alegría desbordaba.
A las 9:00 de la noche el barrio estaba extasiado y la fiesta hervía!.
La papayera tocaba sin parar en tarimas improvisadas, el pueblo bailaba y comía, mientras el ron rodaba sin cesar. A las 10:00 de la noche la mujer del monteriano empezó a preocuparse, pues le parecía que aquello ya era demasiada exageración... pero todo continuaba.
La vecina buenota, la apetecida del barrio, ya comenzaba a bailar descaradamente y a apretarse contra el monteriano, haciéndole descarados coqueteos.
La banda seguía tocando, el volumen aumentaba, la cerveza corría por litros, el ron ni se diga, el pueblo bailaba desaforado, la carne humeaba en las parrillas y era consumida en cantidades....
A las 11:00 de la noche el monteriano ya era el rey del barrio!.
Las cuentas de gastos, para divertir y para llenar la barriga del pueblo, a esas alturas ya sumaban cifras gigantes... pero todo sería por cuenta del primer salario!. La mujer del monteriano seguía medio afligida, medio preocupada, medio celosa, medio resignada, medio alegre, medio boba y medio asustada.
Once horas y cincuenta minutos... y doblando la esquina, al final de la calle, aparece un motociclista vuelto loco, entrando en la calle de la fiesta a toda velocidad y tocando insistentemente el pito de la moto.
Era el cartero...!!!
La fiesta paró en 1 segundo...
la banda se silenció al unísono...
el primo del monteriano se atragantó con un trozo de yuca...
un borracho eructó...
un perro comenzó a aullar...
Dios mio... !!!.... ¿Y ahora quien va a pagar la cuenta de esta fiesta?
'Pobrecito el corroncho...!!', era la frase que la multitud murmuraba, y se repetían unos a otros.
Tiraron unos baldes de agua encima de las parrillas de la carne, y hasta los carbones humeantes parecían llorar. Desconectaron los refrigeradores que contenía los barriles de cerveza. Los músicos se bajaron de la tarima.
La mujer del monteriano se desmayó cuando la moto del correo paró frente a su casa, y preguntó:
- ¿Señor Lawandio Barguil De la hoz?
- Si, sí... si se... si señor... soy... soy yo...
La multitud no resistió más. Un 'Oooohhhh' apesadumbrado se escuchó en todos los alrededores. Algunos comenzaron a recoger sus cosas para retirarse a sus casas. Mujeres lloraban abrazadas.
Los hombres se daban palmaditas de consuelo en los hombros, los unos a los otros. El mejor amigo del monteriano estrellaba repetidamente su cabeza contra la pared. La vecina buenota se componía la falda y se arreglaba el cabello.
- Telegrama para usted...!
El monteriano no lo podía creer. Agarró el telegrama con sus manos temblorosas y con los ojos llenos de lágrimas. Irguió la cabeza y miró con valentía y tristeza a toda la multitud que aguardaba expectante. Un silencio total se apoderó del barrio...
Respiró profundo y comenzó a abrir el telegrama. Sus manos temblaban y una lagrima se deslizó, cayendo sobre el pavimento.
Miró de nuevo a todos los que hacía unos minutos lo idolatraban; todo era consternación general. Logró sacar el telegrama del sobre, lo abrió y comenzó a leer. El pueblo aguardaba en silencio y se preguntaba: '¿Y ahora quien va a pagar toda esta cuenta?'
El monteriano comenzó a leer el telegrama. A medida que lo hacía, su rostro cambiaba de expresión y fue quedando muy, muy serio.
Terminó su lectura y se quedó abstraído, mirando hacia la nada.
Levantó de nuevo el papel y volvió a leerlo. Al final dejó caer los brazos, levantó lentamente la cabeza, sacó pecho y miró al pueblo que lo esperaba.
Entonces... una sonrisa comenzó a dibujarse lentamente en el rostro del monteriano!. En ese momento comenzó a saltar, a aullar de felicidad, brincando como un niño, abrazándose con los que estaban a su lado en la mayor demostración de felicidad ya vista, mientras gritaba eufórico:
- Menos mal Hijueputa.......Se murió mi mamá.................. .!!!!! HIJUEPUTA ............ Se murioooooó! NOJODA!!!!
Todo el pueblo brincó de alegría y continuaron festejando el nuevo empleo de Lawandio Barguil De la Hoz.
EL SABOR DE LAS FRUTAS AJENAS
Por Héctor Rafael Martínez Manotas
En la memoria de un niño hay hechos que son trascendentales, que permanecen como grandes recuerdos y no se borran jamás. En la mía quedaron clavados para siempre: La cara de la bruja que tuve por maestra en parvulario, que no se cansaba de pegarme una y otra vez con una vara de madera en las manos, para tratar de imponerme lo que ella creía era una buena educación; el primer televisor en blanco y negro que tuvimos en casa, con el que pude ver la serie de televisión “Bonanza”; la muerte de un Papa, que hasta ese día no sabía que existiera y por el que me hicieron rezar y llorar; y el asesinato de un presidente extranjero, que en esos momentos supuse que debía ser una persona muy importante, porque todo el mundo se lamentaba. Pero, por encima de todo aquello, nunca podré olvidar la ansiedad que me embargaba durante mi interminable espera por la llegada de las vacaciones.
Cuando al fin llegaban, me inundaba una gran alegría; el mundo, que entonces abarcaba tan sólo nuestra calle, de sol a sombra me pertenecía. Podía hacer prácticamente cualquier cosa y, lo más importante, verdaderamente me divertía. Fue durante esta época cuando conocí a Néstor, Alfredo, Elías, Roberto, Javier, Jorge, Pablo, Lucho, Ángel, Juan Carlos, Rafa, mis primeros y mejores amigos, aquellos que me querían simplemente porque sí. Y juntos descubrimos la mejor manera de crecer y de ser lo que somos hoy.
Nos poníamos de acuerdo para conducir y compartir la misma bicicleta, aprendimos a nadar y a jugar a fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol y muchos juegos más que inventábamos a diario. Construíamos ruidosas patinetas, hechas con tablas y palos de madera usada, que andaban con balineras viejas que conseguíamos en los talleres de automóviles; competíamos para ver quien hacía la cometa más preciosa y grande del barrio; con un palo de escoba recortado y las tapas metálicas de los envases de las gaseosas o cervezas, jugábamos “chequita” en mitad de la calle, en una especie de derivación del béisbol; y hacíamos campeonatos de minifútbol con una bola de trapo que, como era hecha con retazos de tela y medias viejas, sólo aguantaba como máximo dos partidos, a menos que llegara la policía y nos la confiscara, junto con las cuatro piedras que servían de porterías, por entorpecer el escaso tráfico de vehicular.
Sin falta, todos los domingos a las seis de la tarde, íbamos a cine para ver películas de vaqueros, y sufríamos en carne y hueso cuando el bueno, “el chacho de la película”, era vapuleado sin contemplación por los bandidos, y saltábamos de alegría de los asientos cuando éste se levantaba semimuerto y, sacando fuerzas de la nada, abatía uno a uno a todos los bandoleros, con un revólver al que no se le acababan nunca las balas.
De vez en cuando nos retábamos para ver quién hacía la mejor broma. En lo que a mí se refiere, como decía mi madre: -lo que se te ocurre a tí no se le ocurre a cualquiera-, y debía ser cierto porque, se me ocurría cada cosa, como aquella maldad que le hice a la negra palenquera que vendía bollos de mazorca; me acerqué sigilosamente por detrás de ella y le lancé a sus pies un Tote y, con el susto de la explosión, perdió el equilibrio y casi se le cae la palangana repleta de bollos que llevaba en la cabeza y, como a pesar de que lo intentó no pudo atraparme, me insultó, durante incontables minutos, gritándome todas las vulgaridades que podían existir, que además eran las primeras que escuchaba en la vida. Cuando por fin la palenquera se fue, todos en coro comenzamos a repetir las plebedades recién escuchadas y a insultarnos con éstas.
A medida que fuimos creciendo, nuestros padres nos daban permiso para ir un poco más allá de lo que daba su vista, obviamente dándonos todas las recomendaciones posibles, respecto al cuidado que debíamos tener, debido al peligro que entrañaba la abundancia de culebras venenosas de cascabel, coral y mapaná raboseco que había por los alrededores. Así, cuando no estábamos jugando, nos alejábamos un poco para explorar los montes cercanos y llevábamos a cabo expediciones que generalmente nos reportaban gratas sorpresas. Una vez, luego de caminar sin rumbo fijo y buscando como siempre el tesoro del pirata Morgan, hallamos una roca enorme y, al correrla entre todos, descubrimos que en cambio de un tesoro había simplemente un nido de alacranes que, al verse privados de su protección, levantaron su ponzoñosa cola e intentaron picarnos. Conocedores del peligro, nos alejamos por el primer camino que encontramos, al final del cual nos tropezamos con una inacabable pared blanca que tenía un gran portón de hierro que rompía su monotonía y en cuyo arco superior estaba escrito un nombre: “Valdejuli”. Aunque ya era muy tarde para nosotros y estaba anocheciendo, pudo más nuestra curiosidad, nos ingeniamos para poder subirnos a la paredilla, y contemplamos maravillados la casa más extraña y grande que habíamos visto jamás. Era una construcción inmensa y alargada, de dos plantas, recubierta totalmente de ladrillos rojos, con un tejado formado por tabletas de color gris oscuro y una chimenea que surcaba los cielos, y cantidades de ventanas a través de las que se podían observar millones de bombillos encendidos que, en medio de la penumbra, la hacían parecer un barco de río. Una nube de mosquitos nos atacó recordándonos lo tarde que era y volvimos exhaustos a casa con la incertidumbre y la intención de regresar lo más pronto posible.
Esa noche, mientras cenábamos, le insinué a mi padre que construyéramos una chimenea en casa, y me explicó que en Barranquilla no era necesaria y que, si tuviéramos una nos asaríamos con el calor. Al irme a la cama, me costó mucho dormirme. El descubrimiento que habíamos hecho me daba vueltas en la mente, había adquirido un gran significado para mí y supongo que para mis amigos también. A la mañana siguiente, una vez hube desayunado me fui a esperar a los muchachos debajo del árbol de acacia que había en la esquina de mi casa. Al rato, todos llegaron y nos dirigimos a conocer bien aquella casa y cuando a la luz del día vimos lo que realmente había detrás de la pared blanca, las vacaciones dejaron de ser las mismas. Los patios de nuestras casas eran relativamente grandes y estaban sembrados con toda clase de árboles de frutas tropicales, sin embargo, aquél era diferente, poseía un embrujo especial y parecía que nos llamara y nos dijera, vengan aquí, qué están esperando, miren todas las cosas ricas y sabrosas que tengo a su disposición.
En torno a Valdejuli, el propietario de la vivienda, como nunca lo habíamos visto, tejíamos innumerables historias: unos decían que era paralítico y por eso nunca lo veíamos y que en esos momentos debía estar observándonos a través de alguna ventana, desde su silla de ruedas; otros, que era un millonario holandés que vivía en la isla de Aruba y tenía la casa simplemente para venir a pasar una que otra temporada. En todo caso, fuera quien fuera Valdejuli, decidimos que eso no debía importarnos, y tomamos la decisión de saltarnos la pared blanca y hacer de su patio nuestro propio edén.
Prácticamente a diario nos reuníamos debajo del mismo árbol de acacia y, en grupos de cinco o seis, nos dirigíamos a aquel paraíso tropical, y tranquilamente y sin que nadie nos dijera nada, envueltos por el agradable sonido que producían los pitirres, azulejos, canarios, petirrojos, toches, guacharacas, cocineras, tierrelitas, papayeros y cientos de aves más de distintas y desconocidas especies, pasábamos un par de horas trepándonos en los árboles y saboreando los más exquisitos y jugosos mangos, guayabas, cocos y ciruelas que existían sobre la tierra.
A medida que realizábamos más incursiones a Valdejuli tomábamos más y más confianza, hasta que, una tarde, el sonido de los pájaros desapareció de improviso, produciéndose un silencio infernal que fue desgarrado por los destemplados ladridos de una descomunal bestia negra y, detrás de ésta, venía corriendo un gigantesco individuo de más de dos metros de estatura, blandiendo un machete mientras nos insultaba y nos lanzaba toda serie de improperios. Ese día, al huir dejamos abandonadas en el suelo las frutas que habíamos recolectado y empezó un ritual que duraría, no sólo el resto de esas vacaciones, sino algunos años más. A partir de entonces, cada vez que íbamos a Valdejuli instalábamos un vigía para evitar sorpresas desagradables, y cuando veía a lo lejos aquel animal salvaje, nos alertaba, inmediatamente recogíamos todo y salíamos corriendo como almas que lleva el diablo.
El patio de la casa de Valdejuli era aparentemente el secreto mejor guardado, al punto de que ni siquiera a nuestros propios padres les habíamos comentado acerca de su existencia. Rompiendo tan sagrada regla, Néstor trajo una vez a su primo Aníbal para que pasase la tarde con nosotros. Elías se molestó por la revelación de nuestro gran secreto, pero comprendió que no podía hacer nada más, y al ver a aquel muchacho vestido como si estuviera listo para ir a la misa del domingo, irónicamente le dijo que lo mejor que podía hacer era quedarse de vigía. Aníbal no accedió. El iba a entrar porque por nada en el mundo se iba a perder semejante diversión. Se arremangó un poco los pantalones, se quitó medias y zapatos y se saltó la pared. La tarde transcurrió como siempre hasta que Javier, que hacía esa tarde de vigía, nos avisó del peligro y, al huir despavoridos, los zapatos de charol de Aníbal se quedaron puestos encima de la pared. Brillaban tanto bajo el hermoso sol de aquella tarde decembrina, que parecían como nuevos, como si hubieran sido recién sacados de su caja. El jardinero, que además hacía de guardián, se acercó velozmente a la paredilla y los tomó en sus manos, y al verlo descalzo, con una desfachatez propia de los que llevan la maldad en la sangre, lo miró y tranquilamente le dijo: -si los quieres ven y quítaselos a Blacky-, como se llamaba el perrazo que siempre lo acompañaba. Alfredo lleno de furia gritó: -¡No más, ya está bueno de maricadas!-, y cogiendo entre sus manos un mango bien verde y duro se lo lanzó con todas sus fuerzas. Fue como un grito de rebeldía a una situación que había estado repitiéndose durante mucho tiempo. Al instante, los demás comprendimos que debíamos hacer lo mismo y le arrojamos todos los mangos y guayabas verdes que teníamos a mano. Nuestro contraataque fue tan contundente que aunque no pudimos recuperar los zapatos, por primera vez hicimos retroceder a aquel desgraciado y a su perro asesino.
A partir de entonces, ya no huíamos del todo. Y cada vez que los veíamos venir, rápidamente nos saltábamos la paredilla y los bombardeábamos a mango y a guayaba verde. Nos volvimos tan descarados que, cuando el perro y su maligno acompañante se iban, continuábamos la faena. A veces, llenábamos tantas bolsas de fruta que casi no podíamos con ellas. Néstor, que era un poco alocado, un día en el camino de regreso a casa, por hacer de chistoso comenzó a gritar: -“mango, mango, vendo mango”-, y antes de que nos diéramos cuenta, se detuvo enfrente de nosotros un Toyota blanco y sus ocupantes le compraron una docena; enseguida todos empezamos a corear: “mango, mango”. Esa tarde, iniciamos un negocio de venta que pronto extenderíamos a otros productos: guayabas, ciruelas, cocos, y limones; envases vacíos de gaseosas; discos viejos; y, por supuesto, los libros del año escolar que acababa de terminar.
Para que rompiéramos la rutina, algunas veces la familia de Néstor nos invitaba a pasar la tarde en una casa que tenían a la orilla del mar. Allí también había unos frondosos árboles frutales y, traspasando una verja se llegaba directamente a la playa. Así que, cuando íbamos nos dábamos un agradable baño de mar y, además, comíamos mangos maduros hasta hartarnos. Una tarde, se divertían Néstor y Javier, meciéndose fuertemente en una hamaca atada en uno de sus extremos al grueso tronco de un árbol de mango y por el otro a una columna que servía al mismo tiempo de poste de la luz, y que estaba enterrada allí desde tiempos inmemoriales. Debido a la humedad producida por las torrenciales lluvias de los últimos días y con el ajetreo y el peso de ambos, la columna cedió y cayó encima de los dos y le aplastó la cabeza a Néstor, que murió instantáneamente. Javier falleció horas después a causa de las heridas internas producidas por el impacto. Era el día 28 de diciembre, día de los inocentes. Cuando llegué a mi casa y le conté a mi madre lo sucedido, no me creyó y me reprendió fuertemente por hacer bromas pesadas. Ella comprendió que lo que decía era cierto al ver mis lágrimas, producto de la impotencia de quien trata de decir algo de esa magnitud y en un día como ese no es creído por nadie.
Aquella tarde, que quedó grabada para siempre en nuestra memoria, dejamos atrás los restos de la niñez y la vida nos cambió para siempre. Nunca más volvimos a cine para ver películas de vaquero, ni hacíamos bromas pesadas, ni regresamos a la casa junto al mar, ni mucho menos se nos antojaba saltarnos la pared del patio de Valdejuli.
Ahora la casa de Valdejuli no se veía tan lejos, la ciudad poco a poco la había absorbido, y en el frente de la inmensa pared blanca había una nueva calle recién pavimentada y a su alrededor estaban siendo construidas decenas de casas. El jardinero, que realmente medía un poco más de un metro con setenta de estatura, tenía un nombre, “Zabala”, y se hizo amigo nuestro. Sólo entonces comprendimos que Zabala, al igual que nosotros, aguardaba con ansiedad la llegada de las vacaciones. Éramos su única distracción en la inmensa soledad que le producía aquella casa vacía con sus tres manzanas por patio. Nos contó que Valdejuli era en realidad el nombre de la región de la que provenía el millonario catalán dueño de la vivienda, que había llegado a la ciudad huyendo de la guerra civil española, que tenía un único hijo que se había quedado paralítico hacía algo más de diez años en un accidente y que, desde entonces, se habían marchado y habían recorrido el mundo consultando a los mejores médicos y brujos para ver si encontraban una cura milagrosa; nos invitó a conocer la mansión, todo estaba impecable y reluciente, esperando a unos dueños que no regresarían jamás, paseamos por sus hermosos jardines, recorrimos un pequeño campo de golf en donde hacía siglos que no jugaba nadie, y puso a nuestra disposición todos los mangos, guayabas, cocos y ciruelas que quisiéramos, pero ya no sabían a lo mismo, habían perdido el sabor y el encanto que nos producía el temor de ser atrapados mientras las cogíamos.
Al año siguiente, mientras me dirigía a recibir mis primeras clases de guitarra, vi a Zabala y a Blacky persiguiendo y asustando a otros niños que, como mis amigos y yo, se divertían cogiendo y disfrutando del exquisito sabor de las frutas ajenas.
DICCIONARIO CON TERMINOS COSTEÑOS
El idioma español es una lengua flexible, de manera que diariamente se le incorporan cientos de palabras. No obstante, en cada región de habla castellana se usan términos que tan sólo los lugareños conocen su significado. Eso es exactamente lo que ocurre con los casi diez millones de nativos de la Costa Caribe, llamados costeños, que tienen una manera de hablar y un lenguaje que tan sólo es entendido por ellos mismos.
La presente recopilación no pretende emular el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero intentará aclarar el significado de muchas palabras de uso común entre los costeños. Sobre todo, que puede servirle de mucha ayuda a aquellos que leen algún libro del mejor escritor de habla española, Gabriel García Márquez, o que visitan la costa, y quedan en el aire cuando se les habla.
Si queda faltándo alguna palabra, no está demás decir que por favor sea agregada
Llegando a la oficina que le indicaron, frente al entrevistador, esto fue lo que sucedió:
- ¿Cuál fue su último salario?
- Salario mínimo - responde El monteriano
- Pues me alegra informarle que si usted es contratado por nosotros, su salario será de USD$10.000 por mes.
- ¿Jura...?
- Por supuesto!. Y dígame, ¿qué carro tiene usted?
- La verdad es que yo tengo un carrito para vendé raspao' en la calle, y una carretilla pá transportar escombros...
- Entonces, sepa que si usted viene a trabajar con nosotros, inmediatamente, le daremos un BMW convertible último modelo, y un Audi A6 para uso de su esposa, ambos cero kilómetros.
- ¿Jura...?
- Sí señor!. ¿Usted viaja con frecuencia al exterior?
- Bueno compa,... lo más lejos que yo viajé, fue a Moñito, a visitar unos parientes.
- Pues si usted trabaja aquí, viajará por lo menos 10 veces por año, con agendas entre Paris, Londres, Roma, Mónaco, New York, Moscú... entre otros países.
- ¿Jura...?
- Es como le digo, señor.... y le digo más: el empleo es casi suyo!. No puedo confirmarle 100% ahora, porque tengo que cumplir un requisito de informarle antes a mi Gerente, pero está casi garantizado!.
Si hasta mañana viernes, a las 12:00 de la noche, usted no ha recibido un telegrama de nuestra empresa cancelando todo el proceso, significa que puede venir a trabajar el lunes a las 8:00 de la mañana...!
El monteriano salió radiante de la oficina!. Ahora era sólo esperar hasta la medianoche del viernes, y rezar para que no apareciera ningún maldito telegrama.
Al día siguiente todo era optimismo... no podía haber existido un viernes más feliz que aquel. El monteriano reunió a toda la familia y les contó las buenas nuevas. Después convocó al barrio entero, y les informó que estaba comenzando un asado gigante, con música en vivo y ron pá todo el mundo, al cual estaban todos invitados.
Cuando eran las 5:00 de la tarde, ya se habían mamado varias cajas de cerveza y ron y muchos kilos de carne asada al carbón.
Conforme avanzaba el día, más personas llegaban y la alegría desbordaba.
A las 9:00 de la noche el barrio estaba extasiado y la fiesta hervía!.
La papayera tocaba sin parar en tarimas improvisadas, el pueblo bailaba y comía, mientras el ron rodaba sin cesar. A las 10:00 de la noche la mujer del monteriano empezó a preocuparse, pues le parecía que aquello ya era demasiada exageración... pero todo continuaba.
La vecina buenota, la apetecida del barrio, ya comenzaba a bailar descaradamente y a apretarse contra el monteriano, haciéndole descarados coqueteos.
La banda seguía tocando, el volumen aumentaba, la cerveza corría por litros, el ron ni se diga, el pueblo bailaba desaforado, la carne humeaba en las parrillas y era consumida en cantidades....
A las 11:00 de la noche el monteriano ya era el rey del barrio!.
Las cuentas de gastos, para divertir y para llenar la barriga del pueblo, a esas alturas ya sumaban cifras gigantes... pero todo sería por cuenta del primer salario!. La mujer del monteriano seguía medio afligida, medio preocupada, medio celosa, medio resignada, medio alegre, medio boba y medio asustada.
Once horas y cincuenta minutos... y doblando la esquina, al final de la calle, aparece un motociclista vuelto loco, entrando en la calle de la fiesta a toda velocidad y tocando insistentemente el pito de la moto.
Era el cartero...!!!
La fiesta paró en 1 segundo...
la banda se silenció al unísono...
el primo del monteriano se atragantó con un trozo de yuca...
un borracho eructó...
un perro comenzó a aullar...
Dios mio... !!!.... ¿Y ahora quien va a pagar la cuenta de esta fiesta?
'Pobrecito el corroncho...!!', era la frase que la multitud murmuraba, y se repetían unos a otros.
Tiraron unos baldes de agua encima de las parrillas de la carne, y hasta los carbones humeantes parecían llorar. Desconectaron los refrigeradores que contenía los barriles de cerveza. Los músicos se bajaron de la tarima.
La mujer del monteriano se desmayó cuando la moto del correo paró frente a su casa, y preguntó:
- ¿Señor Lawandio Barguil De la hoz?
- Si, sí... si se... si señor... soy... soy yo...
La multitud no resistió más. Un 'Oooohhhh' apesadumbrado se escuchó en todos los alrededores. Algunos comenzaron a recoger sus cosas para retirarse a sus casas. Mujeres lloraban abrazadas.
Los hombres se daban palmaditas de consuelo en los hombros, los unos a los otros. El mejor amigo del monteriano estrellaba repetidamente su cabeza contra la pared. La vecina buenota se componía la falda y se arreglaba el cabello.
- Telegrama para usted...!
El monteriano no lo podía creer. Agarró el telegrama con sus manos temblorosas y con los ojos llenos de lágrimas. Irguió la cabeza y miró con valentía y tristeza a toda la multitud que aguardaba expectante. Un silencio total se apoderó del barrio...
Respiró profundo y comenzó a abrir el telegrama. Sus manos temblaban y una lagrima se deslizó, cayendo sobre el pavimento.
Miró de nuevo a todos los que hacía unos minutos lo idolatraban; todo era consternación general. Logró sacar el telegrama del sobre, lo abrió y comenzó a leer. El pueblo aguardaba en silencio y se preguntaba: '¿Y ahora quien va a pagar toda esta cuenta?'
El monteriano comenzó a leer el telegrama. A medida que lo hacía, su rostro cambiaba de expresión y fue quedando muy, muy serio.
Terminó su lectura y se quedó abstraído, mirando hacia la nada.
Levantó de nuevo el papel y volvió a leerlo. Al final dejó caer los brazos, levantó lentamente la cabeza, sacó pecho y miró al pueblo que lo esperaba.
Entonces... una sonrisa comenzó a dibujarse lentamente en el rostro del monteriano!. En ese momento comenzó a saltar, a aullar de felicidad, brincando como un niño, abrazándose con los que estaban a su lado en la mayor demostración de felicidad ya vista, mientras gritaba eufórico:
- Menos mal Hijueputa.......Se murió mi mamá.................. .!!!!! HIJUEPUTA ............ Se murioooooó! NOJODA!!!!
Todo el pueblo brincó de alegría y continuaron festejando el nuevo empleo de Lawandio Barguil De la Hoz.
EL SABOR DE LAS FRUTAS AJENAS
Por Héctor Rafael Martínez Manotas
En la memoria de un niño hay hechos que son trascendentales, que permanecen como grandes recuerdos y no se borran jamás. En la mía quedaron clavados para siempre: La cara de la bruja que tuve por maestra en parvulario, que no se cansaba de pegarme una y otra vez con una vara de madera en las manos, para tratar de imponerme lo que ella creía era una buena educación; el primer televisor en blanco y negro que tuvimos en casa, con el que pude ver la serie de televisión “Bonanza”; la muerte de un Papa, que hasta ese día no sabía que existiera y por el que me hicieron rezar y llorar; y el asesinato de un presidente extranjero, que en esos momentos supuse que debía ser una persona muy importante, porque todo el mundo se lamentaba. Pero, por encima de todo aquello, nunca podré olvidar la ansiedad que me embargaba durante mi interminable espera por la llegada de las vacaciones.
Cuando al fin llegaban, me inundaba una gran alegría; el mundo, que entonces abarcaba tan sólo nuestra calle, de sol a sombra me pertenecía. Podía hacer prácticamente cualquier cosa y, lo más importante, verdaderamente me divertía. Fue durante esta época cuando conocí a Néstor, Alfredo, Elías, Roberto, Javier, Jorge, Pablo, Lucho, Ángel, Juan Carlos, Rafa, mis primeros y mejores amigos, aquellos que me querían simplemente porque sí. Y juntos descubrimos la mejor manera de crecer y de ser lo que somos hoy.
Nos poníamos de acuerdo para conducir y compartir la misma bicicleta, aprendimos a nadar y a jugar a fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol y muchos juegos más que inventábamos a diario. Construíamos ruidosas patinetas, hechas con tablas y palos de madera usada, que andaban con balineras viejas que conseguíamos en los talleres de automóviles; competíamos para ver quien hacía la cometa más preciosa y grande del barrio; con un palo de escoba recortado y las tapas metálicas de los envases de las gaseosas o cervezas, jugábamos “chequita” en mitad de la calle, en una especie de derivación del béisbol; y hacíamos campeonatos de minifútbol con una bola de trapo que, como era hecha con retazos de tela y medias viejas, sólo aguantaba como máximo dos partidos, a menos que llegara la policía y nos la confiscara, junto con las cuatro piedras que servían de porterías, por entorpecer el escaso tráfico de vehicular.
Sin falta, todos los domingos a las seis de la tarde, íbamos a cine para ver películas de vaqueros, y sufríamos en carne y hueso cuando el bueno, “el chacho de la película”, era vapuleado sin contemplación por los bandidos, y saltábamos de alegría de los asientos cuando éste se levantaba semimuerto y, sacando fuerzas de la nada, abatía uno a uno a todos los bandoleros, con un revólver al que no se le acababan nunca las balas.
De vez en cuando nos retábamos para ver quién hacía la mejor broma. En lo que a mí se refiere, como decía mi madre: -lo que se te ocurre a tí no se le ocurre a cualquiera-, y debía ser cierto porque, se me ocurría cada cosa, como aquella maldad que le hice a la negra palenquera que vendía bollos de mazorca; me acerqué sigilosamente por detrás de ella y le lancé a sus pies un Tote y, con el susto de la explosión, perdió el equilibrio y casi se le cae la palangana repleta de bollos que llevaba en la cabeza y, como a pesar de que lo intentó no pudo atraparme, me insultó, durante incontables minutos, gritándome todas las vulgaridades que podían existir, que además eran las primeras que escuchaba en la vida. Cuando por fin la palenquera se fue, todos en coro comenzamos a repetir las plebedades recién escuchadas y a insultarnos con éstas.
A medida que fuimos creciendo, nuestros padres nos daban permiso para ir un poco más allá de lo que daba su vista, obviamente dándonos todas las recomendaciones posibles, respecto al cuidado que debíamos tener, debido al peligro que entrañaba la abundancia de culebras venenosas de cascabel, coral y mapaná raboseco que había por los alrededores. Así, cuando no estábamos jugando, nos alejábamos un poco para explorar los montes cercanos y llevábamos a cabo expediciones que generalmente nos reportaban gratas sorpresas. Una vez, luego de caminar sin rumbo fijo y buscando como siempre el tesoro del pirata Morgan, hallamos una roca enorme y, al correrla entre todos, descubrimos que en cambio de un tesoro había simplemente un nido de alacranes que, al verse privados de su protección, levantaron su ponzoñosa cola e intentaron picarnos. Conocedores del peligro, nos alejamos por el primer camino que encontramos, al final del cual nos tropezamos con una inacabable pared blanca que tenía un gran portón de hierro que rompía su monotonía y en cuyo arco superior estaba escrito un nombre: “Valdejuli”. Aunque ya era muy tarde para nosotros y estaba anocheciendo, pudo más nuestra curiosidad, nos ingeniamos para poder subirnos a la paredilla, y contemplamos maravillados la casa más extraña y grande que habíamos visto jamás. Era una construcción inmensa y alargada, de dos plantas, recubierta totalmente de ladrillos rojos, con un tejado formado por tabletas de color gris oscuro y una chimenea que surcaba los cielos, y cantidades de ventanas a través de las que se podían observar millones de bombillos encendidos que, en medio de la penumbra, la hacían parecer un barco de río. Una nube de mosquitos nos atacó recordándonos lo tarde que era y volvimos exhaustos a casa con la incertidumbre y la intención de regresar lo más pronto posible.
Esa noche, mientras cenábamos, le insinué a mi padre que construyéramos una chimenea en casa, y me explicó que en Barranquilla no era necesaria y que, si tuviéramos una nos asaríamos con el calor. Al irme a la cama, me costó mucho dormirme. El descubrimiento que habíamos hecho me daba vueltas en la mente, había adquirido un gran significado para mí y supongo que para mis amigos también. A la mañana siguiente, una vez hube desayunado me fui a esperar a los muchachos debajo del árbol de acacia que había en la esquina de mi casa. Al rato, todos llegaron y nos dirigimos a conocer bien aquella casa y cuando a la luz del día vimos lo que realmente había detrás de la pared blanca, las vacaciones dejaron de ser las mismas. Los patios de nuestras casas eran relativamente grandes y estaban sembrados con toda clase de árboles de frutas tropicales, sin embargo, aquél era diferente, poseía un embrujo especial y parecía que nos llamara y nos dijera, vengan aquí, qué están esperando, miren todas las cosas ricas y sabrosas que tengo a su disposición.
En torno a Valdejuli, el propietario de la vivienda, como nunca lo habíamos visto, tejíamos innumerables historias: unos decían que era paralítico y por eso nunca lo veíamos y que en esos momentos debía estar observándonos a través de alguna ventana, desde su silla de ruedas; otros, que era un millonario holandés que vivía en la isla de Aruba y tenía la casa simplemente para venir a pasar una que otra temporada. En todo caso, fuera quien fuera Valdejuli, decidimos que eso no debía importarnos, y tomamos la decisión de saltarnos la pared blanca y hacer de su patio nuestro propio edén.
Prácticamente a diario nos reuníamos debajo del mismo árbol de acacia y, en grupos de cinco o seis, nos dirigíamos a aquel paraíso tropical, y tranquilamente y sin que nadie nos dijera nada, envueltos por el agradable sonido que producían los pitirres, azulejos, canarios, petirrojos, toches, guacharacas, cocineras, tierrelitas, papayeros y cientos de aves más de distintas y desconocidas especies, pasábamos un par de horas trepándonos en los árboles y saboreando los más exquisitos y jugosos mangos, guayabas, cocos y ciruelas que existían sobre la tierra.
A medida que realizábamos más incursiones a Valdejuli tomábamos más y más confianza, hasta que, una tarde, el sonido de los pájaros desapareció de improviso, produciéndose un silencio infernal que fue desgarrado por los destemplados ladridos de una descomunal bestia negra y, detrás de ésta, venía corriendo un gigantesco individuo de más de dos metros de estatura, blandiendo un machete mientras nos insultaba y nos lanzaba toda serie de improperios. Ese día, al huir dejamos abandonadas en el suelo las frutas que habíamos recolectado y empezó un ritual que duraría, no sólo el resto de esas vacaciones, sino algunos años más. A partir de entonces, cada vez que íbamos a Valdejuli instalábamos un vigía para evitar sorpresas desagradables, y cuando veía a lo lejos aquel animal salvaje, nos alertaba, inmediatamente recogíamos todo y salíamos corriendo como almas que lleva el diablo.
El patio de la casa de Valdejuli era aparentemente el secreto mejor guardado, al punto de que ni siquiera a nuestros propios padres les habíamos comentado acerca de su existencia. Rompiendo tan sagrada regla, Néstor trajo una vez a su primo Aníbal para que pasase la tarde con nosotros. Elías se molestó por la revelación de nuestro gran secreto, pero comprendió que no podía hacer nada más, y al ver a aquel muchacho vestido como si estuviera listo para ir a la misa del domingo, irónicamente le dijo que lo mejor que podía hacer era quedarse de vigía. Aníbal no accedió. El iba a entrar porque por nada en el mundo se iba a perder semejante diversión. Se arremangó un poco los pantalones, se quitó medias y zapatos y se saltó la pared. La tarde transcurrió como siempre hasta que Javier, que hacía esa tarde de vigía, nos avisó del peligro y, al huir despavoridos, los zapatos de charol de Aníbal se quedaron puestos encima de la pared. Brillaban tanto bajo el hermoso sol de aquella tarde decembrina, que parecían como nuevos, como si hubieran sido recién sacados de su caja. El jardinero, que además hacía de guardián, se acercó velozmente a la paredilla y los tomó en sus manos, y al verlo descalzo, con una desfachatez propia de los que llevan la maldad en la sangre, lo miró y tranquilamente le dijo: -si los quieres ven y quítaselos a Blacky-, como se llamaba el perrazo que siempre lo acompañaba. Alfredo lleno de furia gritó: -¡No más, ya está bueno de maricadas!-, y cogiendo entre sus manos un mango bien verde y duro se lo lanzó con todas sus fuerzas. Fue como un grito de rebeldía a una situación que había estado repitiéndose durante mucho tiempo. Al instante, los demás comprendimos que debíamos hacer lo mismo y le arrojamos todos los mangos y guayabas verdes que teníamos a mano. Nuestro contraataque fue tan contundente que aunque no pudimos recuperar los zapatos, por primera vez hicimos retroceder a aquel desgraciado y a su perro asesino.
A partir de entonces, ya no huíamos del todo. Y cada vez que los veíamos venir, rápidamente nos saltábamos la paredilla y los bombardeábamos a mango y a guayaba verde. Nos volvimos tan descarados que, cuando el perro y su maligno acompañante se iban, continuábamos la faena. A veces, llenábamos tantas bolsas de fruta que casi no podíamos con ellas. Néstor, que era un poco alocado, un día en el camino de regreso a casa, por hacer de chistoso comenzó a gritar: -“mango, mango, vendo mango”-, y antes de que nos diéramos cuenta, se detuvo enfrente de nosotros un Toyota blanco y sus ocupantes le compraron una docena; enseguida todos empezamos a corear: “mango, mango”. Esa tarde, iniciamos un negocio de venta que pronto extenderíamos a otros productos: guayabas, ciruelas, cocos, y limones; envases vacíos de gaseosas; discos viejos; y, por supuesto, los libros del año escolar que acababa de terminar.
Para que rompiéramos la rutina, algunas veces la familia de Néstor nos invitaba a pasar la tarde en una casa que tenían a la orilla del mar. Allí también había unos frondosos árboles frutales y, traspasando una verja se llegaba directamente a la playa. Así que, cuando íbamos nos dábamos un agradable baño de mar y, además, comíamos mangos maduros hasta hartarnos. Una tarde, se divertían Néstor y Javier, meciéndose fuertemente en una hamaca atada en uno de sus extremos al grueso tronco de un árbol de mango y por el otro a una columna que servía al mismo tiempo de poste de la luz, y que estaba enterrada allí desde tiempos inmemoriales. Debido a la humedad producida por las torrenciales lluvias de los últimos días y con el ajetreo y el peso de ambos, la columna cedió y cayó encima de los dos y le aplastó la cabeza a Néstor, que murió instantáneamente. Javier falleció horas después a causa de las heridas internas producidas por el impacto. Era el día 28 de diciembre, día de los inocentes. Cuando llegué a mi casa y le conté a mi madre lo sucedido, no me creyó y me reprendió fuertemente por hacer bromas pesadas. Ella comprendió que lo que decía era cierto al ver mis lágrimas, producto de la impotencia de quien trata de decir algo de esa magnitud y en un día como ese no es creído por nadie.
Aquella tarde, que quedó grabada para siempre en nuestra memoria, dejamos atrás los restos de la niñez y la vida nos cambió para siempre. Nunca más volvimos a cine para ver películas de vaquero, ni hacíamos bromas pesadas, ni regresamos a la casa junto al mar, ni mucho menos se nos antojaba saltarnos la pared del patio de Valdejuli.
Ahora la casa de Valdejuli no se veía tan lejos, la ciudad poco a poco la había absorbido, y en el frente de la inmensa pared blanca había una nueva calle recién pavimentada y a su alrededor estaban siendo construidas decenas de casas. El jardinero, que realmente medía un poco más de un metro con setenta de estatura, tenía un nombre, “Zabala”, y se hizo amigo nuestro. Sólo entonces comprendimos que Zabala, al igual que nosotros, aguardaba con ansiedad la llegada de las vacaciones. Éramos su única distracción en la inmensa soledad que le producía aquella casa vacía con sus tres manzanas por patio. Nos contó que Valdejuli era en realidad el nombre de la región de la que provenía el millonario catalán dueño de la vivienda, que había llegado a la ciudad huyendo de la guerra civil española, que tenía un único hijo que se había quedado paralítico hacía algo más de diez años en un accidente y que, desde entonces, se habían marchado y habían recorrido el mundo consultando a los mejores médicos y brujos para ver si encontraban una cura milagrosa; nos invitó a conocer la mansión, todo estaba impecable y reluciente, esperando a unos dueños que no regresarían jamás, paseamos por sus hermosos jardines, recorrimos un pequeño campo de golf en donde hacía siglos que no jugaba nadie, y puso a nuestra disposición todos los mangos, guayabas, cocos y ciruelas que quisiéramos, pero ya no sabían a lo mismo, habían perdido el sabor y el encanto que nos producía el temor de ser atrapados mientras las cogíamos.
Al año siguiente, mientras me dirigía a recibir mis primeras clases de guitarra, vi a Zabala y a Blacky persiguiendo y asustando a otros niños que, como mis amigos y yo, se divertían cogiendo y disfrutando del exquisito sabor de las frutas ajenas.
DICCIONARIO CON TERMINOS COSTEÑOS
El idioma español es una lengua flexible, de manera que diariamente se le incorporan cientos de palabras. No obstante, en cada región de habla castellana se usan términos que tan sólo los lugareños conocen su significado. Eso es exactamente lo que ocurre con los casi diez millones de nativos de la Costa Caribe, llamados costeños, que tienen una manera de hablar y un lenguaje que tan sólo es entendido por ellos mismos.
La presente recopilación no pretende emular el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero intentará aclarar el significado de muchas palabras de uso común entre los costeños. Sobre todo, que puede servirle de mucha ayuda a aquellos que leen algún libro del mejor escritor de habla española, Gabriel García Márquez, o que visitan la costa, y quedan en el aire cuando se les habla.
Si queda faltándo alguna palabra, no está demás decir que por favor sea agregada
http://varielandia.wikispaces.com/Diccionario+coste%C3%B1o
EL PARGO ROJO
Autor: David Sánchez Juliao
Magdalena Santiago vive –sigue viviendo-- de comprar, limpiar y desescamar pescados a la orilla del mar. Se levanta con los primeros ardores del alba y se va al puerto a esperar el retorno de los pescadores. Allí canta, invariablemente, todos los días a idéntica hora, la misma canción; una tonadilla de aliento africano cuya letra, ella lo ignora, tiene origen en el romancero español: Rey que sabe/leer y contar/dime cuántas olas/manda la mar. Acaso aquella liturgia es, además de una orden de su porción de sangre negada, la expresión del sueño incumplido de ser alfabeta. Porque, por el contrario del rey del estribillo, Magdalena ni sabe leer ni sabe contar. Pero tiene un don especial: cuando ha cantado, sin contarlas, diez veces el estribillo, señala en el horizonte las primeras canoas. Magdalena nada sabe de números o letras, pero el cantar le otorga un acertado manejo del tiempo.
No es el único don que posee. También carga claro en la cabeza que, comprando los pescados al precio del puerto y vendiéndolos de puerta en puerta pueblo adentro, el dinero sobra en casa. Magdalena llama “el milagro de la vida” a aquella elemental abstracción, como de impuros logaritmos Pese a asistir día a día a ese milagro, dice no entender nada pero lo entiende todo. Por ejemplo: es madre de seis hijos de tres padres diferentes; y no sabiendo al cabo de los años adónde han ido a parar los padres luego del abandono, se llama a sí misma “viuda triple de muertos vivos”. Sus hijos, ya crecidos, trabajan allí en Tolú o en otros pueblos del Caribe en forma marginal: cargando bultos o vendiendo baratijas a los turistas de la playa, hoy; cocinando en una casa de familia, mañana; y después, tal vez...
Magdalena, sin embrago, se dice feliz; aunque desde los días en que el cinematógrafo llegó a Tolú, a ratos ni ella misma lo cree. La noche en que fue a ver por primera vez una película, recuerda, empezó a sospechar –sin que lograra volver razones las sospechas— que el meridiano de la felicidad pasaba por lo cotidiano. Entonces, “Muy fácil –dice con frecuencia--: dejé de ir al cine y ya está, volví a vivir contenta”. Además, ¿qué otra cosa quiere? --se pregunta en sus noches de hamaca. Conoce un oficio, produce con qué comer, guarda plácidos recuerdos de cada marido en cada cama –del segundo, sobre una mesa--, es amada por sus hijos y estimada por los pescadores y la gente del barrio. Y lo más importante: ninguna de sus hijas le ha salido vagabunda, y ninguno de sus hijos ha estado en la cárcel. “Son muy unidos”, comenta: “Cada uno es capaz de quitarse el pan de la boca para dárselo al otro”. Y no se queda en la superficie, pues agrega: “Ojalá nunca sean ricos; porque poco dinero, evita preocupaciones; mucho dinero, las trae”. Y remeta: “Dios quiera que nunca vayan al cine”.
Magdalena vive –continúa viviendo allí, aun después del incidente— en una calle a la que la gente bautizó como “Bocagrande”. Su nombre oficial tiene que ver con un héroe de la Independencia, Francisco de Paula Santander. Pero los desocupados de la plaza lo han cambiado por aquel más sonoro, debido a que en esa calle las vecinas riñen a diario en insultos que se vociferan de acera a acera, con frases cargadas de dobles sentidos e imprecaciones.
En la misma calle de “Bocagrande”, puerta seguida a la casa de Magdalena, vivió una vez una mujer adinerada que odiaba a los pescadores y a las revendedoras. No es extraño que estas cosas sucedan en la América Hispana, puesto que en sus pequeños pueblos conviven príncipes y mendigos, ricos y pobres en una misma calle, en una constante ebullición de la vida que ante todo los ricos niegan disfrutar. En estos poblados, los modernos barrios residenciales jamás tuvieron futuro, pues no tardaron en convertirse, de tan tediosos, en una antesala de la muerte.
Aquella vecina –la del incidente— odiaba a Magdalena, en razón tal vez de lo que el profesor socialista de la escuela pública llamaba “marxismo al revés”; es decir, el desprecio de los de arriba por los de abajo. La vecina, sin embargo, amaba la lúdica del humilde vecindario, pero siempre deseó que su torrente de vida bullera, no allí sino en el barrio residencial de las afueras al que un día se mudó, hasta que se aburrió... por falta de vida. Cuando regresó a vivir al antiguo vecindario, continuó haciéndole la vida imposible a Magdalena: le corría la cerca del jardín, ordenaba a las sirvientas que desaguaran la cocina hacia el patio vecino, y sacaba en voz al sol ciertos trapos sucios que Magdalena prefería lavar en casa; como aquello de la triple viudez de muertos vivos, los seis hijos de tres maridos diferentes; y la pobreza y el mal vestir, cosas que Magdalena sobrellevaba con inadvertida dignidad.
La vecina insolente es viuda de verdad, y tiene tres hijos casados cuyas mujeres le desean la muerte para heredarle la hacienda que ha comprado en las mejores tierras del Sinú. Hoy, en los tiempos posteriores al incidente, la hacienda es manejada a distancia, mediante despachos de correo y llamadas telefónicas. Porque la que fue vecina de Magdalena, es ahora una mujer muy rica; y ya no vive en la calle de “Bocagrande” de Tolú, sino a muchas leguas de distancia, en un sector del mismo nombre que es parte de la hermosa Cartagena de Indias. Aun así, viviendo lejos, dos de las tres nueras han tratado de envenenarla, tres de sus hijos varones no la visitan, dos de ellos no le dirigen la palabra –ni siquiera por teléfono-- y el tercero, el menor, no le permite ver a los nietos los domingos.
Y todo, por culpa de Magdalena; al menos, eso comenta la gente. Magdalena es en extremo cuidadosa al respecto; jamás ha dicho que aquello es cierto, pero tampoco lo ha negado. Se limita, eso sí, a contar la historia tocada de un airecillo de satisfacción:
La historia es esta. Un día, mientras desescamaba pescados en las escalinatas del puerto, Magdalena vio que algo brillaba entre el espeso amarillo de las hueveras de un pargo rojo. Se trataba de un brillo poco común, como de estrella en el cielo, emitido por una piedrecilla de aristas pulidas con esmero. Magdalena jamás había visto uno en su vida, pero por lo que siempre escuchó, estuvo segura de que la piedrecilla no era tal... sino un diamante. Pensó de inmediato en sus hijos yendo al cine, en sus nueras tratando de envenenarla, en sus maridos regresando a buscarla uno a uno o los tres al tiempo, pero con la misma cara de arrepentimiento; pensó en ella misma, liviana y desafirmada, viviendo la muerte de un barrio residencial y comprando pescados en la puerta a sus compañeras de trabajo; y pensó, lo más grave, en no poder ver a sus nietos los domingos. En ese instante tomó la decisión de regalar el pargo rojo con todo y el diamante que el pez llevaba oculto en su vientre.
Alguien, cuenta ella, se ofreció a comprarlo en el puerto.
-- No está para la venta –dice Magdalena que dijo--. Lo tengo reservado para alguien muy especial.
Irrumpió en la casa de la vecina en el momento en que la mujer discutía con las tres nueras sobre qué cosa preparar para el almuerzo.
-- Perdonen si interrumpo –dice Magdalena que entró diciendo--, pero la pesca de hoy ha sido excelente y me he acordado con cariño de todas ustedes. Les he traído este hermoso pargo rojo para que lo disfruten en la santa paz de la familia.
FIN
No es el único don que posee. También carga claro en la cabeza que, comprando los pescados al precio del puerto y vendiéndolos de puerta en puerta pueblo adentro, el dinero sobra en casa. Magdalena llama “el milagro de la vida” a aquella elemental abstracción, como de impuros logaritmos Pese a asistir día a día a ese milagro, dice no entender nada pero lo entiende todo. Por ejemplo: es madre de seis hijos de tres padres diferentes; y no sabiendo al cabo de los años adónde han ido a parar los padres luego del abandono, se llama a sí misma “viuda triple de muertos vivos”. Sus hijos, ya crecidos, trabajan allí en Tolú o en otros pueblos del Caribe en forma marginal: cargando bultos o vendiendo baratijas a los turistas de la playa, hoy; cocinando en una casa de familia, mañana; y después, tal vez...
Magdalena, sin embrago, se dice feliz; aunque desde los días en que el cinematógrafo llegó a Tolú, a ratos ni ella misma lo cree. La noche en que fue a ver por primera vez una película, recuerda, empezó a sospechar –sin que lograra volver razones las sospechas— que el meridiano de la felicidad pasaba por lo cotidiano. Entonces, “Muy fácil –dice con frecuencia--: dejé de ir al cine y ya está, volví a vivir contenta”. Además, ¿qué otra cosa quiere? --se pregunta en sus noches de hamaca. Conoce un oficio, produce con qué comer, guarda plácidos recuerdos de cada marido en cada cama –del segundo, sobre una mesa--, es amada por sus hijos y estimada por los pescadores y la gente del barrio. Y lo más importante: ninguna de sus hijas le ha salido vagabunda, y ninguno de sus hijos ha estado en la cárcel. “Son muy unidos”, comenta: “Cada uno es capaz de quitarse el pan de la boca para dárselo al otro”. Y no se queda en la superficie, pues agrega: “Ojalá nunca sean ricos; porque poco dinero, evita preocupaciones; mucho dinero, las trae”. Y remeta: “Dios quiera que nunca vayan al cine”.
Magdalena vive –continúa viviendo allí, aun después del incidente— en una calle a la que la gente bautizó como “Bocagrande”. Su nombre oficial tiene que ver con un héroe de la Independencia, Francisco de Paula Santander. Pero los desocupados de la plaza lo han cambiado por aquel más sonoro, debido a que en esa calle las vecinas riñen a diario en insultos que se vociferan de acera a acera, con frases cargadas de dobles sentidos e imprecaciones.
En la misma calle de “Bocagrande”, puerta seguida a la casa de Magdalena, vivió una vez una mujer adinerada que odiaba a los pescadores y a las revendedoras. No es extraño que estas cosas sucedan en la América Hispana, puesto que en sus pequeños pueblos conviven príncipes y mendigos, ricos y pobres en una misma calle, en una constante ebullición de la vida que ante todo los ricos niegan disfrutar. En estos poblados, los modernos barrios residenciales jamás tuvieron futuro, pues no tardaron en convertirse, de tan tediosos, en una antesala de la muerte.
Aquella vecina –la del incidente— odiaba a Magdalena, en razón tal vez de lo que el profesor socialista de la escuela pública llamaba “marxismo al revés”; es decir, el desprecio de los de arriba por los de abajo. La vecina, sin embargo, amaba la lúdica del humilde vecindario, pero siempre deseó que su torrente de vida bullera, no allí sino en el barrio residencial de las afueras al que un día se mudó, hasta que se aburrió... por falta de vida. Cuando regresó a vivir al antiguo vecindario, continuó haciéndole la vida imposible a Magdalena: le corría la cerca del jardín, ordenaba a las sirvientas que desaguaran la cocina hacia el patio vecino, y sacaba en voz al sol ciertos trapos sucios que Magdalena prefería lavar en casa; como aquello de la triple viudez de muertos vivos, los seis hijos de tres maridos diferentes; y la pobreza y el mal vestir, cosas que Magdalena sobrellevaba con inadvertida dignidad.
La vecina insolente es viuda de verdad, y tiene tres hijos casados cuyas mujeres le desean la muerte para heredarle la hacienda que ha comprado en las mejores tierras del Sinú. Hoy, en los tiempos posteriores al incidente, la hacienda es manejada a distancia, mediante despachos de correo y llamadas telefónicas. Porque la que fue vecina de Magdalena, es ahora una mujer muy rica; y ya no vive en la calle de “Bocagrande” de Tolú, sino a muchas leguas de distancia, en un sector del mismo nombre que es parte de la hermosa Cartagena de Indias. Aun así, viviendo lejos, dos de las tres nueras han tratado de envenenarla, tres de sus hijos varones no la visitan, dos de ellos no le dirigen la palabra –ni siquiera por teléfono-- y el tercero, el menor, no le permite ver a los nietos los domingos.
Y todo, por culpa de Magdalena; al menos, eso comenta la gente. Magdalena es en extremo cuidadosa al respecto; jamás ha dicho que aquello es cierto, pero tampoco lo ha negado. Se limita, eso sí, a contar la historia tocada de un airecillo de satisfacción:
La historia es esta. Un día, mientras desescamaba pescados en las escalinatas del puerto, Magdalena vio que algo brillaba entre el espeso amarillo de las hueveras de un pargo rojo. Se trataba de un brillo poco común, como de estrella en el cielo, emitido por una piedrecilla de aristas pulidas con esmero. Magdalena jamás había visto uno en su vida, pero por lo que siempre escuchó, estuvo segura de que la piedrecilla no era tal... sino un diamante. Pensó de inmediato en sus hijos yendo al cine, en sus nueras tratando de envenenarla, en sus maridos regresando a buscarla uno a uno o los tres al tiempo, pero con la misma cara de arrepentimiento; pensó en ella misma, liviana y desafirmada, viviendo la muerte de un barrio residencial y comprando pescados en la puerta a sus compañeras de trabajo; y pensó, lo más grave, en no poder ver a sus nietos los domingos. En ese instante tomó la decisión de regalar el pargo rojo con todo y el diamante que el pez llevaba oculto en su vientre.
Alguien, cuenta ella, se ofreció a comprarlo en el puerto.
-- No está para la venta –dice Magdalena que dijo--. Lo tengo reservado para alguien muy especial.
Irrumpió en la casa de la vecina en el momento en que la mujer discutía con las tres nueras sobre qué cosa preparar para el almuerzo.
-- Perdonen si interrumpo –dice Magdalena que entró diciendo--, pero la pesca de hoy ha sido excelente y me he acordado con cariño de todas ustedes. Les he traído este hermoso pargo rojo para que lo disfruten en la santa paz de la familia.
FIN
HUMOR
DON FEDERICO SANTODOMINGO
David Sánchez Juliao
En cierta ocasión, el sociologo Abel Avila Guzmán me envió a Bogotá un libro con un amigo común que viajaba, llamado Federico Santodomingo Zárate, otro poeta. Mi secretaria en Bogotá le comunicó que yo me encontraba en una reunión de producción en las oficinas de Caracol Televisión. Hacía apenas pocos meses, el Grupo Santodomingo había comprado la mayoría de acciones de esa empresa; de modo que cuando quise hacer seguir a Federico a la Sala de Juntas para recibir personalmente el libro que me enviaba Abel, ya el poeta Santodomingo se encontraba instalado en la sala privada de recibo en el despacho de la presidencia, atendido por tres hermosas secretarias bogotanas que le ofrecían café, pastelillos y rebanadas de mango interiorano en platillos de porcelana, y le extendían, para que trinchara, un picaviandas de plata. El presidente de la compañía no se encontraba en su despacho, pero cuando la secretaria escuchó aquel apellido, Santodomingo, armó el alboroto y corrieron la mucama, los encargados de seguridad, la señora de los tintos y el muchacho de los mangos.
Claro que a todos extrañó la pinta del excéntrico millonario: pantalón azul desteñido, sandalias con calcetines, una chaqueta de cuero raído, el cabello alborotado como nido de oropéndola, y lo que más denunciaba su exótica bohemia: una mochila arawaka repleta de papeles, lápices y libros. “Es poeta, ¡cómo les parece, ala!”, murmuraban las secretarias en el claroscuro de los pasillos, y agregaban: “Tiene pinta de indigente”.
Para no hacer largo el cuento, como dicen los narradores orales, recibí el libro de manos de Federico y lo invité a que atravesáramos los pasillos de la empresa hasta la salida, en un medio-abrazo que me dio la oportunidad de presumir ante los bogotanos el hecho de que el autor de Gallito Ramírez --en furor por esos días-- era amigo íntimo de un Santodomingo. Bajamos a tomar café capuchino en el bistró más cercano y a festejar el malentendido.
No es la primera vez que cosas como aquella suceden al poeta Santodomingo, quien a duras penas tenía para montar en buseta antes de que lo nombraran Jefe de Prensa en las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, cargo que ocupa en la actualidad. Si uno lo cuenta, difícilmente le creen que cuando el poeta va a viajar en avión, las encargadas de reservas en Avianca --empresa perteneciente al grupo económico Santodomingo --le asignan la silla 1-A de la Clase Ejecutiva, y que ya en el aeropuerto, el poeta es conducido a la Sala de Personajes, de modo que el excéntrico millonario no tenga que hacer cola para el embarque, como sí la hace el resto de los mortales. Es cosa frecuente que el poeta comparta la primera fila de Clase Ejecutiva de la aeronave con un presidente de compañía, un miembro de junta directiva, un ministro o uno de los tantos alcaldes de Barranquilla.
En cierta ocasión, habiendo volado juntos de Barranquilla a Bogotá, uno de esos alcaldes llevó al poeta en su B.M.W. al “Bar Chispas” del Hotel Tequendama y luego se ofreció a acompañarlo hasta el hotel en donde después se alojaría el extravagante magnate. Y no pudo sobreponerse a la sorpresa cuando el poeta ordenó al conductor: “A la pensión Gutiérrez, por favor”. ¡Excentricidades de los dueños del poder, hastiados de ser sibaritas!-- pensó el mandatario.
Este año, Alvaro Pupo Pupo, presidente de Cervecería Aguila, empresa también de los Santodomingo, por fin se agarró al poeta en la jugada. Resulta que por estos días de diciembre, la Cervecería, embotella una cerveza especial, llamada Aguila Imperial, y que es regalada en cajas de dos docenas a personalidades y a amigos de la empresa. Es una cerveza de la mejor calidad, con el justo porcentaje de alcohol y un excelso proceso de maduración, fabricada para finos paladares y gustos delicados. Aprovechando la ausencia del presidente de la compañía por los días de Navidad, Federico Santodomingo acostumbraba todos los años tomar el teléfono y llamar la atención de las secretarias: “ Señorita --decía con voz cascada--, dígale al presidente de la compañía que este año se ha olvidado de mí; no me ha llegado la Imperial. Habla Federico Santodomingo”. Y, sin consultar con el presidente, o con cualquier otro directivo, la secretaria enviaba tres cajas a Don Federico, antes de que alguien la regañara.
Pero este año, Abel Avila cometió el error de enviar a Alvaro Pupo Pupo, el presidente de Cervecería Aguila, el libro que su Editorial Antillas había publicado al poeta Federico Santodomingo. De modo que al escuchar el nombre, Pupo exclamó:
--Jépa: ¿Y este no es aquel poeta peludo ? ¡No envíe nada, señorita.
Y hasta ahí llegaron las glorias del exéntrico y ‘multimillonario’ poeta Don Federico Santodomingo, quien, viéndolo bien, sí forma parte de un grupo económico, sí: un grupo de poetas supremamente económicos, pues es muy poco el dinero que tienen para gastar. Amén.
Última edición por Cordoba el Jue 7 Abr - 15:09, editado 3 veces
 Folklore
Folklore
Le sujeto me parece interesante, con una carga de cultura, que releva fundamentalmente, el nivel de este espacio que consiste en compartir fundamentalmente

Gramophone- membre
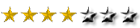
- Nombre de messages : 1453
Age : 63
Localisation : joigny
Date d'inscription : 21/02/2009
 Re: CUENTOS COSTUMBRISTAS DE LA REGIÓN CARIBE(CÓRDOBA)
Re: CUENTOS COSTUMBRISTAS DE LA REGIÓN CARIBE(CÓRDOBA)
Nestor Ramirez escribió:Le sujeto me parece interesante, con una carga de cultura, que releva fundamentalmente, el nivel de este espacio que consiste en compartir fundamentalmente
HUMOR
DON FEDERICO SANTODOMINGO
David Sánchez Juliao
En cierta ocasión, el sociologo Abel Avila Guzmán me envió a Bogotá un libro con un amigo común que viajaba, llamado Federico Santodomingo Zárate, otro poeta. Mi secretaria en Bogotá le comunicó que yo me encontraba en una reunión de producción en las oficinas de Caracol Televisión. Hacía apenas pocos meses, el Grupo Santodomingo había comprado la mayoría de acciones de esa empresa; de modo que cuando quise hacer seguir a Federico a la Sala de Juntas para recibir personalmente el libro que me enviaba Abel, ya el poeta Santodomingo se encontraba instalado en la sala privada de recibo en el despacho de la presidencia, atendido por tres hermosas secretarias bogotanas que le ofrecían café, pastelillos y rebanadas de mango interiorano en platillos de porcelana, y le extendían, para que trinchara, un picaviandas de plata. El presidente de la compañía no se encontraba en su despacho, pero cuando la secretaria escuchó aquel apellido, Santodomingo, armó el alboroto y corrieron la mucama, los encargados de seguridad, la señora de los tintos y el muchacho de los mangos.
Claro que a todos extrañó la pinta del excéntrico millonario: pantalón azul desteñido, sandalias con calcetines, una chaqueta de cuero raído, el cabello alborotado como nido de oropéndola, y lo que más denunciaba su exótica bohemia: una mochila arawaka repleta de papeles, lápices y libros. “Es poeta, ¡cómo les parece, ala!”, murmuraban las secretarias en el claroscuro de los pasillos, y agregaban: “Tiene pinta de indigente”.
Para no hacer largo el cuento, como dicen los narradores orales, recibí el libro de manos de Federico y lo invité a que atravesáramos los pasillos de la empresa hasta la salida, en un medio-abrazo que me dio la oportunidad de presumir ante los bogotanos el hecho de que el autor de Gallito Ramírez --en furor por esos días-- era amigo íntimo de un Santodomingo. Bajamos a tomar café capuchino en el bistró más cercano y a festejar el malentendido.
No es la primera vez que cosas como aquella suceden al poeta Santodomingo, quien a duras penas tenía para montar en buseta antes de que lo nombraran Jefe de Prensa en las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, cargo que ocupa en la actualidad. Si uno lo cuenta, difícilmente le creen que cuando el poeta va a viajar en avión, las encargadas de reservas en Avianca --empresa perteneciente al grupo económico Santodomingo --le asignan la silla 1-A de la Clase Ejecutiva, y que ya en el aeropuerto, el poeta es conducido a la Sala de Personajes, de modo que el excéntrico millonario no tenga que hacer cola para el embarque, como sí la hace el resto de los mortales. Es cosa frecuente que el poeta comparta la primera fila de Clase Ejecutiva de la aeronave con un presidente de compañía, un miembro de junta directiva, un ministro o uno de los tantos alcaldes de Barranquilla.
En cierta ocasión, habiendo volado juntos de Barranquilla a Bogotá, uno de esos alcaldes llevó al poeta en su B.M.W. al “Bar Chispas” del Hotel Tequendama y luego se ofreció a acompañarlo hasta el hotel en donde después se alojaría el extravagante magnate. Y no pudo sobreponerse a la sorpresa cuando el poeta ordenó al conductor: “A la pensión Gutiérrez, por favor”. ¡Excentricidades de los dueños del poder, hastiados de ser sibaritas!-- pensó el mandatario.
Este año, Alvaro Pupo Pupo, presidente de Cervecería Aguila, empresa también de los Santodomingo, por fin se agarró al poeta en la jugada. Resulta que por estos días de diciembre, la Cervecería, embotella una cerveza especial, llamada Aguila Imperial, y que es regalada en cajas de dos docenas a personalidades y a amigos de la empresa. Es una cerveza de la mejor calidad, con el justo porcentaje de alcohol y un excelso proceso de maduración, fabricada para finos paladares y gustos delicados. Aprovechando la ausencia del presidente de la compañía por los días de Navidad, Federico Santodomingo acostumbraba todos los años tomar el teléfono y llamar la atención de las secretarias: “ Señorita --decía con voz cascada--, dígale al presidente de la compañía que este año se ha olvidado de mí; no me ha llegado la Imperial. Habla Federico Santodomingo”. Y, sin consultar con el presidente, o con cualquier otro directivo, la secretaria enviaba tres cajas a Don Federico, antes de que alguien la regañara.
Pero este año, Abel Avila cometió el error de enviar a Alvaro Pupo Pupo, el presidente de Cervecería Aguila, el libro que su Editorial Antillas había publicado al poeta Federico Santodomingo. De modo que al escuchar el nombre, Pupo exclamó:
--Jépa: ¿Y este no es aquel poeta peludo ? ¡No envíe nada, señorita.
Y hasta ahí llegaron las glorias del exéntrico y ‘multimillonario’ poeta Don Federico Santodomingo, quien, viéndolo bien, sí forma parte de un grupo económico, sí: un grupo de poetas supremamente económicos, pues es muy poco el dinero que tienen para gastar. Amén.
 CARMENCITA Y EL ANTICIPO
CARMENCITA Y EL ANTICIPO
POR EL TIO PELLO
Un video que narra este cuento costumbrista de nuestra región con un lenguaje sencillo, pero propio de nuestra cultura costeña, espero les sea comprensible....
https://youtu.be/TA3S5dy5xfE
Un video que narra este cuento costumbrista de nuestra región con un lenguaje sencillo, pero propio de nuestra cultura costeña, espero les sea comprensible....
https://youtu.be/TA3S5dy5xfE
 EL ÚLTIMO PASAJERO
EL ÚLTIMO PASAJERO
EL ÚLTIMO PASAJERO
David Sànchez Juliao
David Sànchez Juliao
Llegó en un automóvil de servicio público a la hora del calor. Había sido un largo viaje, entre aires de salitre y brisas tristes. Durante el camino lamentó no poder asirse a recuerdos que le dieran sentido de pertenencia a aquella tierra; la de sus padres. Nada la ataba a las interminables hileras en las plantaciones de banano, a las indómitas luces del trópico ni a la infeliz sofocación infernal. Había crecido en el invariable frío de las montañas lejanas, al amparo de la desdicha de Los Andes y al compás de la música de tiple. Sintió que era allí, junto al mar y entre esas luces, en donde debía de haber transcurrido su infancia. Y no pensó más, porque Ciénaga --hermoso nombre para una población-- empezó nacer a partir de callejas de humildes construcciones que pronto llevaron al esplendor de un centro republicano, de nostálgicas reminiscencias helénicas.
La tía esperaba en la puerta. Antes, sólo la había visto en fotografías. Al saludarla de beso, la tía le dijo, Eres idéntica a tu madre cuando tenía tu edad. No necesitaba que se lo dijeran; ella lo sabía, también la había visto en fotografías. A partir de allí, la tía habló poco y su silencio fue de piedra; como su aspecto. Tenía el aire de censura de las matronas del Caribe, que no perdonan un mínimo asomo de dicha en los ojos ajenos, pues consideran que la mujer nació para sufrir. Pero ella, la sobrina, se sospechaba nacida con vocación de felicidad... aunque poco se le notara.
Era una casa oscura, con muebles en caoba de enroscadas formas austríacas y altas consolas de espejos opacos. Dos carboncillos enmarcados en hojilla dorada flanqueaban el aparador de la cristalería. Contenían las imágenes de un hombre con bigotes de manubrio y una mujer de inmaculada golilla: Son tus abuelos, dijo la tía, y agregó: Tu madre y tú son una mezcla del uno y de la otra. Pero tú eres más hermosa que todos, porque tu padre fue un hombre apuesto. La sobrina decidió guardar silencio, pese a que siempre, siempre quiso tener alguna noticia de su padre. Algo, poco aunque fuera; pero aquel –juzgó— no era el momento de preguntar. La humedad del aire y el calor de los espacios la asfixiaban; casi.
La tía la condujo por un sombreado corredor de begonias hasta una habitación que, más allá de la cocina, miraba al patio. No tiene baño privado, dijo la tía al abrir la puerta. El baño está allá, junto al tendedero de ropas; y señaló hacia una cerca de estacas que lindaba con la calle. Las estacas eran bajas y se hallaban separadas, de modo que la sobrina pudo ver al viejo afilador de cuchillos que anunciaba su paso con una fanfarria de dulzaina. Junto a las sábanas tendidas al sol, estaba la puerta del baño. No temas, volvió a hablar la tía, este es un pueblo seguro, en donde las cercas de los patios son así. Es lo único que nos permite conversar con la gente que pasa. Y agregó en el mismo tono de susurro: Instálate con toda calma, almorzaremos en media hora. Enseguida preguntó con cierto dejo de ironía, ¿Allá en la Capital todavía llaman almuerzo a la comida del mediodía? Lo digo porque, tal vez, en los tiempos actuales, le llaman lunch. Y cerró la puerta.
Encendió el ventilador de techo y se echó a descansar sobre la cama hasta cuando, pasado el mediodía, la tía la llamó para el almuerzo. El ventilador del comedor estaba descompuesto, de modo que ambas sudaron mientras consumían la cazuela de mariscos hervidos en leche de coco, el arroz blanco, la ensalada y el plátano frito en tajadas. Se come bien aquí, fue todo cuanto mencionó la sobrina hasta el café de sobremesa. A tu madre le gustaba mucho este tipo de comida, acotó la tía. El haber conocido a tu padre fue lo que hizo que aprendiera a prepararla; antes, jamás había entrado a la cocina. Siempre sospechó que a tu padre le encantaría su sazón. Jamás alcanzó a cocinarle, jamás. La tía se enjugó una lágrima con la blanca servilleta de anagrama: El accidente, como tú sabes, sucedió cuando él venía en camino, ¿está bien de azúcar el café?
Después del almuerzo regresó a la habitación. Entre el sopor de la canícula, desempacó la maleta, colocó las pocas pertenencias en el armario, se desvistió y volvió a tirarse sobre el tendido de la cama vistiendo apenas la ropa interior. Había puesto el ventilador en la máxima velocidad. No supo en qué momento se quedó dormida. Cuando despertó tuvo la impresión de que se hallaba en el orfanato y de que cuanto había soñado nada tenía que ver con aquella nueva tierra sino con un universo de montañas y picos nevados, en el que tiritaba de frío. Pero se despertó sudando. La energía eléctrica había sido cortada y el ventilador permanecía con las aspas quietas. Se vistió, atravesó el patio en busca del baño y tomó una ducha abundante enrollándose una toalla –como un turbante—en la cabeza para no mojarse el cabello. Al abandonar el cuarto de baño vio que un niño la miraba desde la calle a través de las estacas del patio. En un arranque de pudor, corrió a la habitación con las manos sobre la cara, aun con el turbante de toalla en la cabeza. Se sintió mejor, más fresca y más limpia que nunca.
Con tres golpes en la puerta la tía la llamó para que sacaran dos sillas mecedoras y se sentaran en la pequeña terraza frente a la puerta de la calle. Es la costumbre. Todo el mundo lo hace aquí a la hora del fresco, dijo la tía. Es la única oportunidad que tenemos de lucir la ropa de estreno. La mitad de la gente decente del pueblo pasa a esta hora saludando, y agregó: Por las estacas del patio se saluda a otro tipo de gente: la del pueblo raso, ¿entiendes? Sí, dijo la sobrina, entiendo. Tu madre, agregó la tía, era una joven rebelde cuando tenía tu edad. Le gustaba saludar por entre las estacas del patio a quien no debía. Y continuó: Por ser tan rebelde fue que le pasó lo que le pasó. Una pareja de elegante terno de lino blanco irlandés y sombrero panamá, él, y de falda y blusa de hilo, ella, pasaron entre un adiós que la tía respondió con sonrisas. La sobrina se había quedado con la pregunta entre labios: ¿Qué le pasó? Que se entregó a tu padre la noche antes de que tu padre partiera por tres meses para aquel viaje de negocios al que lo enviaba la Compañía Bananera. ¿Y? Y que cuando tu padre regresaba, sin saber que ya tú existías en el vientre de tu madre, ocurrió el accidente. El tren se descarriló. ¿Así por así? Así por así, no. Todo tuvo que ver con la huelga. Dicen que los obreros habían desenganchado los rieles creyendo que el tren sólo traía bananos para los barcos del puerto. Dicen que no sabían que venían pasajeros. La sobrina defendió la memoria del padre: Pero ...él venía dispuesto a casarse, ¿no? Eso sostuvo tu madre hasta cuando murió seis meses después de darte a luz, pero nadie, ni yo, para serte franca, le creyó. La misma pareja regresaba, acompañada ahora de una pareja más, vestida de forma similar. Hubo nuevos adioses desde la calle y las mecedoras. ¿Y esa es la razón por la cual mi madre fue a darme a luz a Bogotá, y por la cual, después de mi nacimiento y de su muerte, decidiste, tía, traerte su cadáver y dejarme a cargo de las hermanas del orfanato? La tía fue contundente y despiadada: Sí. Y agregó: Pero hoy estás aquí porque nada queda oculto bajo el cielo. A los pocos años se supo la verdad. Bastó con que alguien de este pueblo te viera un día en el orfanato de Bogotá para que se supiera la verdad, y ¿sabes porqué? ¿Por qué? Porque eres idéntica a tu madre, aunque mejorada, como te digo, por la apostura de tu padre... y que en paz descansen.
Cenaron frutas y panes de centeno antes de las siete bajo las aspas inmóviles del ventilador del comedor. El calor había cedido con la entrada de la noche. ¿A qué horas te acuestas?, preguntó la tía. Suelo acostarme temprano pero demoro algunas horas en dormirme. Leo hasta tarde, es la costumbre del orfanato, sabe. Bueno, entonces tendrás tiempo de acompañarme a escuchar las noticias en la radio de la sala y a rezar el rosario. Sí. Eso hicieron. Durante los susurros del rosario, ella volvió a soñar, esta vez despierta, con los picos nevados y las elevadas cordilleras. Se divirtió con el vuelo de los cóndores y el zumbido de viento helado. Durante las noticias, que nada nuevo dijeron sobre la convulsionada situación del país, no pudo elevarse, aunque lo intentó. Los sangrientos sucesos reportados, sospechó, la ataban a la realidad de aquella tierra de obreros, de huelgas, de matanzas bananeras y de trenes descarrilados. Buenas noches, dijo la tía al concluir el último misterio del rosario. Buenas noches, respondió ella como una apostilla a las avemarías y empezó a caminar por el corredor de begonias con rumbo a su habitación mientras la tía recorría la casa apagando las luces.
En efecto, se fue a la cama temprano; a las ocho y media, supo por los toques del campanario cercano. Pero había sido un viaje largo y sofocante desde el aeropuerto de Barranquilla: cuatro horas por carreteras descubiertas y polvorientas, puentes, y huecos en los que el automóvil brincaba y que se sentían en las costillas. No pudo leer. La venció el cansancio. Cuando despertó miró el reloj en la mesa de noche y se halló vestida sobre el tendido intacto, bajo la calurosa luz del bombillo del techo y con el libro aun sin abrir sobre el regazo. Eran las cuatro. Oyó a lo lejos, intenso, largo, hiriente, el pito del tren que partía en dos el fresco silencio de la madrugada. Escuchó voces lejanas y pisadas que hacían crujir el cascajo y los guijarros de la calle sin pavimentar. Las voces venían de lejos, se acercaban sobre los pasos ruidosos, se hacían presentes por pocos segundos, y de nuevo se alejaban. Algunos reían, otros pasaban en silencio o envueltos en una conversación de susurros parecidos a los del rosario. Presumió que eran los pasajeros del tren que acababa de llegar; del tren que volvía a pitar anunciando esta vez, dedujo, la partida hacia la próxima estación. Debía ser agradable, pensó, tomar el tren a esas horas de la mañana, entre el fresco redentor y los dulces olores del amanecer.
Sintió necesidad de ir al baño. Debía descargar aquel ardor de vejiga y cepillarse los dientes antes de venir a meterse en la cama. Este osito de peluche debe guardarse en el estuche, vino a su mente la frase de la Hermana Natalia cuando aun ella era una niña en el orfanato. La Hermana Natalia, la misma que la había enseñado a leer y a soñar. La misma que una vez, ya siendo ella mayor, la denunció ante la Madre Superiora diciendo que se le empezaba a ir la mano en el manejo de la fantasía, pues a veces soñaba lo que no debía soñar. Pero ella, ¿qué otra cosa podía hacer, si era aquella la única manera como lograba hacer añicos cualquier dificultad? Además, soñar no cuenta nada, Hermana Natalia, le decía.
Encontró el patio tan fresco que las begonias del corredor parecían sonreír. Se le antojó un frescor de otra tierra, la de ella, de primaveras eternas y olores de cerezos. El paso de las voces había cesado. Mientras caminaba hacia el baño oyó arrancar el tren pesado, lento, abúlico, como un gigante que despertaba. Desde el baño, en sus abluciones de lavabo, oyó venir, sin embargo, unos pasos rezagados, pero seguidos por un ruido de ruedas de metal. El último pasajero, pensó.
Al cerrar tras de sí la puerta del baño y salir al patio, lo vio parado más allá de las estacas de la cerca, en medio de la calle. El ruido de ruedas de metal correspondía a la carretilla del maletero de la estación que traía el equipaje. Cuando el pasajero se quedó plantado en la calle, como un hermoso árbol nevado de plácida fronda, el maletero siguió su rumbo empujando la carretilla de ejes sin aceitar. El hombre vestía a la usanza de aquellas tierras tropicales, como los señorones que pasaban saludando a la hora de las sillas mecedoras de la terraza.
Hola, dijo, al ver que el pasajero rezagado había decidido quedarse allí, mirándola cuando ella no terminaba aun de cerrar las maderas de la puerta del baño. Hola, dijo el hombre con una voz cascada y dulce; hermosa, en aquella combinación, como su rostro de tez de cirio y sus cabellos negros, tan poblados como sus cejas y sus bigotes de ónix. Era un hombre de estampa atlética. Ella lo advirtió en la erupción que tal presencia provocó en los cráteres de su pecho y en el incendio de las negras selvas de su vientre; y hermoso, se lo decían sus ojos, pese a la luz mortecina de la noche que se iba. ¿Me esperabas?, preguntó él. Ella sintió que aquella voz la iba a matar. De alguna manera, supuso ella que debía decir en esos casos, según le habría aconsejado la Hermana Natalia. Entonces lo dijo: Sí, de alguna manera. Todas las cajas y las valijas que lleva el maletero en la carreta vienen llenas de regalos para ti. ¿Para mí? Sí, y entre ellos viene el vestido de novia para la boda.
Aquella frase la espantó. Corrió a través del patio y se encerró con doble llave en la habitación. Guardó silencio, inmóvil bajo el ventilador apagado, hasta cuando sintió que los pasos del hombre se perdieron en dirección de la plaza. De pronto, se reanudó a lo lejos el ruido de los ejes sin engrasar de la carreta del equipaje. Entonces pudo respirar con tranquilidad. Se deshizo de la ropa y vistió el pijama de encajes. Apagó la luz, puso a andar el ventilador de aspas, hizo sobre frente y pecho la señal de la cruz y se metió en la cama bajo las sábanas frescas.
No supo por qué durmió sin sobresaltos hasta las siete de la mañana, cuando los nudillos de la tía sonaron en la puerta; y después la voz, Desayunamos en media hora. Era una mañana fresca. Le resultaba imposible creer que aquel aire fuera a ser ardiente en pocas horas, una o dos tal vez. Tomó una ducha lenta y prolongada sin que el suceso de la madrugada hubiera podido salir de su cabeza. No entendía cómo no se sentía cansada. Se tranquilizó pensando en que lo que había sucedido no había tomado más que pocos minutos. Los calculó, paso a paso: abandonó la habitación, entró al baño, salió, vio al hombre, cruzó con él dos frases, hasta que la impertinencia de las últimas palabras la hizo salir corriendo. Recordaba que en unos instantes apenas se había quedado dormida. ¡Pero había sido todo tan intenso!
Mi habitación da contra el baño de afuera, y anoche te escuché hablando sola en el patio, dijo la tía mientras comía la papaya del desayuno. Sí, dijo ella, fingiendo un tono desprevenido, fui al baño en la madrugada y cuando salí, uno de los pasajeros del tren que llegó me saludó y yo le di los buenos días. ¿El tren? ¿Cuál tren?, gruñó la tía con acento de desconcierto y desprecio ante lo que consideraba una necedad: ¿Cuál tren, niña, cuál tren?, repitió. La sobrina quedó en el aire, pero la tía continuó: A este pueblo de Ciénaga no llega un tren desde hace los años que tienes tú de nacida; casi, corrigió. Desde seis meses antes, exactamente, precisó. La sobrina sintió escalofríos.
La tía siguió adelante: El último tren que intentó llegar y no llegó, no había sido clara en eso contigo tal vez, fue aquel en el que tu padre venía y que se descarriló por aquello del malentendido de los obreros de la huelga. Jamás alcanzó a llegar, ¿entiendes? Hoy, para que te convenzas, te llevaré a la estación y te percatarás del estado en que aquella hermosa construcción republicana quedó, y te percatarás también de lo que la indolente gente de esta región ha hecho con las vías. Mira, seguía hablando mientras la sobrina temblaba, sudando frío y calor al tiempo, han levantado los rieles, uno por uno, y los han... De repente, cayó en cuenta de que algo extraño sucedía a la sobrina: Pero, ¿qué te pasa, muchacha? Te has puesto del color de las servilletas. La sobrina, sin embargo, logró hablar, Nada, nada, tía, es que estoy sudando hielo porque me ha invadido una insoportable sensación de alivio.
La tía esperaba en la puerta. Antes, sólo la había visto en fotografías. Al saludarla de beso, la tía le dijo, Eres idéntica a tu madre cuando tenía tu edad. No necesitaba que se lo dijeran; ella lo sabía, también la había visto en fotografías. A partir de allí, la tía habló poco y su silencio fue de piedra; como su aspecto. Tenía el aire de censura de las matronas del Caribe, que no perdonan un mínimo asomo de dicha en los ojos ajenos, pues consideran que la mujer nació para sufrir. Pero ella, la sobrina, se sospechaba nacida con vocación de felicidad... aunque poco se le notara.
Era una casa oscura, con muebles en caoba de enroscadas formas austríacas y altas consolas de espejos opacos. Dos carboncillos enmarcados en hojilla dorada flanqueaban el aparador de la cristalería. Contenían las imágenes de un hombre con bigotes de manubrio y una mujer de inmaculada golilla: Son tus abuelos, dijo la tía, y agregó: Tu madre y tú son una mezcla del uno y de la otra. Pero tú eres más hermosa que todos, porque tu padre fue un hombre apuesto. La sobrina decidió guardar silencio, pese a que siempre, siempre quiso tener alguna noticia de su padre. Algo, poco aunque fuera; pero aquel –juzgó— no era el momento de preguntar. La humedad del aire y el calor de los espacios la asfixiaban; casi.
La tía la condujo por un sombreado corredor de begonias hasta una habitación que, más allá de la cocina, miraba al patio. No tiene baño privado, dijo la tía al abrir la puerta. El baño está allá, junto al tendedero de ropas; y señaló hacia una cerca de estacas que lindaba con la calle. Las estacas eran bajas y se hallaban separadas, de modo que la sobrina pudo ver al viejo afilador de cuchillos que anunciaba su paso con una fanfarria de dulzaina. Junto a las sábanas tendidas al sol, estaba la puerta del baño. No temas, volvió a hablar la tía, este es un pueblo seguro, en donde las cercas de los patios son así. Es lo único que nos permite conversar con la gente que pasa. Y agregó en el mismo tono de susurro: Instálate con toda calma, almorzaremos en media hora. Enseguida preguntó con cierto dejo de ironía, ¿Allá en la Capital todavía llaman almuerzo a la comida del mediodía? Lo digo porque, tal vez, en los tiempos actuales, le llaman lunch. Y cerró la puerta.
Encendió el ventilador de techo y se echó a descansar sobre la cama hasta cuando, pasado el mediodía, la tía la llamó para el almuerzo. El ventilador del comedor estaba descompuesto, de modo que ambas sudaron mientras consumían la cazuela de mariscos hervidos en leche de coco, el arroz blanco, la ensalada y el plátano frito en tajadas. Se come bien aquí, fue todo cuanto mencionó la sobrina hasta el café de sobremesa. A tu madre le gustaba mucho este tipo de comida, acotó la tía. El haber conocido a tu padre fue lo que hizo que aprendiera a prepararla; antes, jamás había entrado a la cocina. Siempre sospechó que a tu padre le encantaría su sazón. Jamás alcanzó a cocinarle, jamás. La tía se enjugó una lágrima con la blanca servilleta de anagrama: El accidente, como tú sabes, sucedió cuando él venía en camino, ¿está bien de azúcar el café?
Después del almuerzo regresó a la habitación. Entre el sopor de la canícula, desempacó la maleta, colocó las pocas pertenencias en el armario, se desvistió y volvió a tirarse sobre el tendido de la cama vistiendo apenas la ropa interior. Había puesto el ventilador en la máxima velocidad. No supo en qué momento se quedó dormida. Cuando despertó tuvo la impresión de que se hallaba en el orfanato y de que cuanto había soñado nada tenía que ver con aquella nueva tierra sino con un universo de montañas y picos nevados, en el que tiritaba de frío. Pero se despertó sudando. La energía eléctrica había sido cortada y el ventilador permanecía con las aspas quietas. Se vistió, atravesó el patio en busca del baño y tomó una ducha abundante enrollándose una toalla –como un turbante—en la cabeza para no mojarse el cabello. Al abandonar el cuarto de baño vio que un niño la miraba desde la calle a través de las estacas del patio. En un arranque de pudor, corrió a la habitación con las manos sobre la cara, aun con el turbante de toalla en la cabeza. Se sintió mejor, más fresca y más limpia que nunca.
Con tres golpes en la puerta la tía la llamó para que sacaran dos sillas mecedoras y se sentaran en la pequeña terraza frente a la puerta de la calle. Es la costumbre. Todo el mundo lo hace aquí a la hora del fresco, dijo la tía. Es la única oportunidad que tenemos de lucir la ropa de estreno. La mitad de la gente decente del pueblo pasa a esta hora saludando, y agregó: Por las estacas del patio se saluda a otro tipo de gente: la del pueblo raso, ¿entiendes? Sí, dijo la sobrina, entiendo. Tu madre, agregó la tía, era una joven rebelde cuando tenía tu edad. Le gustaba saludar por entre las estacas del patio a quien no debía. Y continuó: Por ser tan rebelde fue que le pasó lo que le pasó. Una pareja de elegante terno de lino blanco irlandés y sombrero panamá, él, y de falda y blusa de hilo, ella, pasaron entre un adiós que la tía respondió con sonrisas. La sobrina se había quedado con la pregunta entre labios: ¿Qué le pasó? Que se entregó a tu padre la noche antes de que tu padre partiera por tres meses para aquel viaje de negocios al que lo enviaba la Compañía Bananera. ¿Y? Y que cuando tu padre regresaba, sin saber que ya tú existías en el vientre de tu madre, ocurrió el accidente. El tren se descarriló. ¿Así por así? Así por así, no. Todo tuvo que ver con la huelga. Dicen que los obreros habían desenganchado los rieles creyendo que el tren sólo traía bananos para los barcos del puerto. Dicen que no sabían que venían pasajeros. La sobrina defendió la memoria del padre: Pero ...él venía dispuesto a casarse, ¿no? Eso sostuvo tu madre hasta cuando murió seis meses después de darte a luz, pero nadie, ni yo, para serte franca, le creyó. La misma pareja regresaba, acompañada ahora de una pareja más, vestida de forma similar. Hubo nuevos adioses desde la calle y las mecedoras. ¿Y esa es la razón por la cual mi madre fue a darme a luz a Bogotá, y por la cual, después de mi nacimiento y de su muerte, decidiste, tía, traerte su cadáver y dejarme a cargo de las hermanas del orfanato? La tía fue contundente y despiadada: Sí. Y agregó: Pero hoy estás aquí porque nada queda oculto bajo el cielo. A los pocos años se supo la verdad. Bastó con que alguien de este pueblo te viera un día en el orfanato de Bogotá para que se supiera la verdad, y ¿sabes porqué? ¿Por qué? Porque eres idéntica a tu madre, aunque mejorada, como te digo, por la apostura de tu padre... y que en paz descansen.
Cenaron frutas y panes de centeno antes de las siete bajo las aspas inmóviles del ventilador del comedor. El calor había cedido con la entrada de la noche. ¿A qué horas te acuestas?, preguntó la tía. Suelo acostarme temprano pero demoro algunas horas en dormirme. Leo hasta tarde, es la costumbre del orfanato, sabe. Bueno, entonces tendrás tiempo de acompañarme a escuchar las noticias en la radio de la sala y a rezar el rosario. Sí. Eso hicieron. Durante los susurros del rosario, ella volvió a soñar, esta vez despierta, con los picos nevados y las elevadas cordilleras. Se divirtió con el vuelo de los cóndores y el zumbido de viento helado. Durante las noticias, que nada nuevo dijeron sobre la convulsionada situación del país, no pudo elevarse, aunque lo intentó. Los sangrientos sucesos reportados, sospechó, la ataban a la realidad de aquella tierra de obreros, de huelgas, de matanzas bananeras y de trenes descarrilados. Buenas noches, dijo la tía al concluir el último misterio del rosario. Buenas noches, respondió ella como una apostilla a las avemarías y empezó a caminar por el corredor de begonias con rumbo a su habitación mientras la tía recorría la casa apagando las luces.
En efecto, se fue a la cama temprano; a las ocho y media, supo por los toques del campanario cercano. Pero había sido un viaje largo y sofocante desde el aeropuerto de Barranquilla: cuatro horas por carreteras descubiertas y polvorientas, puentes, y huecos en los que el automóvil brincaba y que se sentían en las costillas. No pudo leer. La venció el cansancio. Cuando despertó miró el reloj en la mesa de noche y se halló vestida sobre el tendido intacto, bajo la calurosa luz del bombillo del techo y con el libro aun sin abrir sobre el regazo. Eran las cuatro. Oyó a lo lejos, intenso, largo, hiriente, el pito del tren que partía en dos el fresco silencio de la madrugada. Escuchó voces lejanas y pisadas que hacían crujir el cascajo y los guijarros de la calle sin pavimentar. Las voces venían de lejos, se acercaban sobre los pasos ruidosos, se hacían presentes por pocos segundos, y de nuevo se alejaban. Algunos reían, otros pasaban en silencio o envueltos en una conversación de susurros parecidos a los del rosario. Presumió que eran los pasajeros del tren que acababa de llegar; del tren que volvía a pitar anunciando esta vez, dedujo, la partida hacia la próxima estación. Debía ser agradable, pensó, tomar el tren a esas horas de la mañana, entre el fresco redentor y los dulces olores del amanecer.
Sintió necesidad de ir al baño. Debía descargar aquel ardor de vejiga y cepillarse los dientes antes de venir a meterse en la cama. Este osito de peluche debe guardarse en el estuche, vino a su mente la frase de la Hermana Natalia cuando aun ella era una niña en el orfanato. La Hermana Natalia, la misma que la había enseñado a leer y a soñar. La misma que una vez, ya siendo ella mayor, la denunció ante la Madre Superiora diciendo que se le empezaba a ir la mano en el manejo de la fantasía, pues a veces soñaba lo que no debía soñar. Pero ella, ¿qué otra cosa podía hacer, si era aquella la única manera como lograba hacer añicos cualquier dificultad? Además, soñar no cuenta nada, Hermana Natalia, le decía.
Encontró el patio tan fresco que las begonias del corredor parecían sonreír. Se le antojó un frescor de otra tierra, la de ella, de primaveras eternas y olores de cerezos. El paso de las voces había cesado. Mientras caminaba hacia el baño oyó arrancar el tren pesado, lento, abúlico, como un gigante que despertaba. Desde el baño, en sus abluciones de lavabo, oyó venir, sin embargo, unos pasos rezagados, pero seguidos por un ruido de ruedas de metal. El último pasajero, pensó.
Al cerrar tras de sí la puerta del baño y salir al patio, lo vio parado más allá de las estacas de la cerca, en medio de la calle. El ruido de ruedas de metal correspondía a la carretilla del maletero de la estación que traía el equipaje. Cuando el pasajero se quedó plantado en la calle, como un hermoso árbol nevado de plácida fronda, el maletero siguió su rumbo empujando la carretilla de ejes sin aceitar. El hombre vestía a la usanza de aquellas tierras tropicales, como los señorones que pasaban saludando a la hora de las sillas mecedoras de la terraza.
Hola, dijo, al ver que el pasajero rezagado había decidido quedarse allí, mirándola cuando ella no terminaba aun de cerrar las maderas de la puerta del baño. Hola, dijo el hombre con una voz cascada y dulce; hermosa, en aquella combinación, como su rostro de tez de cirio y sus cabellos negros, tan poblados como sus cejas y sus bigotes de ónix. Era un hombre de estampa atlética. Ella lo advirtió en la erupción que tal presencia provocó en los cráteres de su pecho y en el incendio de las negras selvas de su vientre; y hermoso, se lo decían sus ojos, pese a la luz mortecina de la noche que se iba. ¿Me esperabas?, preguntó él. Ella sintió que aquella voz la iba a matar. De alguna manera, supuso ella que debía decir en esos casos, según le habría aconsejado la Hermana Natalia. Entonces lo dijo: Sí, de alguna manera. Todas las cajas y las valijas que lleva el maletero en la carreta vienen llenas de regalos para ti. ¿Para mí? Sí, y entre ellos viene el vestido de novia para la boda.
Aquella frase la espantó. Corrió a través del patio y se encerró con doble llave en la habitación. Guardó silencio, inmóvil bajo el ventilador apagado, hasta cuando sintió que los pasos del hombre se perdieron en dirección de la plaza. De pronto, se reanudó a lo lejos el ruido de los ejes sin engrasar de la carreta del equipaje. Entonces pudo respirar con tranquilidad. Se deshizo de la ropa y vistió el pijama de encajes. Apagó la luz, puso a andar el ventilador de aspas, hizo sobre frente y pecho la señal de la cruz y se metió en la cama bajo las sábanas frescas.
No supo por qué durmió sin sobresaltos hasta las siete de la mañana, cuando los nudillos de la tía sonaron en la puerta; y después la voz, Desayunamos en media hora. Era una mañana fresca. Le resultaba imposible creer que aquel aire fuera a ser ardiente en pocas horas, una o dos tal vez. Tomó una ducha lenta y prolongada sin que el suceso de la madrugada hubiera podido salir de su cabeza. No entendía cómo no se sentía cansada. Se tranquilizó pensando en que lo que había sucedido no había tomado más que pocos minutos. Los calculó, paso a paso: abandonó la habitación, entró al baño, salió, vio al hombre, cruzó con él dos frases, hasta que la impertinencia de las últimas palabras la hizo salir corriendo. Recordaba que en unos instantes apenas se había quedado dormida. ¡Pero había sido todo tan intenso!
Mi habitación da contra el baño de afuera, y anoche te escuché hablando sola en el patio, dijo la tía mientras comía la papaya del desayuno. Sí, dijo ella, fingiendo un tono desprevenido, fui al baño en la madrugada y cuando salí, uno de los pasajeros del tren que llegó me saludó y yo le di los buenos días. ¿El tren? ¿Cuál tren?, gruñó la tía con acento de desconcierto y desprecio ante lo que consideraba una necedad: ¿Cuál tren, niña, cuál tren?, repitió. La sobrina quedó en el aire, pero la tía continuó: A este pueblo de Ciénaga no llega un tren desde hace los años que tienes tú de nacida; casi, corrigió. Desde seis meses antes, exactamente, precisó. La sobrina sintió escalofríos.
La tía siguió adelante: El último tren que intentó llegar y no llegó, no había sido clara en eso contigo tal vez, fue aquel en el que tu padre venía y que se descarriló por aquello del malentendido de los obreros de la huelga. Jamás alcanzó a llegar, ¿entiendes? Hoy, para que te convenzas, te llevaré a la estación y te percatarás del estado en que aquella hermosa construcción republicana quedó, y te percatarás también de lo que la indolente gente de esta región ha hecho con las vías. Mira, seguía hablando mientras la sobrina temblaba, sudando frío y calor al tiempo, han levantado los rieles, uno por uno, y los han... De repente, cayó en cuenta de que algo extraño sucedía a la sobrina: Pero, ¿qué te pasa, muchacha? Te has puesto del color de las servilletas. La sobrina, sin embargo, logró hablar, Nada, nada, tía, es que estoy sudando hielo porque me ha invadido una insoportable sensación de alivio.
 LA ESQUINA DE MI CASA
LA ESQUINA DE MI CASA
Por Héctor Rafael Martínez Manotas
El punto de encuentro de los niños y jóvenes de varias manzanas a la redonda, era la esquina de mi casa. Los amplios frentes de las casas estaban ajardinados, con su grama bien verde y cantidades de matas de flores de cayena de variados y hermosos colores. Pero, debajo del palo de acacia de esa esquina, nunca pudo crecer nada. No había día del año en que no jugáramos allí; algunas veces a la bolita de uñita o a la olla, en la que al arrancar usábamos una bolita pequeña para ganar la raya, y luego, para ganar la mayor cantidad de bolas, utilizábamos un bolonchón que, de un solo mameyazo, arrastraba y sacaba de la olla una gran cantidad de bolitas. También jugábamos con el trompo, no sólo a hacer piruetas, sino además a la “mapola”, para la que utilizábamos; uno bien bacano para ganar el arranque, otro ñacaroso, por si perdías y un tercero que tenía un clavo afilado en la punta, para partir en dos tapas el trompo del marrano de turno.
La esquina siempre estaba llena de pelaos. No había vendedor ambulante de paletas, raspao, mango verde con sal, trompos, mamón dulce y demás, que no se acercara a diario hasta allí, porque tenían la clientela segura. Finalmente hasta se convertían en amigos. Entre ellos había un hombre, bastante entrado en años, que vendía trompos y mangos; cada vez que pasaba, les regalaba un mango a los más pequeños, Camilo y Mónica. Los trataba de una manera tan especial, que, cuando llegaba el viejito Alfredo, sus propios padres llamaban al par de niños para que recibieran su mango de regalo.
Para disfrutar de la esquina no se requería una condición especial, no importaba que tuvieras 8 o 10 años, o 15 o 17, e inclusive que estuvieras por encima de los 20, como Paco Gallardo, porque todos jugábamos por igual. Paco, que ya estudiaba en la universidad, jugaba a la bolita de uñita y al trompo, de tu a tu con nosotros, y se mandaba tronco de puntería. Y cuando jugábamos béisbol, todos queríamos que jugara en nuestro equipo, porque representaba, cada vez que le tocaba su turno, un jonrón seguro. Sus amigos eran nuestros amigos, y en una ocasión tuvimos la oportunidad de jugar con uno de ellos, el mismísimo “Mono Escobar”, cuarto bate de la selección colombiana de béisbol.
En cada grupo, siempre hay alguien que se destaca, ese era Johnny Millón. Caminaba con el pecho adelante y los brazos abiertos. Tenía embobadas a todas las peladas de la cuadra, y se la pasaba haciendo piruetas en los árboles. Era el rey del barrio y los más pequeños imitábamos lo que él hacía. Brincando de una rama a la otra, no como Tarzán sino como Johnny, me caí del palo de acacia y me partí el brazo en tres pedazos. El brazo se me arrugó y encogió y se veía como si tuviera la mitad de su tamaño. Como siempre, me llevaron cargado donde el doctor Palacios, quien me mandó, de urgencia, a la clínica del doctor Modesto Martínez. Después de dos exitosas operaciones, me dejó el brazo perfecto y me creció normal. Para asustarme, mi vieja me decía: “sigue partiéndote los huesos y vas a terminar como ese señor”, mostrándome un poliomielítico que pasaba todos los días por la puerta de mi casa, con su paso renqueante, para ir a trabajar al Saint Mary School. Y lo decía con justa causa, porque ya el año anterior, me había caído de una paredilla y fueron varias las costillas que me rompí.
Rafael Vieira, fue otro de los que no pasó desapercibido en esa esquina. Lo primero que hizo fue estampar con brocha gorda, en medio de la calle, sus iniciales R.E.V.O. Era un pelao travieso, más malo que el azul de pelotica. Un 1º de enero, como a las 5:00 de la mañana, armó tremendo alboroto y al son de un acordeón, junto con un grupo de pelaos, se plantó debajo del palo de acacia, para darle el año nuevo a todo el barrio, cantando una y otra vez, “el compae chemo”. El patio de su casa parecía un pequeño zoológico. Lo tenía lleno de animales que él mismo se encargaba de atrapar en los montes vecinos. Su hobby era coleccionar serpientes venenosas, que en más de una ocasión llegaron a picarle, aunque jamás llegó a coger escarmiento. Con él aprendimos algo de física. Una de sus travesuras preferidas era estirar un gancho de alambre, de los que sirven de percha para colgar ropa, y lo guindaba entre los cables de electricidad. Al hacer contacto un cable contra el otro, se producía un corto circuito de tal magnitud, que en más de una oportunidad dejó el barrió sin luz.
Por aquel entonces, si alguien moría, era velado en su propia casa. Así pasó cuando murió nuestro vecino, Manuel Carvajalino. Don Manuel era un empresario muy respetado y conocido, y temprano empezaron a llegar todas sus amistades para presentar las condolencias. Desde el principio, el comentario general era el olor a muerto que se sentía en el ambiente. Conforme avanzaba el día, el hedor se fue haciendo insoportable, de manera que decidieron adelantar la hora del entierro y sepultarlo inmediatamente. Lo raro fue que, después de llevarse el cadáver y haber puesto toda clase de ambientadores, seguía el olor a putrefacción. No quedó más remedio que revisar palmo a palmo la vivienda. Un mosquerío insoportable y un montón de gallinazos orientaron a los que buscaban la proveniencia del pestilente olor. En el techo encontraron muerta y en descomposición, una culebra boa de varios metros de largo. Las sospechas recayeron sobre el “mono Vieira”. La viuda, ni se tomó el trabajo de ir a poner las quejas. Sabía, como todos, que aquel pelao debía estar ya atravesando el océano Atlántico, porque se había ido a estudiar Geología Marina y Taxidermia, en España.
Aquella esquina servía para todo. Le mamábamos gallo a cualquiera que pasara, en carro o a pie. Al chofer del bus, le gritábamos “roba vuelto”; al del carro de mulas, “traga peos”; al que ponía inyecciones, “puya nalga”; a la negra vende bollos, para deleitarnos oyendo sus vulgaridades, le pedíamos un “almanaque”; y, a las que perdían el año en el Saint Mary School, las batíamos gritándoles en coro: ¡Malamberas!, porque las recogían en un bus de Malambo para llevarlas al colegio donde les tocaba aterrizar, “El Divino Niño”.
La mayor parte del tiempo de nuestras vacaciones andábamos descalzos. Un día cualquiera los pies se me llenaron de hongos. Casi no podía caminar por la cantidad de vejigas que me salieron. El doctor Palacios me mandó una medicina que me tiñó la planta de los pies de azul. Me obligaron a ponerme un par de chancletas y me iba en puntillas hasta el bordillo de la esquina, para disfrutar viendo a mis amigos jugar y hacer diabluras. Una tarde pasó un hombre mal vestido y con barba larga y le grité: - es loco, se baña en batea…- no terminé el estribillo, cuando el tipo se devolvió a toda carrera. Al ver que se me venía encima, dejé tiradas las chanclas, y arranqué a correr, y no paré hasta que por lo menos había corrido cuatro o cinco cuadras. Por si las moscas, no regresé sino media hora después. Cuando llegué me estaba esperando mi mamá, no preocupada por el loco, sino por mis pies. En ese momento caí en cuenta que, hacía menos de una hora apenas podía caminar.
Conforme los pelaos iban creciendo, les tocaba ir pensando qué era lo que iban a estudiar. Por entonces, al terminar cuarto de bachillerato, daba caché ir a estudiar, los dos últimos años, a La Escuela Naval de Cadetes de Cartagena. Algunos de mis vecinos se fueron. Y cuando les daban permiso o en las vacaciones llegaban directo a la esquina, con la cabeza rambá, y vestidos impecablemente, con su uniforme blanco, para pantallear.
A menudo se presentaban con algún nuevo amigo. Me acuerdo en especial de uno, porque resultó ser hijo de un amigo de mi padre. La tarde que pasó con nosotros, se divirtió más que mico estrenando jaula, pero hizo el mayor esfuerzo posible en no manchar su uniforme. Todavía recuerdo su gran sonrisa, que iba muy bien con aquel traje blanco. Al día siguiente nos llegó la noticia de que había muerto. El muchacho, se había traído una granada, y junto con varios de sus pequeños hermanos, intentó desbaratarla con un martillo y un cincel, y casi toda la familia murió en la explosión. La noticia llegó a mi esquina, casi al instante, y todos fuimos corriendo a curiosear. La distancia que había entre nuestra calle 87 y la 76, la hicimos en un santiamén. Cuando llegamos, sacaban el primer cadáver, iba envuelto en una sábana blanca, era el de un pequeñín que no debía tener más de dos años. Al verlo, quedé tan impresionado, que me devolví inmediatamente para casa. En el camino de regreso, recordé el día en que “Vivi”, nuestra muchacha del servicio, me pilló con el revólver de mi papá entre las manos, me lo quitó con mucha maña y después me dio una paliza y me mandó a acostar. Cuando llegaron mis padres, me despertaron para darme otra zurimba. Ese día comprendí lo que significaba el peligro y que, gracias a Vivi, no me maté o no hice ningún daño a los que estaban conmigo.
Así como las chicas estudiaban en el Saint Mary, los pelaos íbamos al Biffi o al Sagrado Corazón, hasta que construyeron en frente, el Liceo de Cervantes. Al principio nos parecía bacano. El nuevo colegio tenía canchas de fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol y, entre pared y pared, unos tubos amarillos por los que nos resultaba fácil colarnos y utilizar todas y cada una de las canchas. Los curas se portaban chévere y uno que otro hasta jugaba con nosotros.
La cosa cambió cuando entramos a estudiar al Liceo, porque entonces nos cobraban en el colegio lo que hacíamos en la esquina de mi casa. Según ellos, también había que respetar los alrededores. Puse el grito en el cielo y pedí que me cambiaran de escuela, pero mis viejos, en lugar de darme la razón, intentaron convencerme de que los curas estaban en su derecho. En modo alguno me resigné, así que les declaré la guerra y junto con algunos vecinos les hicimos unas cuantas maldades, que no pararon hasta que conseguí que me expulsaran definitivamente del colegio. Lo más cruel del asunto, fue que mi mamá llegó a pedir cacao, para que me dejaran regresar al Liceo. Por primera vez, el cura hizo una cosa buena: se mantuvo inflexible y no me permitió regresar -para mi fortuna-. Era consciente de que ya yo no aceptaba ni cumplía ninguno de sus ilógicos castigos. Aunque parezca sorprendente, no me castigaron aquellas vacaciones, pero me dijeron que o me corregía o la próxima vez me matriculaban en el Seminario.
Los mayores crecieron y se fueron a la universidad o consiguieron otras amistades o novias en otros barrios. La esquina fue perdiendo atracción y uno a uno, todos la abandonamos. Por fin creció la grama debajo del palo de acacia. Y la esquina se volvió apacible. Apacible como era la ciudad de Barranquilla, hasta el día en que un depravado, bajo engaños, se llevó a una niña desde la puerta del colegio y, después de violarla, la mató, dejándola semienterrada en uno de los montes cercanos a nuestra vivienda.
Hoy, veo a mis hijos y recuerdo aquella esquina con nostalgia. Desearía que su niñez fuera como la mía, que pudieran disfrutarla de una manera sana, sin desconfiar nadie; que entablaran amistad con cualquiera, con la certeza de que no les va a pasar nada. Me refiero a todos esos personajes malévolos, que han hecho que hoy hagamos de nuestros pequeños hijos unos ermitaños, que de milagro van al colegio, y que revisemos, con extremo cuidado, con quiénes hacen amistad y a que familia pertenecen.
El punto de encuentro de los niños y jóvenes de varias manzanas a la redonda, era la esquina de mi casa. Los amplios frentes de las casas estaban ajardinados, con su grama bien verde y cantidades de matas de flores de cayena de variados y hermosos colores. Pero, debajo del palo de acacia de esa esquina, nunca pudo crecer nada. No había día del año en que no jugáramos allí; algunas veces a la bolita de uñita o a la olla, en la que al arrancar usábamos una bolita pequeña para ganar la raya, y luego, para ganar la mayor cantidad de bolas, utilizábamos un bolonchón que, de un solo mameyazo, arrastraba y sacaba de la olla una gran cantidad de bolitas. También jugábamos con el trompo, no sólo a hacer piruetas, sino además a la “mapola”, para la que utilizábamos; uno bien bacano para ganar el arranque, otro ñacaroso, por si perdías y un tercero que tenía un clavo afilado en la punta, para partir en dos tapas el trompo del marrano de turno.
La esquina siempre estaba llena de pelaos. No había vendedor ambulante de paletas, raspao, mango verde con sal, trompos, mamón dulce y demás, que no se acercara a diario hasta allí, porque tenían la clientela segura. Finalmente hasta se convertían en amigos. Entre ellos había un hombre, bastante entrado en años, que vendía trompos y mangos; cada vez que pasaba, les regalaba un mango a los más pequeños, Camilo y Mónica. Los trataba de una manera tan especial, que, cuando llegaba el viejito Alfredo, sus propios padres llamaban al par de niños para que recibieran su mango de regalo.
Para disfrutar de la esquina no se requería una condición especial, no importaba que tuvieras 8 o 10 años, o 15 o 17, e inclusive que estuvieras por encima de los 20, como Paco Gallardo, porque todos jugábamos por igual. Paco, que ya estudiaba en la universidad, jugaba a la bolita de uñita y al trompo, de tu a tu con nosotros, y se mandaba tronco de puntería. Y cuando jugábamos béisbol, todos queríamos que jugara en nuestro equipo, porque representaba, cada vez que le tocaba su turno, un jonrón seguro. Sus amigos eran nuestros amigos, y en una ocasión tuvimos la oportunidad de jugar con uno de ellos, el mismísimo “Mono Escobar”, cuarto bate de la selección colombiana de béisbol.
En cada grupo, siempre hay alguien que se destaca, ese era Johnny Millón. Caminaba con el pecho adelante y los brazos abiertos. Tenía embobadas a todas las peladas de la cuadra, y se la pasaba haciendo piruetas en los árboles. Era el rey del barrio y los más pequeños imitábamos lo que él hacía. Brincando de una rama a la otra, no como Tarzán sino como Johnny, me caí del palo de acacia y me partí el brazo en tres pedazos. El brazo se me arrugó y encogió y se veía como si tuviera la mitad de su tamaño. Como siempre, me llevaron cargado donde el doctor Palacios, quien me mandó, de urgencia, a la clínica del doctor Modesto Martínez. Después de dos exitosas operaciones, me dejó el brazo perfecto y me creció normal. Para asustarme, mi vieja me decía: “sigue partiéndote los huesos y vas a terminar como ese señor”, mostrándome un poliomielítico que pasaba todos los días por la puerta de mi casa, con su paso renqueante, para ir a trabajar al Saint Mary School. Y lo decía con justa causa, porque ya el año anterior, me había caído de una paredilla y fueron varias las costillas que me rompí.
Rafael Vieira, fue otro de los que no pasó desapercibido en esa esquina. Lo primero que hizo fue estampar con brocha gorda, en medio de la calle, sus iniciales R.E.V.O. Era un pelao travieso, más malo que el azul de pelotica. Un 1º de enero, como a las 5:00 de la mañana, armó tremendo alboroto y al son de un acordeón, junto con un grupo de pelaos, se plantó debajo del palo de acacia, para darle el año nuevo a todo el barrio, cantando una y otra vez, “el compae chemo”. El patio de su casa parecía un pequeño zoológico. Lo tenía lleno de animales que él mismo se encargaba de atrapar en los montes vecinos. Su hobby era coleccionar serpientes venenosas, que en más de una ocasión llegaron a picarle, aunque jamás llegó a coger escarmiento. Con él aprendimos algo de física. Una de sus travesuras preferidas era estirar un gancho de alambre, de los que sirven de percha para colgar ropa, y lo guindaba entre los cables de electricidad. Al hacer contacto un cable contra el otro, se producía un corto circuito de tal magnitud, que en más de una oportunidad dejó el barrió sin luz.
Por aquel entonces, si alguien moría, era velado en su propia casa. Así pasó cuando murió nuestro vecino, Manuel Carvajalino. Don Manuel era un empresario muy respetado y conocido, y temprano empezaron a llegar todas sus amistades para presentar las condolencias. Desde el principio, el comentario general era el olor a muerto que se sentía en el ambiente. Conforme avanzaba el día, el hedor se fue haciendo insoportable, de manera que decidieron adelantar la hora del entierro y sepultarlo inmediatamente. Lo raro fue que, después de llevarse el cadáver y haber puesto toda clase de ambientadores, seguía el olor a putrefacción. No quedó más remedio que revisar palmo a palmo la vivienda. Un mosquerío insoportable y un montón de gallinazos orientaron a los que buscaban la proveniencia del pestilente olor. En el techo encontraron muerta y en descomposición, una culebra boa de varios metros de largo. Las sospechas recayeron sobre el “mono Vieira”. La viuda, ni se tomó el trabajo de ir a poner las quejas. Sabía, como todos, que aquel pelao debía estar ya atravesando el océano Atlántico, porque se había ido a estudiar Geología Marina y Taxidermia, en España.
Aquella esquina servía para todo. Le mamábamos gallo a cualquiera que pasara, en carro o a pie. Al chofer del bus, le gritábamos “roba vuelto”; al del carro de mulas, “traga peos”; al que ponía inyecciones, “puya nalga”; a la negra vende bollos, para deleitarnos oyendo sus vulgaridades, le pedíamos un “almanaque”; y, a las que perdían el año en el Saint Mary School, las batíamos gritándoles en coro: ¡Malamberas!, porque las recogían en un bus de Malambo para llevarlas al colegio donde les tocaba aterrizar, “El Divino Niño”.
La mayor parte del tiempo de nuestras vacaciones andábamos descalzos. Un día cualquiera los pies se me llenaron de hongos. Casi no podía caminar por la cantidad de vejigas que me salieron. El doctor Palacios me mandó una medicina que me tiñó la planta de los pies de azul. Me obligaron a ponerme un par de chancletas y me iba en puntillas hasta el bordillo de la esquina, para disfrutar viendo a mis amigos jugar y hacer diabluras. Una tarde pasó un hombre mal vestido y con barba larga y le grité: - es loco, se baña en batea…- no terminé el estribillo, cuando el tipo se devolvió a toda carrera. Al ver que se me venía encima, dejé tiradas las chanclas, y arranqué a correr, y no paré hasta que por lo menos había corrido cuatro o cinco cuadras. Por si las moscas, no regresé sino media hora después. Cuando llegué me estaba esperando mi mamá, no preocupada por el loco, sino por mis pies. En ese momento caí en cuenta que, hacía menos de una hora apenas podía caminar.
Conforme los pelaos iban creciendo, les tocaba ir pensando qué era lo que iban a estudiar. Por entonces, al terminar cuarto de bachillerato, daba caché ir a estudiar, los dos últimos años, a La Escuela Naval de Cadetes de Cartagena. Algunos de mis vecinos se fueron. Y cuando les daban permiso o en las vacaciones llegaban directo a la esquina, con la cabeza rambá, y vestidos impecablemente, con su uniforme blanco, para pantallear.
A menudo se presentaban con algún nuevo amigo. Me acuerdo en especial de uno, porque resultó ser hijo de un amigo de mi padre. La tarde que pasó con nosotros, se divirtió más que mico estrenando jaula, pero hizo el mayor esfuerzo posible en no manchar su uniforme. Todavía recuerdo su gran sonrisa, que iba muy bien con aquel traje blanco. Al día siguiente nos llegó la noticia de que había muerto. El muchacho, se había traído una granada, y junto con varios de sus pequeños hermanos, intentó desbaratarla con un martillo y un cincel, y casi toda la familia murió en la explosión. La noticia llegó a mi esquina, casi al instante, y todos fuimos corriendo a curiosear. La distancia que había entre nuestra calle 87 y la 76, la hicimos en un santiamén. Cuando llegamos, sacaban el primer cadáver, iba envuelto en una sábana blanca, era el de un pequeñín que no debía tener más de dos años. Al verlo, quedé tan impresionado, que me devolví inmediatamente para casa. En el camino de regreso, recordé el día en que “Vivi”, nuestra muchacha del servicio, me pilló con el revólver de mi papá entre las manos, me lo quitó con mucha maña y después me dio una paliza y me mandó a acostar. Cuando llegaron mis padres, me despertaron para darme otra zurimba. Ese día comprendí lo que significaba el peligro y que, gracias a Vivi, no me maté o no hice ningún daño a los que estaban conmigo.
Así como las chicas estudiaban en el Saint Mary, los pelaos íbamos al Biffi o al Sagrado Corazón, hasta que construyeron en frente, el Liceo de Cervantes. Al principio nos parecía bacano. El nuevo colegio tenía canchas de fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol y, entre pared y pared, unos tubos amarillos por los que nos resultaba fácil colarnos y utilizar todas y cada una de las canchas. Los curas se portaban chévere y uno que otro hasta jugaba con nosotros.
La cosa cambió cuando entramos a estudiar al Liceo, porque entonces nos cobraban en el colegio lo que hacíamos en la esquina de mi casa. Según ellos, también había que respetar los alrededores. Puse el grito en el cielo y pedí que me cambiaran de escuela, pero mis viejos, en lugar de darme la razón, intentaron convencerme de que los curas estaban en su derecho. En modo alguno me resigné, así que les declaré la guerra y junto con algunos vecinos les hicimos unas cuantas maldades, que no pararon hasta que conseguí que me expulsaran definitivamente del colegio. Lo más cruel del asunto, fue que mi mamá llegó a pedir cacao, para que me dejaran regresar al Liceo. Por primera vez, el cura hizo una cosa buena: se mantuvo inflexible y no me permitió regresar -para mi fortuna-. Era consciente de que ya yo no aceptaba ni cumplía ninguno de sus ilógicos castigos. Aunque parezca sorprendente, no me castigaron aquellas vacaciones, pero me dijeron que o me corregía o la próxima vez me matriculaban en el Seminario.
Los mayores crecieron y se fueron a la universidad o consiguieron otras amistades o novias en otros barrios. La esquina fue perdiendo atracción y uno a uno, todos la abandonamos. Por fin creció la grama debajo del palo de acacia. Y la esquina se volvió apacible. Apacible como era la ciudad de Barranquilla, hasta el día en que un depravado, bajo engaños, se llevó a una niña desde la puerta del colegio y, después de violarla, la mató, dejándola semienterrada en uno de los montes cercanos a nuestra vivienda.
Hoy, veo a mis hijos y recuerdo aquella esquina con nostalgia. Desearía que su niñez fuera como la mía, que pudieran disfrutarla de una manera sana, sin desconfiar nadie; que entablaran amistad con cualquiera, con la certeza de que no les va a pasar nada. Me refiero a todos esos personajes malévolos, que han hecho que hoy hagamos de nuestros pequeños hijos unos ermitaños, que de milagro van al colegio, y que revisemos, con extremo cuidado, con quiénes hacen amistad y a que familia pertenecen.
 HAY DIOS
HAY DIOS
Cordoba escribió:POR EL TIO PELLO
Un video que narra este cuento costumbrista de nuestra región con un lenguaje sencillo, pero propio de nuestra cultura costeña, espero les sea comprensible....
https://youtu.be/TA3S5dy5xfE
AL HOMBRE ENAMORADO LE FALTA UN GRANO PA SER CACORRO

Gramophone- membre
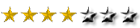
- Nombre de messages : 1453
Age : 63
Localisation : joigny
Date d'inscription : 21/02/2009
 ISABEL VIENDO LLOVER EN MACONDO
ISABEL VIENDO LLOVER EN MACONDO
Isabel viendo llover en Macondo
de Gabriel García Márquez
El invierno se precipitó un domingo a la salida de misa. La noche del sábado había sido sofocante. Pero aún en la mañana del domingo no se pensaba que pudiera llover. Después de misa, antes de que las mujeres tuviéramos tiempo de encontrar un broche de las sombrillas, sopló un viento espeso y oscuro que barrió en una amplia vuelta redonda el polvo y la dura yesca de mayo. Alguien dijo junto a mí: "Es viento de agua". Y yo lo sabía desde antes. Desde cuando salimos al atrio y me sentí estremecida por la viscosa sensación en el vientre. Los hombres corrieron hacia las casas vecinas con una mano en el sombrero y un pañuelo en la otra, protegiéndose del viento y la polvareda. Entonces llovió. Y el cielo fue una sustancia gelatinosa y gris que aleteó a una cuarta de nuestras cabezas. Durante el resto de la mañana mi madrastra y yo estuvimos sentadas junto al pasamano, alegre de que la lluvia revitalizara el romero y el nardo sedientos en las macetas después de siete meses de verano intenso, de polvo abrasante. Al mediodía cesó la reverberación de la tierra y un olor a suelo removido, a despierta y renovada vegetación, se confundió con el fresco y saludable olor de la lluvia con el romero. Mi padre dijo a la hora de almuerzo: "Cuando llueve en mayo es señal de que habrá buenas aguas". Sonriente, atravesada por el hilo luminoso de la nueva estación, mi madrastra me dijo: "Eso lo oíste en el sermón". Y mi padre sonrió. Y almorzó con buen apetito y hasta tuvo una entretenida digestión junto al pasamano, silencioso, con los ojos cerrados pero sin dormir, como para creer que soñaba despierto.
Llovió durante toda la tarde en un solo tono. En la intensidad uniforme y apacible se oía caer el agua como cuando se viaja toda la tarde en un tren. Pero sin que lo advirtiéramos, la lluvia estaba penetrando demasiado hondo en nuestros sentidos. En la madrugada del lunes, cuando cerramos la puerta para evitar el vientecillo cortante y helado que soplaba del patio, nuestros sentidos habían sido colmados por la lluvia. Y en la mañana del lunes los había rebasado. Mi madrastra y yo volvimos a contemplar el jardín. La tierra áspera y parda de mayo se había convertido durante la noche en una substancia oscura y pastosa, parecida al jabón ordinario. Un chorro de agua comenzaba a correr por entre las macetas. "Creo que en toda la noche han tenido agua de sobra", dijo mi madrastra. Y yo noté que había dejado de sonreír y que su regocijo del día anterior se había transformado en una seriedad laxa y tediosa. "Creo que sí —dije—. Será mejor que los guajiros las pongan en e corredor mientras escampa". Y así lo hicieron, mientras la lluvia crecía como árbol inmenso sobre los árboles. Mi padre ocupó el mismo sitio en que estuvo la tarde del domingo, pero no habló de la lluvia. Dijo: "Debe ser que anoche dormí mal, porque me he amanecido doliendo el espinazo". Y estuvo allí, sentado contra el pasamano, con los pies en una silla y la cabeza vuelta hacia el jardín vacío. Solo al atardecer, después que se negó a almorzar dijo: "Es como si no fuera a escampar nunca". Y yo me acordé de los meses de calor. Me acordé de agosto, de esas siestas largas y pasmadas en que nos echábamos a morir bajo el peso de la hora, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor, oyendo afuera el zumbido insistente y sordo de la hora sin transcurso. Vi las paredes lavadas, las junturas de la madera ensanchadas por el agua. Vi el jardincillo, vacío por primera vez, y el jazminero contra el muro, fiel al recuerdo de mi madre. Vi a mi padre sentado en el mecedor, recostadas en una almohada las vértebras doloridas, y los ojos tristes, perdidos en el laberinto de la lluvia. Me acordé de las noches de agosto, en cuyo silencio maravillado no se oye nada más que el ruido milenario que hace la Tierra girando en el eje oxidado y sin aceitar. Súbitamente me sentí sobrecogida por una agobiadora tristeza.
Llovió durante todo el lunes, como el domingo. Pero entonces parecía como si estuviera lloviendo de otro modo, porque algo distinto y amargo ocurría en mi corazón. Al atardecer dijo una voz junto a mi asiento: "Es aburridora esta lluvia". Sin que me volviera a mirar, reconocí la voz de Martín. Sabía que él estaba hablando en el asiento del lado, con la misma expresión fría y pasmada que no había variado ni siquiera después de esa sombría madrugada de diciembre en que empezó a ser mi esposo. Habían transcurrido cinco meses desde entonces. Ahora yo iba a tener un hijo. Y Martín estaba allí, a mi lado, diciendo que le aburría la lluvia. "Aburridora no —dije. Lo que me parece es demasiado triste es el jardín vacío y esos pobre árboles que no pueden quitarse del patio". Entonces me volvía mirarlo, y ya Martín no estaba allí. Era apenas una voz que me decía: "Por lo visto no piensa escampar nunca", y cuando miré hacia la voz, sólo encontré la silla vacía.
El martes amaneció una vaca en el jardín. Parecía un promontorio de arcilla en su inmovilidad dura y rebelde, hundidas las pezuñas en el barro y la cabeza doblegada. Durante la mañana los guajiros trataron de ahuyentarla con palos y ladrillos, Pero la vaca permaneció imperturbable en el jardín, dura, inviolables, todavía las pezuñas hundidas en el barro y la enorme cabeza humillada por la lluvia. Los guajiros la acostaron hasta cuando la paciente tolerancia de mi padre vino en defensa suya: "Déjenla tranquila —dijo—. Ella se irá como vino".
Al atardecer del martes el agua apretaba y dolía como una mortajada en el corazón. El fresco de la primera mañana empezó a convertirse en una humedad caliente; era una temperatura de escalofrío. Los pies sudaban dentro de los zapatos, No se sabía qué era más desagradable, si la piel al descubierto o el contacto con la ropa en la piel. En la casa había cesado toda actividad. Nos sentamos en el corredor, pero ya no contemplábamos la lluvia como el primer día. Ya no la sentíamos caer. Ya no veíamos sino el contorno de los árboles en la niebla, en un atardecer triste y desolado que dejaba en los labios el mismo sabor con que se despierta después de haber soñado con una persona desconocida. Yo sabía que era martes y me acordaba de las mellizas de San Jerónimo, de las niñas ciegas que todas las semanas vienen a la casa a decirnos canciones simples, entristecidas por el amargo y desamparado prodigio de sus voces. Por encima de la lluvia yo oía la cancioncilla de las mellizas ciega y las imaginaba en su casa, acuclilladas, aguardando a que cesara la lluvia para salir a cantar. Aquel día no llegarían las mellizas de San Jerónimo, pensaba yo, ni la pordiosera estaría en el corredor después de la siesta, pidiendo como todos los martes, la eterna ramita de toronjil.
Ese día perdimos el orden de las comidas. Mi madrastra sirvió a la hora de la siesta un plato de sopa simple y un pedazo de pan rancio. Pero en realidad no comíamos desde el atardecer del lunes y creo que desde entonces dejamos de pensar. Estábamos paralizados, narcotizados por la lluvia, entregados al derrumbamiento de la naturaleza en una actitud pacífica y resignada. Solo la vaca se movió en la tarde- De pronto, un profundo rumor sacudió sus entrañas y las pezuñas se hundieron en el barro con mayor fuerza. Luego permaneció inmóvil durante media hora, como si ya estuviera muerta, pero no pudiera caer porque se lo impedía la costumbre de estar viva, el hábito de estar en una misma posición bajo la lluvia, hasta cuando la costumbre fue más débil que el cuerpo. Entonces dobló las patas delanteras (levantadas todavía en un último esfuerzo agónico las ancas brillantes y oscuras), hundió el babeante hocico en el lodazal y se rindió por fin al peso de su propia materia en una silenciosa, gradual y digna ceremonia de total derrumbamiento. "Hasta ahí llegó", dijo alguien a mis espaldas. Y yo me volví a mirar y vi en el umbral a la pordiosera de los martes que venía a través de la tormenta a pedir la ramita de toronjil.
Tal vez el miércoles me habría acostumbrado a ese ambiente sobrecogedor si al llegar a la sala no hubiera encontrado la mesa recostada contra la pared, los muebles amontonados encima de ella, y del otro lado, en un parapeto improvisado durante la noche, los baúles y las cajas con los utensilios domésticos. El espectáculo me produjo una terrible sensación de vacío. Algo había sucedido durante la noche. La casa estaba en desorden; los guajiros, sin camisa y descalzos, con los pantalones enrollados hasta las rodillas, transportaban los muebles al comedor. En la expresión de los hombres, en la misma diligencia con que trabajaban se advertía la crueldad de la frustrada rebeldía, de la forzosa y humillante inferioridad bajo la lluvia. Yo me movía sin dirección, sin voluntad. Me sentía convertida en una pradera desolada, sembrada de algas y líquenes, de hongos viscosos y blandos, fecunda por la repugnante flora de la humedad y de las tinieblas. Yo estaba en la sala contemplando el desierto espectáculo de los mueble amontonados cuando oí la voz de mi madrastra en el cuarto advirtiéndome que podía contraer una pulmonía. Solo entonces caí en la cuenta de que el agua me daba en los tobillos, de que la casa estaba inundada, cubierto el piso por una gruesa superficie de agua viscosa y muerta.
Al mediodía del miércoles no había acabado de amanecer. Y antes de las tres de la tarde la noche había entrado de lleno, anticipada y enfermiza, con el mismo lento y monótono y despiadado ritmo de la lluvia en el patio. Fue un crepúsculo prematuro, suave y lúgubre, que creció en medio del silencio de los guajiros, que se acuclillaron en las sillas, contra las paredes, rendidos e impotentes ante el disturbio de la naturaleza. Entonces fue cuando empezaron a llegar noticias de la calle. Nadie las traía a la casa. Simplemente llegaba, precisas, individualizadas, como conducidas por el barro líquido que corría por las calles y arrastraba objetos domésticos, cosas y cosas, destrozos de una remota catástrofe, escombros y animales muertos. Hechos ocurridos el domingo, cuando todavía la lluvia era el anuncio de una estación providencial, tardaron dos días en conocerse en la casa. Y el miércoles llegaron las noticias, como empujadas por el propio dinamismo interior de la tormenta. Se supo entonces que la iglesia estaba inundada y se esperaba su derrumbamiento. Alguien que no tenía por qué saberlo, dijo esa noche: "El tren no puede pasar el puente desde el lunes. Parece que el río se llevó los rieles". Y se supo que una mujer enferma había desaparecido de su lecho y había sido encontrada esa tarde flotando en el patio.
Aterrorizada, poseída por el espanto y el diluvio, me senté en el mecedor con las piernas encogidas y los ojos fijos en la oscuridad húmeda y llena de turbios pensamientos. Mi madrastra apareció en el vano de la puerta, con la lámpara en alto y la cabeza erguida. Parecía un fantasma familiar ante el cual yo misma participaba de su condición sobrenatural. Vino hasta donde yo estaba. Aún mantenía la cabeza erguida y la lámpara en alto, y chapaleaba en el agua del corredor. "Ahora tenemos que rezar", dijo. Y yo vi su rostros seco y agrietado, como si acabara de abandonar una sepultura o como si estuviera fabricada en una substancia distinta de la humana. Estaba frente a mí, con el rosario en la mano, diciendo: "Ahora tenemos que rezar. El agua rompió las sepulturas y los pobrecitos muertos están flotando en el cementerio". Tal vez había dormido un poco esa noche cuando desperté sobresaltada por un olor agrio y penetrante como el de los cuerpos en descomposición. Sacudía con fuerza a Martín, que roncaba a mi lado. "¿No lo sientes?", le dije. Y él dijo "¿Qué?" Y yo dije: "El olor. Deben ser los muertos que están flotando por las calles". Yo me sentía aterrorizada por aquella idea, pero Martín se volteó contra la pared y dijo con la voz ronca y dormida: "Son cosas tuyas. Las mujeres embarazadas siempre están con imaginaciones".
Al amanecer del jueves cesaron los olores, se perdió el sentido de las distancias. La noción del tiempo, trastornada desde el día anterior, desapareció por completo. Entonces no hubo jueves. Lo que debía ser lo fue una cosa física y gelatinosa que había podido apartarse con las manos para asomarse al viernes. Allí no había hombres ni mujeres. Mi madrastra, mi padre, los guajiros eran cuerpos adiposos e improbables que se movían en el tremedal del invierno. Mi padre me dijo: "No se mueva de aquí hasta cuando no le diga lo qué se hace", y su voz era lejana e indirecta y no parecía percibirse con los oídos sino con el tacto, que era el único sentido que permanecía en actividad.
Pero mi padre no volvió: se extravió en el tiempo. Así que cuando llegó la noche llamé a mi madrastra para decirle que me acompañara al dormitorio. Tuve un sueño pacífico, sereno, que se prolongó a lo largo de toda la noche- Al día siguiente la atmósfera seguía igual, sin color, sin olor, sin temperatura. Tan pronto como desperté salté a un asiento y permanecí inmóvil, porque algo me indicaba que todavía una zona de mi consciencia no había despertado por completo. Entonces oí el pito del tren. El pito prolongado y triste del tren fugándose de la tormenta. "Debe haber escampado en alguna parte", pensé, y una voz a mis espaldas pareció responder a mi pensamiento: "Dónde...", dijo. "¿quién esta ahí?", dije yo, mirando. Y vi a mi madrastra con un brazo largo y escuálido extendido hacia la pared. "Soy yo", dijo Y yo le dije: "¿Los oyes?" Y ella dijo que sí, que tal vez habría escampado en los alrededores y habían reparado las líneas. Luego me entregó una bandeja con el desayuno humeante. Aquello olía a salsa de ajo y manteca hervida. Era un plato de sopa. Desconcertada le pregunté a mi madrastra por la hora. Y ella, calmadamente, con una voz que sabía a postrada resignación, dijo: "Deben ser las dos y media, más o menos. El tren no lleva retraso después de todo". Yo dije: "¡Las dos y media! ¡Cómo hice para dormir tanto!" Y ella dijo: "No has dormido mucho. A lo sumo serían las tres". Y yo, temblando, sintiendo resbalar el plato entre mis manos: "Las dos y media del viernes...", dije. Y ella, monstruosamente tranquila: "Las dos y media del jueves, hija. Todavía las dos y media del jueves".
No sé cuanto tiempo estuve hundida en aquel sonambulismo en que los sentidos perdieron su valor. Solo sé que después de muchas horas incontables oí una voz en la pieza vecina. Una voz que decía: "Ahora puedes rodar la cama para ese lado". Era una voz fatigada, pero no voz de enfermo, sino de convaleciente. Después oí el ruido de los ladrillos en el agua. Permanecí rígida antes de darme cuenta de que me encontraba en posición horizontal. Entonces sentí el vacío inmenso, Sentí el trepidante y violento silencio de la casa, la inmovilidad increíble que afectaba a todas las cosas. Y súbitamente sentí el corazón convertido en una piedra helada. "estoy muerta —pensé—. Dios. Estoy muerta". Di un salto de la cama. Grite: "¡Ada, Ada!" La voz desabrida de martín me respondió desde el otro lado: "No pueden oírte porque ya están fuera". Solo entonces me di cuenta de que había escampado y de que en torno a nosotros se extendía un silencio, una tranquilidad, una beatitud misteriosa y profunda, un estado perfecto que debía ser muy parecido a la muerte. Después se oyeron pisadas en el corredor. Se oyó una voz clara y completamente viva. Luego un vientecito fresco sacudió la hoja de la puerta, hizo crujir la cerradura, y un cuerpo sólido y momentáneo, como una fruta madura, cayó profundamente en la alberca del patio. Algo en el aire denunciaba la presencia de una persona invisible que sonreía en la oscuridad.
"Dios mío —pensé entonces, confundida por el trastorno del tiempo—. Ahora no me sorprendería de que me llamaran para asistir a la misa del domingo pasado".
Fin
de Gabriel García Márquez
El invierno se precipitó un domingo a la salida de misa. La noche del sábado había sido sofocante. Pero aún en la mañana del domingo no se pensaba que pudiera llover. Después de misa, antes de que las mujeres tuviéramos tiempo de encontrar un broche de las sombrillas, sopló un viento espeso y oscuro que barrió en una amplia vuelta redonda el polvo y la dura yesca de mayo. Alguien dijo junto a mí: "Es viento de agua". Y yo lo sabía desde antes. Desde cuando salimos al atrio y me sentí estremecida por la viscosa sensación en el vientre. Los hombres corrieron hacia las casas vecinas con una mano en el sombrero y un pañuelo en la otra, protegiéndose del viento y la polvareda. Entonces llovió. Y el cielo fue una sustancia gelatinosa y gris que aleteó a una cuarta de nuestras cabezas. Durante el resto de la mañana mi madrastra y yo estuvimos sentadas junto al pasamano, alegre de que la lluvia revitalizara el romero y el nardo sedientos en las macetas después de siete meses de verano intenso, de polvo abrasante. Al mediodía cesó la reverberación de la tierra y un olor a suelo removido, a despierta y renovada vegetación, se confundió con el fresco y saludable olor de la lluvia con el romero. Mi padre dijo a la hora de almuerzo: "Cuando llueve en mayo es señal de que habrá buenas aguas". Sonriente, atravesada por el hilo luminoso de la nueva estación, mi madrastra me dijo: "Eso lo oíste en el sermón". Y mi padre sonrió. Y almorzó con buen apetito y hasta tuvo una entretenida digestión junto al pasamano, silencioso, con los ojos cerrados pero sin dormir, como para creer que soñaba despierto.
Llovió durante toda la tarde en un solo tono. En la intensidad uniforme y apacible se oía caer el agua como cuando se viaja toda la tarde en un tren. Pero sin que lo advirtiéramos, la lluvia estaba penetrando demasiado hondo en nuestros sentidos. En la madrugada del lunes, cuando cerramos la puerta para evitar el vientecillo cortante y helado que soplaba del patio, nuestros sentidos habían sido colmados por la lluvia. Y en la mañana del lunes los había rebasado. Mi madrastra y yo volvimos a contemplar el jardín. La tierra áspera y parda de mayo se había convertido durante la noche en una substancia oscura y pastosa, parecida al jabón ordinario. Un chorro de agua comenzaba a correr por entre las macetas. "Creo que en toda la noche han tenido agua de sobra", dijo mi madrastra. Y yo noté que había dejado de sonreír y que su regocijo del día anterior se había transformado en una seriedad laxa y tediosa. "Creo que sí —dije—. Será mejor que los guajiros las pongan en e corredor mientras escampa". Y así lo hicieron, mientras la lluvia crecía como árbol inmenso sobre los árboles. Mi padre ocupó el mismo sitio en que estuvo la tarde del domingo, pero no habló de la lluvia. Dijo: "Debe ser que anoche dormí mal, porque me he amanecido doliendo el espinazo". Y estuvo allí, sentado contra el pasamano, con los pies en una silla y la cabeza vuelta hacia el jardín vacío. Solo al atardecer, después que se negó a almorzar dijo: "Es como si no fuera a escampar nunca". Y yo me acordé de los meses de calor. Me acordé de agosto, de esas siestas largas y pasmadas en que nos echábamos a morir bajo el peso de la hora, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor, oyendo afuera el zumbido insistente y sordo de la hora sin transcurso. Vi las paredes lavadas, las junturas de la madera ensanchadas por el agua. Vi el jardincillo, vacío por primera vez, y el jazminero contra el muro, fiel al recuerdo de mi madre. Vi a mi padre sentado en el mecedor, recostadas en una almohada las vértebras doloridas, y los ojos tristes, perdidos en el laberinto de la lluvia. Me acordé de las noches de agosto, en cuyo silencio maravillado no se oye nada más que el ruido milenario que hace la Tierra girando en el eje oxidado y sin aceitar. Súbitamente me sentí sobrecogida por una agobiadora tristeza.
Llovió durante todo el lunes, como el domingo. Pero entonces parecía como si estuviera lloviendo de otro modo, porque algo distinto y amargo ocurría en mi corazón. Al atardecer dijo una voz junto a mi asiento: "Es aburridora esta lluvia". Sin que me volviera a mirar, reconocí la voz de Martín. Sabía que él estaba hablando en el asiento del lado, con la misma expresión fría y pasmada que no había variado ni siquiera después de esa sombría madrugada de diciembre en que empezó a ser mi esposo. Habían transcurrido cinco meses desde entonces. Ahora yo iba a tener un hijo. Y Martín estaba allí, a mi lado, diciendo que le aburría la lluvia. "Aburridora no —dije. Lo que me parece es demasiado triste es el jardín vacío y esos pobre árboles que no pueden quitarse del patio". Entonces me volvía mirarlo, y ya Martín no estaba allí. Era apenas una voz que me decía: "Por lo visto no piensa escampar nunca", y cuando miré hacia la voz, sólo encontré la silla vacía.
El martes amaneció una vaca en el jardín. Parecía un promontorio de arcilla en su inmovilidad dura y rebelde, hundidas las pezuñas en el barro y la cabeza doblegada. Durante la mañana los guajiros trataron de ahuyentarla con palos y ladrillos, Pero la vaca permaneció imperturbable en el jardín, dura, inviolables, todavía las pezuñas hundidas en el barro y la enorme cabeza humillada por la lluvia. Los guajiros la acostaron hasta cuando la paciente tolerancia de mi padre vino en defensa suya: "Déjenla tranquila —dijo—. Ella se irá como vino".
Al atardecer del martes el agua apretaba y dolía como una mortajada en el corazón. El fresco de la primera mañana empezó a convertirse en una humedad caliente; era una temperatura de escalofrío. Los pies sudaban dentro de los zapatos, No se sabía qué era más desagradable, si la piel al descubierto o el contacto con la ropa en la piel. En la casa había cesado toda actividad. Nos sentamos en el corredor, pero ya no contemplábamos la lluvia como el primer día. Ya no la sentíamos caer. Ya no veíamos sino el contorno de los árboles en la niebla, en un atardecer triste y desolado que dejaba en los labios el mismo sabor con que se despierta después de haber soñado con una persona desconocida. Yo sabía que era martes y me acordaba de las mellizas de San Jerónimo, de las niñas ciegas que todas las semanas vienen a la casa a decirnos canciones simples, entristecidas por el amargo y desamparado prodigio de sus voces. Por encima de la lluvia yo oía la cancioncilla de las mellizas ciega y las imaginaba en su casa, acuclilladas, aguardando a que cesara la lluvia para salir a cantar. Aquel día no llegarían las mellizas de San Jerónimo, pensaba yo, ni la pordiosera estaría en el corredor después de la siesta, pidiendo como todos los martes, la eterna ramita de toronjil.
Ese día perdimos el orden de las comidas. Mi madrastra sirvió a la hora de la siesta un plato de sopa simple y un pedazo de pan rancio. Pero en realidad no comíamos desde el atardecer del lunes y creo que desde entonces dejamos de pensar. Estábamos paralizados, narcotizados por la lluvia, entregados al derrumbamiento de la naturaleza en una actitud pacífica y resignada. Solo la vaca se movió en la tarde- De pronto, un profundo rumor sacudió sus entrañas y las pezuñas se hundieron en el barro con mayor fuerza. Luego permaneció inmóvil durante media hora, como si ya estuviera muerta, pero no pudiera caer porque se lo impedía la costumbre de estar viva, el hábito de estar en una misma posición bajo la lluvia, hasta cuando la costumbre fue más débil que el cuerpo. Entonces dobló las patas delanteras (levantadas todavía en un último esfuerzo agónico las ancas brillantes y oscuras), hundió el babeante hocico en el lodazal y se rindió por fin al peso de su propia materia en una silenciosa, gradual y digna ceremonia de total derrumbamiento. "Hasta ahí llegó", dijo alguien a mis espaldas. Y yo me volví a mirar y vi en el umbral a la pordiosera de los martes que venía a través de la tormenta a pedir la ramita de toronjil.
Tal vez el miércoles me habría acostumbrado a ese ambiente sobrecogedor si al llegar a la sala no hubiera encontrado la mesa recostada contra la pared, los muebles amontonados encima de ella, y del otro lado, en un parapeto improvisado durante la noche, los baúles y las cajas con los utensilios domésticos. El espectáculo me produjo una terrible sensación de vacío. Algo había sucedido durante la noche. La casa estaba en desorden; los guajiros, sin camisa y descalzos, con los pantalones enrollados hasta las rodillas, transportaban los muebles al comedor. En la expresión de los hombres, en la misma diligencia con que trabajaban se advertía la crueldad de la frustrada rebeldía, de la forzosa y humillante inferioridad bajo la lluvia. Yo me movía sin dirección, sin voluntad. Me sentía convertida en una pradera desolada, sembrada de algas y líquenes, de hongos viscosos y blandos, fecunda por la repugnante flora de la humedad y de las tinieblas. Yo estaba en la sala contemplando el desierto espectáculo de los mueble amontonados cuando oí la voz de mi madrastra en el cuarto advirtiéndome que podía contraer una pulmonía. Solo entonces caí en la cuenta de que el agua me daba en los tobillos, de que la casa estaba inundada, cubierto el piso por una gruesa superficie de agua viscosa y muerta.
Al mediodía del miércoles no había acabado de amanecer. Y antes de las tres de la tarde la noche había entrado de lleno, anticipada y enfermiza, con el mismo lento y monótono y despiadado ritmo de la lluvia en el patio. Fue un crepúsculo prematuro, suave y lúgubre, que creció en medio del silencio de los guajiros, que se acuclillaron en las sillas, contra las paredes, rendidos e impotentes ante el disturbio de la naturaleza. Entonces fue cuando empezaron a llegar noticias de la calle. Nadie las traía a la casa. Simplemente llegaba, precisas, individualizadas, como conducidas por el barro líquido que corría por las calles y arrastraba objetos domésticos, cosas y cosas, destrozos de una remota catástrofe, escombros y animales muertos. Hechos ocurridos el domingo, cuando todavía la lluvia era el anuncio de una estación providencial, tardaron dos días en conocerse en la casa. Y el miércoles llegaron las noticias, como empujadas por el propio dinamismo interior de la tormenta. Se supo entonces que la iglesia estaba inundada y se esperaba su derrumbamiento. Alguien que no tenía por qué saberlo, dijo esa noche: "El tren no puede pasar el puente desde el lunes. Parece que el río se llevó los rieles". Y se supo que una mujer enferma había desaparecido de su lecho y había sido encontrada esa tarde flotando en el patio.
Aterrorizada, poseída por el espanto y el diluvio, me senté en el mecedor con las piernas encogidas y los ojos fijos en la oscuridad húmeda y llena de turbios pensamientos. Mi madrastra apareció en el vano de la puerta, con la lámpara en alto y la cabeza erguida. Parecía un fantasma familiar ante el cual yo misma participaba de su condición sobrenatural. Vino hasta donde yo estaba. Aún mantenía la cabeza erguida y la lámpara en alto, y chapaleaba en el agua del corredor. "Ahora tenemos que rezar", dijo. Y yo vi su rostros seco y agrietado, como si acabara de abandonar una sepultura o como si estuviera fabricada en una substancia distinta de la humana. Estaba frente a mí, con el rosario en la mano, diciendo: "Ahora tenemos que rezar. El agua rompió las sepulturas y los pobrecitos muertos están flotando en el cementerio". Tal vez había dormido un poco esa noche cuando desperté sobresaltada por un olor agrio y penetrante como el de los cuerpos en descomposición. Sacudía con fuerza a Martín, que roncaba a mi lado. "¿No lo sientes?", le dije. Y él dijo "¿Qué?" Y yo dije: "El olor. Deben ser los muertos que están flotando por las calles". Yo me sentía aterrorizada por aquella idea, pero Martín se volteó contra la pared y dijo con la voz ronca y dormida: "Son cosas tuyas. Las mujeres embarazadas siempre están con imaginaciones".
Al amanecer del jueves cesaron los olores, se perdió el sentido de las distancias. La noción del tiempo, trastornada desde el día anterior, desapareció por completo. Entonces no hubo jueves. Lo que debía ser lo fue una cosa física y gelatinosa que había podido apartarse con las manos para asomarse al viernes. Allí no había hombres ni mujeres. Mi madrastra, mi padre, los guajiros eran cuerpos adiposos e improbables que se movían en el tremedal del invierno. Mi padre me dijo: "No se mueva de aquí hasta cuando no le diga lo qué se hace", y su voz era lejana e indirecta y no parecía percibirse con los oídos sino con el tacto, que era el único sentido que permanecía en actividad.
Pero mi padre no volvió: se extravió en el tiempo. Así que cuando llegó la noche llamé a mi madrastra para decirle que me acompañara al dormitorio. Tuve un sueño pacífico, sereno, que se prolongó a lo largo de toda la noche- Al día siguiente la atmósfera seguía igual, sin color, sin olor, sin temperatura. Tan pronto como desperté salté a un asiento y permanecí inmóvil, porque algo me indicaba que todavía una zona de mi consciencia no había despertado por completo. Entonces oí el pito del tren. El pito prolongado y triste del tren fugándose de la tormenta. "Debe haber escampado en alguna parte", pensé, y una voz a mis espaldas pareció responder a mi pensamiento: "Dónde...", dijo. "¿quién esta ahí?", dije yo, mirando. Y vi a mi madrastra con un brazo largo y escuálido extendido hacia la pared. "Soy yo", dijo Y yo le dije: "¿Los oyes?" Y ella dijo que sí, que tal vez habría escampado en los alrededores y habían reparado las líneas. Luego me entregó una bandeja con el desayuno humeante. Aquello olía a salsa de ajo y manteca hervida. Era un plato de sopa. Desconcertada le pregunté a mi madrastra por la hora. Y ella, calmadamente, con una voz que sabía a postrada resignación, dijo: "Deben ser las dos y media, más o menos. El tren no lleva retraso después de todo". Yo dije: "¡Las dos y media! ¡Cómo hice para dormir tanto!" Y ella dijo: "No has dormido mucho. A lo sumo serían las tres". Y yo, temblando, sintiendo resbalar el plato entre mis manos: "Las dos y media del viernes...", dije. Y ella, monstruosamente tranquila: "Las dos y media del jueves, hija. Todavía las dos y media del jueves".
No sé cuanto tiempo estuve hundida en aquel sonambulismo en que los sentidos perdieron su valor. Solo sé que después de muchas horas incontables oí una voz en la pieza vecina. Una voz que decía: "Ahora puedes rodar la cama para ese lado". Era una voz fatigada, pero no voz de enfermo, sino de convaleciente. Después oí el ruido de los ladrillos en el agua. Permanecí rígida antes de darme cuenta de que me encontraba en posición horizontal. Entonces sentí el vacío inmenso, Sentí el trepidante y violento silencio de la casa, la inmovilidad increíble que afectaba a todas las cosas. Y súbitamente sentí el corazón convertido en una piedra helada. "estoy muerta —pensé—. Dios. Estoy muerta". Di un salto de la cama. Grite: "¡Ada, Ada!" La voz desabrida de martín me respondió desde el otro lado: "No pueden oírte porque ya están fuera". Solo entonces me di cuenta de que había escampado y de que en torno a nosotros se extendía un silencio, una tranquilidad, una beatitud misteriosa y profunda, un estado perfecto que debía ser muy parecido a la muerte. Después se oyeron pisadas en el corredor. Se oyó una voz clara y completamente viva. Luego un vientecito fresco sacudió la hoja de la puerta, hizo crujir la cerradura, y un cuerpo sólido y momentáneo, como una fruta madura, cayó profundamente en la alberca del patio. Algo en el aire denunciaba la presencia de una persona invisible que sonreía en la oscuridad.
"Dios mío —pensé entonces, confundida por el trastorno del tiempo—. Ahora no me sorprendería de que me llamaran para asistir a la misa del domingo pasado".
Fin
 ☼☼Sólo vine a hablar por teléfono☼☼
☼☼Sólo vine a hablar por teléfono☼☼
Gabriel García Márquez
Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de veintisiete años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba lejos.
-No importa- dijo María-. Lo único que necesito es un teléfono.
Era cierto, y sólo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las siete de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta, y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta, y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina de asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a las ansias de desahogarse, y su voz resonó más que la lluvia y el traqueteo del autobús. La mujer la interrumpió con el índice en los labios.
-Están dormidas- murmuró.
María miró por encima del hombro, y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada de su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando despertó era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud alerta[1].
-¿Dónde estamos?- le pregunto María.
-Hemos llegado- contestó la mujer.
El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas apenas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores, y se movían con tal parsimonia en la penumbra del patio que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron en la puerta del autobús, y les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran, y las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles, con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y la devolviera en la portería.
-¿Habrá un teléfono?- le preguntó María.
-Por supuesto- dijo la mujer-. Ahí mismo le indican.
Le pidió a María otro cigarrillo, y ella le dio el resto del paquete mojado.”En el camino se secan” le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo, y casi le gritó:”Buena suerte”. El autobús arrancó sin darle tiempo de más.
María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso:”¡Alto, he dicho!”. María miró por debajo de la manta, y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía con modos muy dulces:
-Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono.
María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso, y al final, entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María se sorprendió de que no llevara su identificación.
-Es que sólo vine a hablar por teléfono- le dijo María.
Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir tres compromisos hasta la media noche, y quería avisarle que no estaría a tiempo para acompañarlo. Iban a ser las siete. Él debía salir de la casa dentro de diez minutos, y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención.
-¿Cómo te llamas?- le preguntó.
María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana, y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros[2].
-Es que sólo vine a hablar por teléfono- dijo María.
-De acuerdo, maja –le dijo la superiora, llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado ostensible para ser real-, si te portas bien podrás hablar por teléfono con quien quieras. Pero ahora no, mañana.
Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad, estaban apaciguadas con sedantes, y aquel palacio el sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio, y antes de llegar al portón una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través paralizada por el terror.
-Por el amos de Dios- dijo-. Le juro por mi madre muerta que sólo vine a hablar por teléfono.
Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal[3]. Era la encargada de los casos difíciles, y dos reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió como un accidente comprobado. El segundo fue menos claro, y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería investigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España.
Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes del amanecer, cuando la despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias.
No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí. Pero entonces, el mundo era un remanso de amor, y estaba frente a su cama un anciano monumental, con una andadura de plantígrado y una sonrisa sedante, que con dos pases maestros le devolvió la dicha de vivir. Era el director del sanatorio.
Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido, y le regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto.
-Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras- le dijo el médico, con una voz adormecedora- No hay mejor remedio que las lágrimas.[4]
María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales en los tedios después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos, le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era, por la primera vez en su vida, el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido.
El médico se incorporó con toda la majestad de su rango.”Todavía no, reina”, le dijo, dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca. “Todo se hará a su tiempo”. Le hizo después una bendición episcopal, y desapareció para siempre.
-Confía en mí- le dijo.
Esa misma tarde María fue inscrita en el asilo con un número de serie, y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen quedó una calificación escrita de puño y letra del director: agitada [5].
Tal como María lo había previsto[6], el marido salió de su modesto departamento del barrio de Horta con media hora de retraso para cumplir los tres compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi dos años de una unión libre bien concertada, y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche.
En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados, prescindió del truco estelar de los peces invisibles porque no podía hacerlo sin la ayuda de ella. El segundo compromiso era en casa de una anciana de noventa y tres años, en silla de ruedas, que se preciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos treinta cumpleaños con un mago distinto. Él estaba tan contrariado con la demora de María, que no pudo concentrarse en las suertes más simples. El tercer compromiso era el de todas las noches en un café concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo de turistas franceses que no pudieron creer lo que veían porque se negaban a creer en la magia. Después de cada representación llamó por teléfono a su casa, y esperó sin ilusiones a que María contestara. En la última ya no pudo reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido.
De regreso a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas vio el esplendor de la primavera en las palmeras del Paseo de Gracia, y lo estremeció el pensamiento aciago de cómo podría ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su recado todavía prendido en la puerta. Restaba tan contraído que se olvidó de darle comida al gato.
Sólo ahora que lo escribo [7] caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona sólo lo conocíamos con su nombre profesional: Saturno el Mago [8]. Era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irredimible, pero el tacto u la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esa comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la media noche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho de recién venido y no quería recordarlo. Así es que esa noche se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un vestido de novia en piltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo, y ahora para siempre, en el vasto mundo sin ella.
Lo había hecho tres veces con tres hombres distintos, incluso él, en los últimos cinco años. Lo había abandonado en Ciudad de México a los seis meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de servicio de la colonia Anzures. Una mañana María no amaneció en la casa después de una noche de abusos inconfesables. Dejó todo lo que era suyo, hasta el anillo de su matrimonio anterior, y una carta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir al tormento de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo de la escuela secundaria con quien se casó a escondidas siendo menor de edad, y al cual abandonó por otro al cabo de dos años de amor. Pero no: había vuelto a casa de sus padres, y allí fue Saturno a buscarla a cualquier precio. Le rogó sin condiciones, le prometió mucho más de lo que estaba resuelto a cumplir, pero tropezó con una determinación invencible. “Hay amores cortos y amores largos”, le dijo ella. Y concluyó sin misericordia: “Este fue corto”. Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de Todos los Santos, al volver a su cuarto de huérfano después de casi un año de olvido, la encontró dormida en el sofá de la sala con la corona de azahares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes.
María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la disposición de casarse para siempre por la iglesia católica, la había dejado vestida y esperándolo en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos modos. Ella siguió el juego. Bailó, cantó con los mariachis, se pasó de tragos, y en un terrible estado de remordimientos tardíos se fue a la media noche a buscar a Saturno.
No estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin concesiones. “¿Y ahora hasta cuándo”?, le preguntó él. Ella le contest´con un verso de Vinicius de Moraes:”El amor es eterno mientras dura”. Dos años después, seguía siendo eterno.
María pareció madurar. Renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como en la cama. A fines del año anterior habían asistido a un congreso de magos en Perpignan, y de regreso conocieron Barcelona. Les gustó tanto que llevaban ocho meses aquí, y les iba tan bien, que habían comprado un apartamento en el muy catalán bario de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para cinco hijos. Había sido la felicidad posible, hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes de Zaragoza con la promesa de volver a las siete de la noche del lunes. Al amanecer del jueves todavía no había dado señales de vida [9].
El lunes de la semana siguiente la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono a la casa para preguntar por María. “No sé nada” dijo Saturno. “Búsquenla en Zaragoza”. Colgó. Una semana después un policía de civil fue a la casa con la noticia de que habían hallado el automóvil en los puros huesos, en un atajo cerca de Cádiz, a novecientos kilómetros del lugar en que María lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato, y apenas si lo miró para decirle sin más vueltas que no perdieran el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción, que el agente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado.
El recelo de que María pudiera irse otra vez había asaltado a Saturno por Pascua Fliorida en Cadaqués, adonde Rosa Regás lo había invitado a navegar a vela. Estábamos en el Maritím, el populoso y sórdido bar de la gauche divine en el crepúsculo del franquismo, alrededor de una de aquellas mesas de hierro con sillas de hiero donde sólo cabíamos seis a duras penas y nos sentábamos veinte. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarrillos de la jornada, María se encontró sin fósforos. Un brazo escuálido de vellos viriles con una esclava de bronce romano se abrió paso entre el tumulto de la mesa, y le dio fuego. Ella lo agradeció sin mirar a quien, pero Saturno el Mago lo vio. Era un adolescente óseo y lampiño, de una palidez de muerto y una cola de caballo muy negra que le daba a la cintura. Los cristales del bar soportaban apenas la furia de la tramontana de primavera, pero él iba vestido con una especie de pijama callejero de algodón crudo, y unas abarcas de labrador.
No volvieron a verlo hasta fines del otoño, en un hostal de mariscos de la Barcloneta, con el mismo conjunto de zaraza ordinaria y una larga trenza en vez de la cola de caballo. Los saludó a ambos como a viejos amigos, y por el modo como besó a María, y por el modo como ella le correspondió, a Saturno lo fulminó la sospecha de que habían estado viéndose a escondidas. Días después encontró un nombre nuevo y un número de teléfono escritos por María en el directorio doméstico, y la inclemente lucidez de los celos le reveló de quien eran. El prontuario social del intruso acabó de rematarlo: veintidós años, hijo único de una familia de ricos, decorador de vitrinas de moda, con una fama fácil de bisexual y un prestigio bien fundado como consolador de alquiler de señoras casadas. Pero logró sobreponerse hasta la noche en que María no volvió a casa. Entonces empezó a llamarlo por teléfono todos los días, primero cada dos o tres horas, desde las seis de la mañana hasta la madrugada siguiente, y después cada vez que encontraba un teléfono a la mano. El hecho de que nadie contestara aumentaba su martirio.
Al cuarto día le contestó una andaluza que sólo iba a hacer la limpieza. “El señorito se ha ido”, le dijo, con suficiente vaguedad para enloquecerlo. Saturno no resistió la tentación de preguntarle si por casualidad no estaba ahí la señorita María.
-Aquí no vive ninguna María- le dijo la mujer –el señorito es soltero.
-Ya lo sé –le dijo él-. No vive, pero a veces va. ¿O no?
La mujer se encabritó.
-¿Pero quién coño habla ahí?
Saturno colgó. La negativa de la mujer le pareció una confirmación más de lo que ya no era para él una sospecha sino una certidumbre ardiente. Perdió el control. En los días siguientes llamó por orden alfabético a todos los conocidos de Barcelona. Nadie le dio razón, pero cada llamada le agravó la desdicha, porque sus delirios de celos eran ya célebres entre los trasnochadores impenitentes de La gauche divine, y le contestaban con cualquier broma que lo hiciera sufrir. Sólo entonces comprendió hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad hermosa, lunática e impenetrable, en la que nunca sería feliz. Por la madrugada, después de darle de comer al gato, se apretó el corazón para no morir, y tomó la determinación de olvidar a María
A los dos meses[10], María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía picoteando apenas la pitanza de cárcel con los cubiertos encadenados al mesón de madera bruta, y la vista fija en la litografía del general Francisco Franco que presidía el lúgubre comedor medieval. Al principio se resistía a las horas canónicas con su rutina bobalicona de maitines, laudes, vísperas y otros oficios de iglesia que ocupaban la mayor parte del tiempo. Se negaba a jugar a la pelota en el patio de recreo, y a trabajar en el taller de flores artificiales que un grupo de reclusas atendía con una diligencia frenética. Pero a partir de la tercera semana fue incorporándose poco a poco a la vida del claustro. A fin de cuentas, decían los médicos, así empezaban todas, y tarde o temprano terminaban por integrarse a la comunidad.
La falta de cigarrillos, resuelta en los primeros días por la guardiana que los vendía a precio de oro, volvió a atormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba. Se consoló después con los cigarrillos de papel periódico que algunas reclusas fabricaban con las colillas recogidas en la basura, pues la obsesión de fumar había llegado a ser tan intensa como la del teléfono. Las pesetas exiguas que se ganó más tarde fabricando flores artificiales le permitieron un alivio efímero.
Lo más duro era la soledad en las noches. Muchas recusas permanecían despiertas en la penumbra, como ella, pero sin atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también en el portón cerrado con cadena y candado. Una noche, sin embargo, abrumada por la pesadumbre, María preguntó con vos suficiente para que oyera su vecina de cama:
-¿Dónde estamos?
La voz grave y lúcida de la vecina le contestó:
-En los profundos infiernos.
-Dicen que esta es tierra de moros-dijo otra voz distante que resonó en el ámbito del dormitorio-. Y debe ser cierto, porque en verano, cuando hay luna, se oyen los perros ladrándole a la mar.
Se oyó la cadena de las argollas como un ancla de galeón, y la puerta se abrió. La cancerbera, el único ser que parecía vivo en el silencio instantáneo, empezó a pasearse de un extremo al otro del dormitorio. María se sobrecogió, y sólo ella sabía por qué.
Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos que durmiera con ella en el cuarto de guardia. Empezó con un tono de negocio concreto: trueque de amor por cigarrillos, por chocolates, por lo que fuera. “Tendrás todo”, le decía, trémula. “Serás la reina”. Ante el rechazo de María, la guardiana cambió de método. Le dejaba papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata, en los sitios menos pensados. Eran mensajes de un apremio desgarrador capaz de estremecer a las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota, la noche en que se promovió el incidente en el dormitorio.
Cuando estuvo convencida de que todas las reclusas dormían, la guardiana se acercó ala cama de María, y murmuró en su oído toda clase de obscenidades tiernas, mientras le besaba la cara, el cuello tenso de terror, los brazos yertos, las piernas exhaustas. Por último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era de miedo sino de complacencia, se atrevió a ir más lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la ,mano que la mandó contra la cama vecina. La guardiana se incorporó furibunda en medio del escándalo de las reclusas alborotadas.
-Hija de puta- gritó-. Nos pudriremos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí.
El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio, y hubo que tomar medidas de emergencia, porque las reclusas sofocadas empezaban a quitarse durante la misa los balandranes de estameña. María asistió divertida al espectáculo de las enfermas en pelota que las guardianas correteaban por las naves como gallinas ciegas. En medio de la confusión, trató de protegerse de los golpes perdidos, y sin saber cómo se encontró sola en una oficina abandonada, y con un teléfono que repicaba sin cesar con un timbre de súplica. María contestó sin pensarlo, y oyó una voz lejana y sonriente que se entretenía imitando el servicio telefónico de la hora:
-Son las cuarenta y cinco horas, noventa y dos minutos y ciento siete segundos-
-Maricón- dijo María.
Colgó divertida. Ya se iba, cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces marcó seis cifras, con tanta tensión y tanta prisa, que no estuvo segura de que fuera el número de su casa. Esperó con el corazón desbocado, oyó el timbre familiar con su tono ávido y triste, una vez, dos veces, tres veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella.
-¿Bueno?
Tuvo que esperar a que pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta.
-Conejo, vida mía –suspiró.
Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto, y la voz, enardecida por los celos escupió la palabra:
-¡Puta!
Y colgó en seco.
Esa noche, en un ataque frenético, María descolgó en el refectorio la litografía del generalísimo, la arrojó con todas sus fuerzas contra el vitral del jardín, y se derrumbó bañada en sangre. Aún le sobro rabia para enfrentarse a golpes con los guardianes que trataron de someterla, son lograrlo, hasta que vio a Herculina plantada en el vano de la puerta, con los brazos cruzados, mirándola. Se rindió. No obstante, la arrastraron hasta el pabellón de las locas furiosas, la aniquilaron con una manguera de agua helada, y le inyectaron trementina en las piernas. Impedida para caminar por la inflamación provocada, María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por escapar de aquel infierno. La semana siguiente, ya de regreso al dormitorio común, se levantó en puntillas y tocó en la celda de la guardiana nocturna.
El precio de María, exigido por ella de antemano, fue llevare un mensaje a su marido. La guardiana aceptó, siempre que el trato se mantuviera en secreto absoluto. Y la apuntó con un índice inexorable.
-Si alguna vez sabe, te mueres.
Así [11] que Saturno el Mago fue al sanatorio de locas el sábado siguiente, con la camioneta de circo preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina, tan limpia y ordenada como un barco de guerra, y le hizo un informe afectuoso sobre el estado de la esposa. Nadie sabía de dónde llegó, n cómo ni cuándo, pues el primer dato de su ingreso era el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. Una investigación iniciada el mismo día no había concluido en nada. En todo caso, lo que más intrigaba al director era cómo supo Saturno el paradero de su esposa. Saturno protegió a la guardiana.
-Me lo informó la compañía de seguros del coche- dijo.
El director se sintió complacido. “No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo”, dijo. Le dio una ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de asceta, y concluyó:
-Lo único cierto es la gravedad de su estado.
Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas si Saturno el mago le prometía, por el bien de su esposa, ceñirse a la conducta que él le indicara. Sobre todo en la manera de tratarla, para evitar que recayera en sus arrebatos de furia cada vez más frecuentes y peligrosos[12].
-Es raro –dijo Saturno- Siempre fue de genio fuerte, pero de mucho dominio.
El médico hizo un ademán de sabio. “Hay conductas que permanecen latentes durante muchos años, y un día estallan”, dijo. “Con todo, es una suerte que haya caído aquí, porque somos especialistas en casos que requieren mano dura”. Al final hizo una advertencia sobre la rara obsesión de María por el teléfono.
-Sígale la corriente- dijo.
-Tranquilo, doctor- dijo Saturno con un aire alegre- Es mi especialidad.
La sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario, era el antiguo locutorio del convento. La entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. María estaba de pie en el centro del salón, junto a una mesita con dos sillas y un florero sin flores. Era evidente que estaba lista para irse, con su lamentable abrigo color de fresa y unos zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón, casi invisible, estaba Herculina con los brazos cruzados. María no se movió al ver entrar al esposo ni asomó emoción alguna en la cara todavía salpicada por los estragos del vitral. Se dieron un beso de rutina.
-¿Cómo te sientes?- le preguntó él.
-Feliz de que al fin hayas venido, conejo –dijo ella-. Esto ha sido la muerte.
No tuvieron tiempo de sentarse, María le contó las miserias del claustro, la barbarie de las guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin cerrar los ojos por el terror.
-Ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro –dijo, y suspiró con el alma-: Creo que nunca volveré a ser la misma.
-Ahora todo eso pasó- dijo él acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices recientes de la cara – Yo seguiré viniendo todos los sábados. Y más, si el director me lo permite. Ya verás que todo va a salir muy bien.
Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón. Le contó, en el tono pueril de las grandes mentiras, una versión dulcificada de los pronósticos del médico. “En síntesis”, concluyó, “aún te faltan algunos días para estar recuperada por completo”. María entendió la verdad.
-¡Por Dios, conejo! –dijo atónita-. ¡No me digas que tú también crees que estoy loca!.
-¡Cómo se te ocurre! –dijo él, tratando de reír- Lo que pasa es que sería mucho mas conveniente para todos que sigas por un tiempo aquí. En mejores condiciones, por supuesto.
-¡Pero si ya te dije que sólo vine a hablar por teléfono!- dijo María.
El no supo como reaccionar ante la obsesión temible. Miró a Herculina. Esta aprovechó la mirada para indicarle en su reloj de pulso que era tiempo de terminar la visita. María interceptó la señal, miró hacia atrás, y vio a Herculina en la tensión del asalto inminente. Entonces se aferró al cuello del marido gritando como una verdadera loca. Él se la quitó de encima con tanto amor como pudo, y la dejó a merced de Herculina, que le saltó por la espalda. Sin darle tiempo para reaccionar le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó el otro brazo de hierro alrededor del cuello, y le gritó a Saturno el Mago:
-¡Váyase!
Saturno huyó despavorido.
Sin embargo, el sábado siguiente, ya repuesto del espanto de la visita, volvió al sanatorio con el gato vestido igual que él: la malla roja y amarilla del gran Leotardo, el sombrero de copa y una capa de vuelta y media que parecía para volar. Entró con la camioneta de feria hasta el patio del claustro, y allí hizo una función prodigiosa de casi tres horas que las reclusas gozaron desde los balcones, con gritos discordantes y ovaciones inoportunas. Estaban todas, menos María, que no sólo se negó a recibir al marido, sino inclusive a verlo desde los balcones. Saturno se sintió herido de muerte.
-Es una reacción típica- lo consoló el director-. Ya pasará.
Pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible por que le recibiera un carta[13], pero fue inútil.
Cuatro veces la devolvió cerrada y sin comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejando en la portería del hospital las raciones de cigarrillos, sin saber siquiera si le llegaban a María, hasta que lo venció la realidad.
Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Antes de irse de Barcelona le dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita casual, que además se comprometió a seguir llevándole los cigarrillos a María. Pero también ella desapareció. Rosa Regás recordaba haberla visto en el Corte Inglés, hace unos doce años, con la cabeza rapada y el balandrán anaranjado de alguna secta oriental, encinta a más no poder. Ella le contó que había seguido llevándole los cigarrillos a María, siempre que pudo, y resolviéndole algunas urgencias imprevistas, hasta un día en que sólo encontró los escombros del hospital, demolido como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le pareció muy lúcida la última vez que la vio, un poco pasada de peso y contenta con la paz del claustro. Ese día le llevó también el gato, porque ya se le había acabado el dinero que saturno le dejó para darle de comer.
Abril 1978
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Se opera un primer transcurso del tiempo de María, que se diluye en el sueño que marca un segundo tiempo y una imprecisión espacial. Este segundo tiempo está contenido en un espacio: el del edificio al que se ingresa en este segundo transcurso.
[2] El segundo transcurso tiene el poder de ignorar la verdad porque importan más los procesos internos de la institución, que esa verdad en sí misma Tiene que ver con el proceso de negación de la identidad que comienza a desarrollarse a partir de la llegada.
[3] Aparición de un narrador en estilo indirecto libre. Hasta “en varios manicomios de España” que introduce en el mundo narrado, una información desconocida para el personaje, lo cual subraya el proceso de “internación”.
[4] La desesperación resultante del proceso anulador de la identidad, se atribuye a María, como una “patología” de ella y esta ignorancia de la producción de algo, opera juntamente con un saber “objetivo” pero que es enteramente vulgar, como el adjudicar un valor médico a las lágrimas, al par que se constituye, con el otro, un objeto, se construye un “problema”.
[5] Un rótulo, la constitución de un nuevo sujeto y el excluir las causas de la agitación que configura a ese nuevo sujeto como tal. Es decir, esa constitución deliberadamente ignora, y ese es su atributo..
[6] Tercera secuencia en discurso indirecto libre.
[7] Muda del narrador: quién es en realidad.
[8] Nombre que en realidad no es un nombre, dado a una magia que no es en verdad mágica.
[9] Se cierra la evocación que aporta la historia de María, y comienza el tiempo de Saturno y sus explicaciones imaginarias a lo sucedido.
[10] Ruptura en el tiempo que gira al tiempo circular, el de los actos ejecutados con una frecuencia determinada, a la cual alude el narrador, sin pormenorizar en cada acto, específicamente. Este tiempo de lo periódico, excluye totalmente la verdad, porque los motivos de la permanencia de María, ya ni siquiera se mencionan.
[11] Comienzo del tiempo de Saturno
[12] Nuevamente, la enajenación institucional ubica los efectos como si fueran causas y permanece fuera de todo lo que produce, como si lo que produce, obedeciera a otro orden de causas. El invertir el orden causal es uno de los efectos con los que juega permanentemente el relato.
[13] El narrador se aleja de María y narra desde afuera. María y el mundo narrado son la referencia de esa voz en este momento en que dejan de ser visibles para el lector
Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de veintisiete años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba lejos.
-No importa- dijo María-. Lo único que necesito es un teléfono.
Era cierto, y sólo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las siete de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta, y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta, y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina de asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a las ansias de desahogarse, y su voz resonó más que la lluvia y el traqueteo del autobús. La mujer la interrumpió con el índice en los labios.
-Están dormidas- murmuró.
María miró por encima del hombro, y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada de su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando despertó era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud alerta[1].
-¿Dónde estamos?- le pregunto María.
-Hemos llegado- contestó la mujer.
El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas apenas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores, y se movían con tal parsimonia en la penumbra del patio que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron en la puerta del autobús, y les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran, y las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles, con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y la devolviera en la portería.
-¿Habrá un teléfono?- le preguntó María.
-Por supuesto- dijo la mujer-. Ahí mismo le indican.
Le pidió a María otro cigarrillo, y ella le dio el resto del paquete mojado.”En el camino se secan” le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo, y casi le gritó:”Buena suerte”. El autobús arrancó sin darle tiempo de más.
María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso:”¡Alto, he dicho!”. María miró por debajo de la manta, y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía con modos muy dulces:
-Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono.
María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso, y al final, entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María se sorprendió de que no llevara su identificación.
-Es que sólo vine a hablar por teléfono- le dijo María.
Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir tres compromisos hasta la media noche, y quería avisarle que no estaría a tiempo para acompañarlo. Iban a ser las siete. Él debía salir de la casa dentro de diez minutos, y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención.
-¿Cómo te llamas?- le preguntó.
María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana, y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros[2].
-Es que sólo vine a hablar por teléfono- dijo María.
-De acuerdo, maja –le dijo la superiora, llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado ostensible para ser real-, si te portas bien podrás hablar por teléfono con quien quieras. Pero ahora no, mañana.
Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad, estaban apaciguadas con sedantes, y aquel palacio el sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio, y antes de llegar al portón una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través paralizada por el terror.
-Por el amos de Dios- dijo-. Le juro por mi madre muerta que sólo vine a hablar por teléfono.
Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal[3]. Era la encargada de los casos difíciles, y dos reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió como un accidente comprobado. El segundo fue menos claro, y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería investigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España.
Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes del amanecer, cuando la despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias.
No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí. Pero entonces, el mundo era un remanso de amor, y estaba frente a su cama un anciano monumental, con una andadura de plantígrado y una sonrisa sedante, que con dos pases maestros le devolvió la dicha de vivir. Era el director del sanatorio.
Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido, y le regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto.
-Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras- le dijo el médico, con una voz adormecedora- No hay mejor remedio que las lágrimas.[4]
María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales en los tedios después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos, le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era, por la primera vez en su vida, el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido.
El médico se incorporó con toda la majestad de su rango.”Todavía no, reina”, le dijo, dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca. “Todo se hará a su tiempo”. Le hizo después una bendición episcopal, y desapareció para siempre.
-Confía en mí- le dijo.
Esa misma tarde María fue inscrita en el asilo con un número de serie, y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen quedó una calificación escrita de puño y letra del director: agitada [5].
Tal como María lo había previsto[6], el marido salió de su modesto departamento del barrio de Horta con media hora de retraso para cumplir los tres compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi dos años de una unión libre bien concertada, y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche.
En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados, prescindió del truco estelar de los peces invisibles porque no podía hacerlo sin la ayuda de ella. El segundo compromiso era en casa de una anciana de noventa y tres años, en silla de ruedas, que se preciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos treinta cumpleaños con un mago distinto. Él estaba tan contrariado con la demora de María, que no pudo concentrarse en las suertes más simples. El tercer compromiso era el de todas las noches en un café concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo de turistas franceses que no pudieron creer lo que veían porque se negaban a creer en la magia. Después de cada representación llamó por teléfono a su casa, y esperó sin ilusiones a que María contestara. En la última ya no pudo reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido.
De regreso a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas vio el esplendor de la primavera en las palmeras del Paseo de Gracia, y lo estremeció el pensamiento aciago de cómo podría ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su recado todavía prendido en la puerta. Restaba tan contraído que se olvidó de darle comida al gato.
Sólo ahora que lo escribo [7] caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona sólo lo conocíamos con su nombre profesional: Saturno el Mago [8]. Era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irredimible, pero el tacto u la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esa comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la media noche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho de recién venido y no quería recordarlo. Así es que esa noche se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un vestido de novia en piltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo, y ahora para siempre, en el vasto mundo sin ella.
Lo había hecho tres veces con tres hombres distintos, incluso él, en los últimos cinco años. Lo había abandonado en Ciudad de México a los seis meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de servicio de la colonia Anzures. Una mañana María no amaneció en la casa después de una noche de abusos inconfesables. Dejó todo lo que era suyo, hasta el anillo de su matrimonio anterior, y una carta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir al tormento de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo de la escuela secundaria con quien se casó a escondidas siendo menor de edad, y al cual abandonó por otro al cabo de dos años de amor. Pero no: había vuelto a casa de sus padres, y allí fue Saturno a buscarla a cualquier precio. Le rogó sin condiciones, le prometió mucho más de lo que estaba resuelto a cumplir, pero tropezó con una determinación invencible. “Hay amores cortos y amores largos”, le dijo ella. Y concluyó sin misericordia: “Este fue corto”. Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de Todos los Santos, al volver a su cuarto de huérfano después de casi un año de olvido, la encontró dormida en el sofá de la sala con la corona de azahares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes.
María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la disposición de casarse para siempre por la iglesia católica, la había dejado vestida y esperándolo en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos modos. Ella siguió el juego. Bailó, cantó con los mariachis, se pasó de tragos, y en un terrible estado de remordimientos tardíos se fue a la media noche a buscar a Saturno.
No estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin concesiones. “¿Y ahora hasta cuándo”?, le preguntó él. Ella le contest´con un verso de Vinicius de Moraes:”El amor es eterno mientras dura”. Dos años después, seguía siendo eterno.
María pareció madurar. Renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como en la cama. A fines del año anterior habían asistido a un congreso de magos en Perpignan, y de regreso conocieron Barcelona. Les gustó tanto que llevaban ocho meses aquí, y les iba tan bien, que habían comprado un apartamento en el muy catalán bario de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para cinco hijos. Había sido la felicidad posible, hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes de Zaragoza con la promesa de volver a las siete de la noche del lunes. Al amanecer del jueves todavía no había dado señales de vida [9].
El lunes de la semana siguiente la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono a la casa para preguntar por María. “No sé nada” dijo Saturno. “Búsquenla en Zaragoza”. Colgó. Una semana después un policía de civil fue a la casa con la noticia de que habían hallado el automóvil en los puros huesos, en un atajo cerca de Cádiz, a novecientos kilómetros del lugar en que María lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato, y apenas si lo miró para decirle sin más vueltas que no perdieran el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción, que el agente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado.
El recelo de que María pudiera irse otra vez había asaltado a Saturno por Pascua Fliorida en Cadaqués, adonde Rosa Regás lo había invitado a navegar a vela. Estábamos en el Maritím, el populoso y sórdido bar de la gauche divine en el crepúsculo del franquismo, alrededor de una de aquellas mesas de hierro con sillas de hiero donde sólo cabíamos seis a duras penas y nos sentábamos veinte. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarrillos de la jornada, María se encontró sin fósforos. Un brazo escuálido de vellos viriles con una esclava de bronce romano se abrió paso entre el tumulto de la mesa, y le dio fuego. Ella lo agradeció sin mirar a quien, pero Saturno el Mago lo vio. Era un adolescente óseo y lampiño, de una palidez de muerto y una cola de caballo muy negra que le daba a la cintura. Los cristales del bar soportaban apenas la furia de la tramontana de primavera, pero él iba vestido con una especie de pijama callejero de algodón crudo, y unas abarcas de labrador.
No volvieron a verlo hasta fines del otoño, en un hostal de mariscos de la Barcloneta, con el mismo conjunto de zaraza ordinaria y una larga trenza en vez de la cola de caballo. Los saludó a ambos como a viejos amigos, y por el modo como besó a María, y por el modo como ella le correspondió, a Saturno lo fulminó la sospecha de que habían estado viéndose a escondidas. Días después encontró un nombre nuevo y un número de teléfono escritos por María en el directorio doméstico, y la inclemente lucidez de los celos le reveló de quien eran. El prontuario social del intruso acabó de rematarlo: veintidós años, hijo único de una familia de ricos, decorador de vitrinas de moda, con una fama fácil de bisexual y un prestigio bien fundado como consolador de alquiler de señoras casadas. Pero logró sobreponerse hasta la noche en que María no volvió a casa. Entonces empezó a llamarlo por teléfono todos los días, primero cada dos o tres horas, desde las seis de la mañana hasta la madrugada siguiente, y después cada vez que encontraba un teléfono a la mano. El hecho de que nadie contestara aumentaba su martirio.
Al cuarto día le contestó una andaluza que sólo iba a hacer la limpieza. “El señorito se ha ido”, le dijo, con suficiente vaguedad para enloquecerlo. Saturno no resistió la tentación de preguntarle si por casualidad no estaba ahí la señorita María.
-Aquí no vive ninguna María- le dijo la mujer –el señorito es soltero.
-Ya lo sé –le dijo él-. No vive, pero a veces va. ¿O no?
La mujer se encabritó.
-¿Pero quién coño habla ahí?
Saturno colgó. La negativa de la mujer le pareció una confirmación más de lo que ya no era para él una sospecha sino una certidumbre ardiente. Perdió el control. En los días siguientes llamó por orden alfabético a todos los conocidos de Barcelona. Nadie le dio razón, pero cada llamada le agravó la desdicha, porque sus delirios de celos eran ya célebres entre los trasnochadores impenitentes de La gauche divine, y le contestaban con cualquier broma que lo hiciera sufrir. Sólo entonces comprendió hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad hermosa, lunática e impenetrable, en la que nunca sería feliz. Por la madrugada, después de darle de comer al gato, se apretó el corazón para no morir, y tomó la determinación de olvidar a María
A los dos meses[10], María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía picoteando apenas la pitanza de cárcel con los cubiertos encadenados al mesón de madera bruta, y la vista fija en la litografía del general Francisco Franco que presidía el lúgubre comedor medieval. Al principio se resistía a las horas canónicas con su rutina bobalicona de maitines, laudes, vísperas y otros oficios de iglesia que ocupaban la mayor parte del tiempo. Se negaba a jugar a la pelota en el patio de recreo, y a trabajar en el taller de flores artificiales que un grupo de reclusas atendía con una diligencia frenética. Pero a partir de la tercera semana fue incorporándose poco a poco a la vida del claustro. A fin de cuentas, decían los médicos, así empezaban todas, y tarde o temprano terminaban por integrarse a la comunidad.
La falta de cigarrillos, resuelta en los primeros días por la guardiana que los vendía a precio de oro, volvió a atormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba. Se consoló después con los cigarrillos de papel periódico que algunas reclusas fabricaban con las colillas recogidas en la basura, pues la obsesión de fumar había llegado a ser tan intensa como la del teléfono. Las pesetas exiguas que se ganó más tarde fabricando flores artificiales le permitieron un alivio efímero.
Lo más duro era la soledad en las noches. Muchas recusas permanecían despiertas en la penumbra, como ella, pero sin atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también en el portón cerrado con cadena y candado. Una noche, sin embargo, abrumada por la pesadumbre, María preguntó con vos suficiente para que oyera su vecina de cama:
-¿Dónde estamos?
La voz grave y lúcida de la vecina le contestó:
-En los profundos infiernos.
-Dicen que esta es tierra de moros-dijo otra voz distante que resonó en el ámbito del dormitorio-. Y debe ser cierto, porque en verano, cuando hay luna, se oyen los perros ladrándole a la mar.
Se oyó la cadena de las argollas como un ancla de galeón, y la puerta se abrió. La cancerbera, el único ser que parecía vivo en el silencio instantáneo, empezó a pasearse de un extremo al otro del dormitorio. María se sobrecogió, y sólo ella sabía por qué.
Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos que durmiera con ella en el cuarto de guardia. Empezó con un tono de negocio concreto: trueque de amor por cigarrillos, por chocolates, por lo que fuera. “Tendrás todo”, le decía, trémula. “Serás la reina”. Ante el rechazo de María, la guardiana cambió de método. Le dejaba papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata, en los sitios menos pensados. Eran mensajes de un apremio desgarrador capaz de estremecer a las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota, la noche en que se promovió el incidente en el dormitorio.
Cuando estuvo convencida de que todas las reclusas dormían, la guardiana se acercó ala cama de María, y murmuró en su oído toda clase de obscenidades tiernas, mientras le besaba la cara, el cuello tenso de terror, los brazos yertos, las piernas exhaustas. Por último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era de miedo sino de complacencia, se atrevió a ir más lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la ,mano que la mandó contra la cama vecina. La guardiana se incorporó furibunda en medio del escándalo de las reclusas alborotadas.
-Hija de puta- gritó-. Nos pudriremos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí.
El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio, y hubo que tomar medidas de emergencia, porque las reclusas sofocadas empezaban a quitarse durante la misa los balandranes de estameña. María asistió divertida al espectáculo de las enfermas en pelota que las guardianas correteaban por las naves como gallinas ciegas. En medio de la confusión, trató de protegerse de los golpes perdidos, y sin saber cómo se encontró sola en una oficina abandonada, y con un teléfono que repicaba sin cesar con un timbre de súplica. María contestó sin pensarlo, y oyó una voz lejana y sonriente que se entretenía imitando el servicio telefónico de la hora:
-Son las cuarenta y cinco horas, noventa y dos minutos y ciento siete segundos-
-Maricón- dijo María.
Colgó divertida. Ya se iba, cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces marcó seis cifras, con tanta tensión y tanta prisa, que no estuvo segura de que fuera el número de su casa. Esperó con el corazón desbocado, oyó el timbre familiar con su tono ávido y triste, una vez, dos veces, tres veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella.
-¿Bueno?
Tuvo que esperar a que pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta.
-Conejo, vida mía –suspiró.
Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto, y la voz, enardecida por los celos escupió la palabra:
-¡Puta!
Y colgó en seco.
Esa noche, en un ataque frenético, María descolgó en el refectorio la litografía del generalísimo, la arrojó con todas sus fuerzas contra el vitral del jardín, y se derrumbó bañada en sangre. Aún le sobro rabia para enfrentarse a golpes con los guardianes que trataron de someterla, son lograrlo, hasta que vio a Herculina plantada en el vano de la puerta, con los brazos cruzados, mirándola. Se rindió. No obstante, la arrastraron hasta el pabellón de las locas furiosas, la aniquilaron con una manguera de agua helada, y le inyectaron trementina en las piernas. Impedida para caminar por la inflamación provocada, María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por escapar de aquel infierno. La semana siguiente, ya de regreso al dormitorio común, se levantó en puntillas y tocó en la celda de la guardiana nocturna.
El precio de María, exigido por ella de antemano, fue llevare un mensaje a su marido. La guardiana aceptó, siempre que el trato se mantuviera en secreto absoluto. Y la apuntó con un índice inexorable.
-Si alguna vez sabe, te mueres.
Así [11] que Saturno el Mago fue al sanatorio de locas el sábado siguiente, con la camioneta de circo preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina, tan limpia y ordenada como un barco de guerra, y le hizo un informe afectuoso sobre el estado de la esposa. Nadie sabía de dónde llegó, n cómo ni cuándo, pues el primer dato de su ingreso era el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. Una investigación iniciada el mismo día no había concluido en nada. En todo caso, lo que más intrigaba al director era cómo supo Saturno el paradero de su esposa. Saturno protegió a la guardiana.
-Me lo informó la compañía de seguros del coche- dijo.
El director se sintió complacido. “No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo”, dijo. Le dio una ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de asceta, y concluyó:
-Lo único cierto es la gravedad de su estado.
Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas si Saturno el mago le prometía, por el bien de su esposa, ceñirse a la conducta que él le indicara. Sobre todo en la manera de tratarla, para evitar que recayera en sus arrebatos de furia cada vez más frecuentes y peligrosos[12].
-Es raro –dijo Saturno- Siempre fue de genio fuerte, pero de mucho dominio.
El médico hizo un ademán de sabio. “Hay conductas que permanecen latentes durante muchos años, y un día estallan”, dijo. “Con todo, es una suerte que haya caído aquí, porque somos especialistas en casos que requieren mano dura”. Al final hizo una advertencia sobre la rara obsesión de María por el teléfono.
-Sígale la corriente- dijo.
-Tranquilo, doctor- dijo Saturno con un aire alegre- Es mi especialidad.
La sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario, era el antiguo locutorio del convento. La entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. María estaba de pie en el centro del salón, junto a una mesita con dos sillas y un florero sin flores. Era evidente que estaba lista para irse, con su lamentable abrigo color de fresa y unos zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón, casi invisible, estaba Herculina con los brazos cruzados. María no se movió al ver entrar al esposo ni asomó emoción alguna en la cara todavía salpicada por los estragos del vitral. Se dieron un beso de rutina.
-¿Cómo te sientes?- le preguntó él.
-Feliz de que al fin hayas venido, conejo –dijo ella-. Esto ha sido la muerte.
No tuvieron tiempo de sentarse, María le contó las miserias del claustro, la barbarie de las guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin cerrar los ojos por el terror.
-Ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro –dijo, y suspiró con el alma-: Creo que nunca volveré a ser la misma.
-Ahora todo eso pasó- dijo él acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices recientes de la cara – Yo seguiré viniendo todos los sábados. Y más, si el director me lo permite. Ya verás que todo va a salir muy bien.
Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón. Le contó, en el tono pueril de las grandes mentiras, una versión dulcificada de los pronósticos del médico. “En síntesis”, concluyó, “aún te faltan algunos días para estar recuperada por completo”. María entendió la verdad.
-¡Por Dios, conejo! –dijo atónita-. ¡No me digas que tú también crees que estoy loca!.
-¡Cómo se te ocurre! –dijo él, tratando de reír- Lo que pasa es que sería mucho mas conveniente para todos que sigas por un tiempo aquí. En mejores condiciones, por supuesto.
-¡Pero si ya te dije que sólo vine a hablar por teléfono!- dijo María.
El no supo como reaccionar ante la obsesión temible. Miró a Herculina. Esta aprovechó la mirada para indicarle en su reloj de pulso que era tiempo de terminar la visita. María interceptó la señal, miró hacia atrás, y vio a Herculina en la tensión del asalto inminente. Entonces se aferró al cuello del marido gritando como una verdadera loca. Él se la quitó de encima con tanto amor como pudo, y la dejó a merced de Herculina, que le saltó por la espalda. Sin darle tiempo para reaccionar le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó el otro brazo de hierro alrededor del cuello, y le gritó a Saturno el Mago:
-¡Váyase!
Saturno huyó despavorido.
Sin embargo, el sábado siguiente, ya repuesto del espanto de la visita, volvió al sanatorio con el gato vestido igual que él: la malla roja y amarilla del gran Leotardo, el sombrero de copa y una capa de vuelta y media que parecía para volar. Entró con la camioneta de feria hasta el patio del claustro, y allí hizo una función prodigiosa de casi tres horas que las reclusas gozaron desde los balcones, con gritos discordantes y ovaciones inoportunas. Estaban todas, menos María, que no sólo se negó a recibir al marido, sino inclusive a verlo desde los balcones. Saturno se sintió herido de muerte.
-Es una reacción típica- lo consoló el director-. Ya pasará.
Pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible por que le recibiera un carta[13], pero fue inútil.
Cuatro veces la devolvió cerrada y sin comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejando en la portería del hospital las raciones de cigarrillos, sin saber siquiera si le llegaban a María, hasta que lo venció la realidad.
Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Antes de irse de Barcelona le dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita casual, que además se comprometió a seguir llevándole los cigarrillos a María. Pero también ella desapareció. Rosa Regás recordaba haberla visto en el Corte Inglés, hace unos doce años, con la cabeza rapada y el balandrán anaranjado de alguna secta oriental, encinta a más no poder. Ella le contó que había seguido llevándole los cigarrillos a María, siempre que pudo, y resolviéndole algunas urgencias imprevistas, hasta un día en que sólo encontró los escombros del hospital, demolido como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le pareció muy lúcida la última vez que la vio, un poco pasada de peso y contenta con la paz del claustro. Ese día le llevó también el gato, porque ya se le había acabado el dinero que saturno le dejó para darle de comer.
Abril 1978
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Se opera un primer transcurso del tiempo de María, que se diluye en el sueño que marca un segundo tiempo y una imprecisión espacial. Este segundo tiempo está contenido en un espacio: el del edificio al que se ingresa en este segundo transcurso.
[2] El segundo transcurso tiene el poder de ignorar la verdad porque importan más los procesos internos de la institución, que esa verdad en sí misma Tiene que ver con el proceso de negación de la identidad que comienza a desarrollarse a partir de la llegada.
[3] Aparición de un narrador en estilo indirecto libre. Hasta “en varios manicomios de España” que introduce en el mundo narrado, una información desconocida para el personaje, lo cual subraya el proceso de “internación”.
[4] La desesperación resultante del proceso anulador de la identidad, se atribuye a María, como una “patología” de ella y esta ignorancia de la producción de algo, opera juntamente con un saber “objetivo” pero que es enteramente vulgar, como el adjudicar un valor médico a las lágrimas, al par que se constituye, con el otro, un objeto, se construye un “problema”.
[5] Un rótulo, la constitución de un nuevo sujeto y el excluir las causas de la agitación que configura a ese nuevo sujeto como tal. Es decir, esa constitución deliberadamente ignora, y ese es su atributo..
[6] Tercera secuencia en discurso indirecto libre.
[7] Muda del narrador: quién es en realidad.
[8] Nombre que en realidad no es un nombre, dado a una magia que no es en verdad mágica.
[9] Se cierra la evocación que aporta la historia de María, y comienza el tiempo de Saturno y sus explicaciones imaginarias a lo sucedido.
[10] Ruptura en el tiempo que gira al tiempo circular, el de los actos ejecutados con una frecuencia determinada, a la cual alude el narrador, sin pormenorizar en cada acto, específicamente. Este tiempo de lo periódico, excluye totalmente la verdad, porque los motivos de la permanencia de María, ya ni siquiera se mencionan.
[11] Comienzo del tiempo de Saturno
[12] Nuevamente, la enajenación institucional ubica los efectos como si fueran causas y permanece fuera de todo lo que produce, como si lo que produce, obedeciera a otro orden de causas. El invertir el orden causal es uno de los efectos con los que juega permanentemente el relato.
[13] El narrador se aleja de María y narra desde afuera. María y el mundo narrado son la referencia de esa voz en este momento en que dejan de ser visibles para el lector
 EL HOMBRE CAIMAN
EL HOMBRE CAIMAN
El Hombre Caimán
El Hombre Caimán es una leyenda de la Costa Caribe colombiana que sucede en la población ribereña de Plato, Magdalena, y relata la historia de un hombre cuya pasión por espiar a mujeres desnudas lo condenaron a quedar convertido en un ser con cuerpo de caimán y cabeza humana.
En Plato se celebra anualmente el Festival del Hombre Caimán. También existen una plaza y un monumento en su honor que son patrimonio cultural de la ciudad. La leyenda del Hombre Caimán quedó inmortalizada en la canción del barranquillero José María Peñaranda, "Se va el caimán".
La Leyenda
Cuentan que hace mucho tiempo existió un pescador muy mujeriego que tenía por afición espiar a las mujeres plateñas que se bañaban en las aguas del río Magdalena. Previendo que podría ser descubierto entre los arbustos, se desplazó a la Alta Guajira para que un brujo le preparara una pócima que lo convirtiera en caimán -animal habitual de la región-, para así no despertar sospechas entre las bañistas y poderlas admirar a placer. Al cabo de su observación, otra pócima, aplicada por un amigo suyo, debía retornarlo a su estado humano. El brujo le preparó las dos pócimas, una roja que lo convertía en animal, y otra blanca que lo volvía hombre de nuevo.
El pescador disfrutó de algún tiempo de su ingenio, pero en una ocasión, el amigo que le echaba la pócima blanca no pudo acompañarlo. En su lugar fue otro que, al ver el caimán, se asustó al creer que era uno verdadero y dejó caer la botella blanca con el preciado líquido. Antes de derramarse completamente, algunas gotas del líquido salpicaron únicamente la cabeza del pescador, por lo que el resto de su cuerpo quedó en forma de caimán. Desde entonces, se convirtió en el terror de las mujeres, que no volvieron a bañarse en el río.
La única persona que se atrevió a acercársele después fue su madre. Todas las noches lo visitaba en el río para consolarlo y llevarle su comida favorita: queso, yuca y pan mojado en ron. Tras la muerte de su madre, que murió de la tristeza por no haber podido encontrar al brujo que había elaborado las pócimas porque había muerto, el Hombre Caimán, solo y sin nadie que lo cuidara, decidió dejarse arrastrar hasta el mar por el río hasta Bocas de Ceniza, como se conoce la desembocadura del río Magdalena en el mar Caribe a la altura de Barranquilla. Desde entonces, los pescadores del Bajo Magdalena, desde Plato hasta Bocas de Ceniza, permanecen pendientes para pescarlo en el río o cazarlo en los pantanos de las riberas.
El Hombre Caimán es una leyenda de la Costa Caribe colombiana que sucede en la población ribereña de Plato, Magdalena, y relata la historia de un hombre cuya pasión por espiar a mujeres desnudas lo condenaron a quedar convertido en un ser con cuerpo de caimán y cabeza humana.
En Plato se celebra anualmente el Festival del Hombre Caimán. También existen una plaza y un monumento en su honor que son patrimonio cultural de la ciudad. La leyenda del Hombre Caimán quedó inmortalizada en la canción del barranquillero José María Peñaranda, "Se va el caimán".
La Leyenda
Cuentan que hace mucho tiempo existió un pescador muy mujeriego que tenía por afición espiar a las mujeres plateñas que se bañaban en las aguas del río Magdalena. Previendo que podría ser descubierto entre los arbustos, se desplazó a la Alta Guajira para que un brujo le preparara una pócima que lo convirtiera en caimán -animal habitual de la región-, para así no despertar sospechas entre las bañistas y poderlas admirar a placer. Al cabo de su observación, otra pócima, aplicada por un amigo suyo, debía retornarlo a su estado humano. El brujo le preparó las dos pócimas, una roja que lo convertía en animal, y otra blanca que lo volvía hombre de nuevo.
El pescador disfrutó de algún tiempo de su ingenio, pero en una ocasión, el amigo que le echaba la pócima blanca no pudo acompañarlo. En su lugar fue otro que, al ver el caimán, se asustó al creer que era uno verdadero y dejó caer la botella blanca con el preciado líquido. Antes de derramarse completamente, algunas gotas del líquido salpicaron únicamente la cabeza del pescador, por lo que el resto de su cuerpo quedó en forma de caimán. Desde entonces, se convirtió en el terror de las mujeres, que no volvieron a bañarse en el río.
La única persona que se atrevió a acercársele después fue su madre. Todas las noches lo visitaba en el río para consolarlo y llevarle su comida favorita: queso, yuca y pan mojado en ron. Tras la muerte de su madre, que murió de la tristeza por no haber podido encontrar al brujo que había elaborado las pócimas porque había muerto, el Hombre Caimán, solo y sin nadie que lo cuidara, decidió dejarse arrastrar hasta el mar por el río hasta Bocas de Ceniza, como se conoce la desembocadura del río Magdalena en el mar Caribe a la altura de Barranquilla. Desde entonces, los pescadores del Bajo Magdalena, desde Plato hasta Bocas de Ceniza, permanecen pendientes para pescarlo en el río o cazarlo en los pantanos de las riberas.
 La historia de amor de los Petro
La historia de amor de los Petro
ESTA HISTORIA DE AMOR ES REAL.........
El alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, y su esposa, Verónica Alcocer, son protagonistas de una historia de amor que sobrevivió a los prejuicios de clases sociales y a la diferencia de edad. Pero en el amor, al igual que en la política, no existen barreras.
El domingo 30 de octubre, antes del discurso de la victoria electoral que lo llevó a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro presentó formalmente a su numerosa familia, entre ellos a cinco de sus seis hijos, quienes se acomodaron junto a su tercera esposa, Verónica Alcocer. En la tarima del Salón Rojo del Hotel Tequendama se apartó de la solemnidad política para decirles a los asistentes que “soy un hombre prolífico”, que había expandido el apellido Petro más allá de las sabanas de Ciénaga de Oro, Córdoba, su pueblo natal. El día del triunfo, la parentela del alcalde electo, que había estado esparcida por Colombia y el extranjero, se volvió a reunir y se abrazó de manera compacta como si jamás se hubieran separado. Allí estaban Nicolás y Andrés, los hijos mayores del burgomaestre de la capital de la República; las pequeñas Sofía y Antonella, hijas del matrimonio de Petro y Verónica; y Nicolás, el niño de la primera dama que nació cuando ella estudiaba en la universidad y que Gustavo Petro aceptó con amor y dedicación como si fuera el padre biológico. Faltó Andrea, la adolescente que vive en Francia y que no pudo viajar a Colombia para estar en la jornada democrática.
En plena celebración, Verónica Alcocer, nacida en Sincelejo en 1976, siempre estuvo al lado de los hijos suyos y de los de su pareja como una muestra de que “acepto y amo todo lo de Petro”, tal como lo dijo poco antes de la fiesta del triunfo. “Es un hombre amoroso y respetuoso con todos: conmigo, con sus hijos y toda su familia”, aseguró.
El nuevo mandatario de los bogotanos, de 51 años, y su actual esposa, de 35, se conocieron en la Capital de Sucre hace una década cuando él hizo parte de un grupo de conferencistas de un evento que ella misma organizó. Al gobernante jamás se le había salido un piropo, pero esa vez pensó en voz alta, y dijo “qué mujer tan bella”, cuando la vio en el auditorio. Verónica, quien alcanzó a escucharlo, también sintió que estaba flechada.
A partir de la fecha en que quedaron enamorados, los novios se vieron cuatro veces bien contadas, mientras preparaban una estrategia para convencer a los padres de Verónica de que Petro era el hombre que ella estaba esperando. La pareja creía que no era fácil atravesar la verja de la familia Alcocer: conservadora –para más señas, laureanistas– y que no estaba dispuesta a aceptar que “la niña de la casa volviera a tener otro fracaso sentimental”. Cuando estaba en la universidad, Verónica quedó embarazada y tomó la decisión de ser madre soltera. Cuentan algunos allegados de Sincelejo que el padre de ella era tan estricto, que se le complicó la úlcera con este episodio, y hasta le buscaron un cura para que asumiera la noticia con resignación.
Finalmente, cuando la joven les presentó a Petro, lo hizo convencida de la locuacidad y carisma del político que por esos días no tenía tan alborotado el avispero en el Congreso con sus posiciones frente a la parapolítica. “Ahora en mi familia lo quieren más a él que a mí”, aseguró con desparpajo.
Los enamorados derribaron sin dificultad aquellas barreras familiares, a manera de castillo de naipes, y finalmente se casaron por lo civil el 17 de diciembre de hace una década. Coincidencialmente, todo cuadró con la fecha en que murió Simón Bolívar, símbolo de la insurgencia del M-19 que tenía a Petro en sus filas ideológicas.
Aunque el entonces Representante a la Cámara seguía siendo beligerante en sus posturas políticas, en el plano familiar había cambiado. O por lo menos así lo reconoció cuando nacieron sus hijas menores, Sofía y Antonella. “Ahora soy mejor padre”, le dijo a Jet-set, mientras explicaba que la razón obedece a que tiene más tiempo para ellas, a diferencia de hace 22 años, cuando en plena convulsión de su vida de insurgente estuvo obligado a vivir en la clandestinidad. Hace dos décadas, cuando nació Nicolás, su primer hijo, fruto de su relación con la monteriana Katia Burgos, Gustavo Petro vivía distante de los seres que más quería. “No pude verlo crecer. Por las circunstancias políticas del momento era mejor que no viviera conmigo. Mi primer hijo, Nicolás, es parte de la generación de la guerra”, complementó.
Cuando el niño tenía 4 años, Petro se volvió a casar con una de sus compañeras del M-19, la tolimense Mariluz Herrán. Ella usaba el alias de ‘Andrea’ y hacía parte del apoyo logístico urbano de este grupo subversivo antes de la desmovilización. De ahí que el nombre de los hijos que tuvieron sean Andrea y Andrés. El hoy Alcalde de Bogotá por fin atesoró el tiempo que necesitaba para estar junto a ellos y dedicarse a las labores domésticas de cualquier padre, como pasearlos los domingos, leerles cuentos y ayudarlos a hacer las tareas. Andrea nació en 1990, y Andrés en 1991, considerados dos años cruciales para Petro, quien seguía en las toldas del M-19, que por entonces buscaba un salto de la subversión a la participación democrática en los comicios del país. Hoy, con 51 años, el líder del Movimiento Progresista se ancló en el seno de su familia, y en Verónica, a quien llamó “Valquiria” en uno de los momentos más románticos de su luna de miel. Gustavo Petro hacia alusión a las diosas de la mitología nórdica que simbolizan a la mujer o al último amor que le llega a un hombre antes de morir. “Hace poco también me dijo que era la niña de sus ojos. Es un esposo muy romántico”. Y si ella es su “valquiria”, él es su
“Chiqui”, como le dice cuando están en casa. Aunque también lo llama así ante los amigos y los seguidores que los acompañan en los corre-corre políticos.
Pareciera que los dos conformaran una pareja dispareja, pero no es así: aunque él le lleve 16 años de edad, o tenga unos cuantos centímetros menos que ella. “Seré dos centímetros más alta que él, pero no se nota. Lo que pasa es que las fotos no me favorecen y me veo mucho más grande”, dijo. Verónica Alcocer encarna el mito de la ‘niña bien’ de la Costa, de familia católica y de valores tradicionales, pero que no la hace diametralmente diferente a su marido, quien nació en una humilde casa de bahareque y techo de palma en Ciénaga de Oro, Córdoba. Como es de conocimiento público, la Primera Dama de Bogotá entiende la política y de estrategias programáticas para cautivar a los electores. Por ejemplo, con la elección de Petro, y tal como lo prometió desde la campaña, empezará a trabajar a favor de la mujer maltratada y por el desarrollo de la cultura, entendiéndola como fomento de todas las artes en colegios y en las clases menos favorecidas.
Los dos están hechos el uno para el otro, aunque suene cursi. Pero no es pecado decirlo, y más cuando ella elogia la cursilería, o por lo menos la redime al admitir que el regalo más preciado de su relación con Petro es un peluche que él le trajo de Nueva York. “Gustavo Petro es lo mejor que me ha pasado en la vida”, enfatiza.
El alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, y su esposa, Verónica Alcocer, son protagonistas de una historia de amor que sobrevivió a los prejuicios de clases sociales y a la diferencia de edad. Pero en el amor, al igual que en la política, no existen barreras.
El domingo 30 de octubre, antes del discurso de la victoria electoral que lo llevó a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro presentó formalmente a su numerosa familia, entre ellos a cinco de sus seis hijos, quienes se acomodaron junto a su tercera esposa, Verónica Alcocer. En la tarima del Salón Rojo del Hotel Tequendama se apartó de la solemnidad política para decirles a los asistentes que “soy un hombre prolífico”, que había expandido el apellido Petro más allá de las sabanas de Ciénaga de Oro, Córdoba, su pueblo natal. El día del triunfo, la parentela del alcalde electo, que había estado esparcida por Colombia y el extranjero, se volvió a reunir y se abrazó de manera compacta como si jamás se hubieran separado. Allí estaban Nicolás y Andrés, los hijos mayores del burgomaestre de la capital de la República; las pequeñas Sofía y Antonella, hijas del matrimonio de Petro y Verónica; y Nicolás, el niño de la primera dama que nació cuando ella estudiaba en la universidad y que Gustavo Petro aceptó con amor y dedicación como si fuera el padre biológico. Faltó Andrea, la adolescente que vive en Francia y que no pudo viajar a Colombia para estar en la jornada democrática.
En plena celebración, Verónica Alcocer, nacida en Sincelejo en 1976, siempre estuvo al lado de los hijos suyos y de los de su pareja como una muestra de que “acepto y amo todo lo de Petro”, tal como lo dijo poco antes de la fiesta del triunfo. “Es un hombre amoroso y respetuoso con todos: conmigo, con sus hijos y toda su familia”, aseguró.
El nuevo mandatario de los bogotanos, de 51 años, y su actual esposa, de 35, se conocieron en la Capital de Sucre hace una década cuando él hizo parte de un grupo de conferencistas de un evento que ella misma organizó. Al gobernante jamás se le había salido un piropo, pero esa vez pensó en voz alta, y dijo “qué mujer tan bella”, cuando la vio en el auditorio. Verónica, quien alcanzó a escucharlo, también sintió que estaba flechada.
A partir de la fecha en que quedaron enamorados, los novios se vieron cuatro veces bien contadas, mientras preparaban una estrategia para convencer a los padres de Verónica de que Petro era el hombre que ella estaba esperando. La pareja creía que no era fácil atravesar la verja de la familia Alcocer: conservadora –para más señas, laureanistas– y que no estaba dispuesta a aceptar que “la niña de la casa volviera a tener otro fracaso sentimental”. Cuando estaba en la universidad, Verónica quedó embarazada y tomó la decisión de ser madre soltera. Cuentan algunos allegados de Sincelejo que el padre de ella era tan estricto, que se le complicó la úlcera con este episodio, y hasta le buscaron un cura para que asumiera la noticia con resignación.
Finalmente, cuando la joven les presentó a Petro, lo hizo convencida de la locuacidad y carisma del político que por esos días no tenía tan alborotado el avispero en el Congreso con sus posiciones frente a la parapolítica. “Ahora en mi familia lo quieren más a él que a mí”, aseguró con desparpajo.
Los enamorados derribaron sin dificultad aquellas barreras familiares, a manera de castillo de naipes, y finalmente se casaron por lo civil el 17 de diciembre de hace una década. Coincidencialmente, todo cuadró con la fecha en que murió Simón Bolívar, símbolo de la insurgencia del M-19 que tenía a Petro en sus filas ideológicas.
Aunque el entonces Representante a la Cámara seguía siendo beligerante en sus posturas políticas, en el plano familiar había cambiado. O por lo menos así lo reconoció cuando nacieron sus hijas menores, Sofía y Antonella. “Ahora soy mejor padre”, le dijo a Jet-set, mientras explicaba que la razón obedece a que tiene más tiempo para ellas, a diferencia de hace 22 años, cuando en plena convulsión de su vida de insurgente estuvo obligado a vivir en la clandestinidad. Hace dos décadas, cuando nació Nicolás, su primer hijo, fruto de su relación con la monteriana Katia Burgos, Gustavo Petro vivía distante de los seres que más quería. “No pude verlo crecer. Por las circunstancias políticas del momento era mejor que no viviera conmigo. Mi primer hijo, Nicolás, es parte de la generación de la guerra”, complementó.
Cuando el niño tenía 4 años, Petro se volvió a casar con una de sus compañeras del M-19, la tolimense Mariluz Herrán. Ella usaba el alias de ‘Andrea’ y hacía parte del apoyo logístico urbano de este grupo subversivo antes de la desmovilización. De ahí que el nombre de los hijos que tuvieron sean Andrea y Andrés. El hoy Alcalde de Bogotá por fin atesoró el tiempo que necesitaba para estar junto a ellos y dedicarse a las labores domésticas de cualquier padre, como pasearlos los domingos, leerles cuentos y ayudarlos a hacer las tareas. Andrea nació en 1990, y Andrés en 1991, considerados dos años cruciales para Petro, quien seguía en las toldas del M-19, que por entonces buscaba un salto de la subversión a la participación democrática en los comicios del país. Hoy, con 51 años, el líder del Movimiento Progresista se ancló en el seno de su familia, y en Verónica, a quien llamó “Valquiria” en uno de los momentos más románticos de su luna de miel. Gustavo Petro hacia alusión a las diosas de la mitología nórdica que simbolizan a la mujer o al último amor que le llega a un hombre antes de morir. “Hace poco también me dijo que era la niña de sus ojos. Es un esposo muy romántico”. Y si ella es su “valquiria”, él es su
“Chiqui”, como le dice cuando están en casa. Aunque también lo llama así ante los amigos y los seguidores que los acompañan en los corre-corre políticos.
Pareciera que los dos conformaran una pareja dispareja, pero no es así: aunque él le lleve 16 años de edad, o tenga unos cuantos centímetros menos que ella. “Seré dos centímetros más alta que él, pero no se nota. Lo que pasa es que las fotos no me favorecen y me veo mucho más grande”, dijo. Verónica Alcocer encarna el mito de la ‘niña bien’ de la Costa, de familia católica y de valores tradicionales, pero que no la hace diametralmente diferente a su marido, quien nació en una humilde casa de bahareque y techo de palma en Ciénaga de Oro, Córdoba. Como es de conocimiento público, la Primera Dama de Bogotá entiende la política y de estrategias programáticas para cautivar a los electores. Por ejemplo, con la elección de Petro, y tal como lo prometió desde la campaña, empezará a trabajar a favor de la mujer maltratada y por el desarrollo de la cultura, entendiéndola como fomento de todas las artes en colegios y en las clases menos favorecidas.
Los dos están hechos el uno para el otro, aunque suene cursi. Pero no es pecado decirlo, y más cuando ella elogia la cursilería, o por lo menos la redime al admitir que el regalo más preciado de su relación con Petro es un peluche que él le trajo de Nueva York. “Gustavo Petro es lo mejor que me ha pasado en la vida”, enfatiza.
 ☼☼LA LUZ ES COMO EL AGUA☼☼
☼☼LA LUZ ES COMO EL AGUA☼☼
Gabriel García Márquez
En Navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos.
-De acuerdo -dijo el papá, lo compraremos cuando volvamos a Cartagena.
Totó, de nueve años, y Joel, de siete, estaban más decididos de lo que sus padres creían.
-No -dijeron a coro-. Nos hace falta ahora y aquí.
-Para empezar -dijo la madre-, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la ducha.
Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía, y un refugio para dos yates grandes. En cambio aquí en Madrid vivían apretados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria, y se lo habían ganado. Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa, que era la más reacia a pagar deudas de juego. Era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación.
-El bote está en el garaje -reveló el papá en el almuerzo-. El problema es que no hay cómo subirlo ni por el ascensor ni por la escalera, y en el garaje no hay más espacio disponible.
Sin embargo, la tarde del sábado siguiente los niños invitaron a sus condiscípulos para subir el bote por las escaleras, y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio.
-Felicitaciones -les dijo el papá ¿ahora qué?
-Ahora nada -dijeron los niños-. Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto, y ya está.
La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas, y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota, y lo dejaron correr hasta que el nivel llego a cuatro palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote, y navegaron a placer por entre las islas de la casa.
Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Totó me preguntó cómo era que la luz se encendía con sólo apretar un botón, y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces.
-La luz es como el agua -le contesté: uno abre el grifo, y sale.
De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarina. Con todo: máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido.
-Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada -dijo el padre-. Pero está peor que quieran tener además equipos de buceo.
-¿Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre? -dijo Joel.
-No -dijo la madre, asustada-. Ya no más.
El padre le reprochó su intransigencia.
-Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber -dijo ella-, pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro.
Los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no. Pero Totó y Joel, que habían sido los últimos en los dos años anteriores, se ganaron en julio las dos gardenias de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio los equipos de buzos en su empaque original. De modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían El último tango en París, llenaron el apartamento hasta la altura de dos brazas, bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas, y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad.
En la premiación final los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela, y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables, que sólo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de curso.
El papá, a solas con su mujer, estaba radiante.
-Es una prueba de madurez -dijo.
-Dios te oiga -dijo la madre.
El miércoles siguiente, mientras los padres veían La Batalla de Argel , la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Salía por los balcones, se derramaba a raudales por la fachada, y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama.
Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto piso, y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala a distintos niveles, entre las botellas del bar y el piano de cola y su mantón de Manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra, que los niños usaban para bailar, flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los pomos de cremas y la dentadura de repuesto de mamá, y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía encendido en el último episodio de la película de media noche prohibida para niños.
Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Totó estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques, y Joel flotaba en la proa buscando todavía la altura de la estrella polar con el sextante, y flotaban por toda la casa sus treinta y siete compañeros de clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios, de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el rector, de beberse a escondidas un vaso de brandy de la botella de papá. Pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado, y todo el cuarto año elemental de la escuela de San Julián el Hospitalario se había ahogado en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz.
*FIN*
En Navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos.
-De acuerdo -dijo el papá, lo compraremos cuando volvamos a Cartagena.
Totó, de nueve años, y Joel, de siete, estaban más decididos de lo que sus padres creían.
-No -dijeron a coro-. Nos hace falta ahora y aquí.
-Para empezar -dijo la madre-, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la ducha.
Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía, y un refugio para dos yates grandes. En cambio aquí en Madrid vivían apretados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria, y se lo habían ganado. Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa, que era la más reacia a pagar deudas de juego. Era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación.
-El bote está en el garaje -reveló el papá en el almuerzo-. El problema es que no hay cómo subirlo ni por el ascensor ni por la escalera, y en el garaje no hay más espacio disponible.
Sin embargo, la tarde del sábado siguiente los niños invitaron a sus condiscípulos para subir el bote por las escaleras, y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio.
-Felicitaciones -les dijo el papá ¿ahora qué?
-Ahora nada -dijeron los niños-. Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto, y ya está.
La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas, y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota, y lo dejaron correr hasta que el nivel llego a cuatro palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote, y navegaron a placer por entre las islas de la casa.
Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Totó me preguntó cómo era que la luz se encendía con sólo apretar un botón, y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces.
-La luz es como el agua -le contesté: uno abre el grifo, y sale.
De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarina. Con todo: máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido.
-Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada -dijo el padre-. Pero está peor que quieran tener además equipos de buceo.
-¿Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre? -dijo Joel.
-No -dijo la madre, asustada-. Ya no más.
El padre le reprochó su intransigencia.
-Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber -dijo ella-, pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro.
Los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no. Pero Totó y Joel, que habían sido los últimos en los dos años anteriores, se ganaron en julio las dos gardenias de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio los equipos de buzos en su empaque original. De modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían El último tango en París, llenaron el apartamento hasta la altura de dos brazas, bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas, y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad.
En la premiación final los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela, y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables, que sólo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de curso.
El papá, a solas con su mujer, estaba radiante.
-Es una prueba de madurez -dijo.
-Dios te oiga -dijo la madre.
El miércoles siguiente, mientras los padres veían La Batalla de Argel , la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Salía por los balcones, se derramaba a raudales por la fachada, y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama.
Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto piso, y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala a distintos niveles, entre las botellas del bar y el piano de cola y su mantón de Manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra, que los niños usaban para bailar, flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los pomos de cremas y la dentadura de repuesto de mamá, y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía encendido en el último episodio de la película de media noche prohibida para niños.
Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Totó estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques, y Joel flotaba en la proa buscando todavía la altura de la estrella polar con el sextante, y flotaban por toda la casa sus treinta y siete compañeros de clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios, de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el rector, de beberse a escondidas un vaso de brandy de la botella de papá. Pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado, y todo el cuarto año elemental de la escuela de San Julián el Hospitalario se había ahogado en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz.
*FIN*
 la monja el cura y el camello
la monja el cura y el camello
Una monja y un padre van viajando en un camello. Después de algunos días, el camello cae en la arena muerto. Después de mirar la situación, el cura se da cuenta de que ninguno de los dos sobrevivirá y... El padre le pregunta a la monja:
"Nunca le he visto los senos a una monja... y ahora no creo que tenga importancia. ¿Me enseñas tus senos?", La monja le enseña sus senos....
"¿Puedo tocarlos?", La monja lo deja tocarlos.
Entonces, la monja le dice al padre: "Padre, nunca le he visto el "ese" a un hombre... ¿me puede enseñar el de usted?", Acto seguido, el padre se baja los pantalones y los calzones..."¿Puedo tocarlo?"... Ella lo empieza a acariciar por un minuto cuando el cura logra una erección, entonces le dice el cura a la monja: "¿Sabias que... si meto mi ese en el lugar indicado... puede dar vida?"
"¿Es eso verdad, padre?", se asombra la Monja
"Siiii!", contesta entusiasmado el Padre.
"Entonces... PORQUE NO SE LO METE AL CAMELLO Y NOS LARGAMOS DE AQUI?!!"
"Nunca le he visto los senos a una monja... y ahora no creo que tenga importancia. ¿Me enseñas tus senos?", La monja le enseña sus senos....
"¿Puedo tocarlos?", La monja lo deja tocarlos.
Entonces, la monja le dice al padre: "Padre, nunca le he visto el "ese" a un hombre... ¿me puede enseñar el de usted?", Acto seguido, el padre se baja los pantalones y los calzones..."¿Puedo tocarlo?"... Ella lo empieza a acariciar por un minuto cuando el cura logra una erección, entonces le dice el cura a la monja: "¿Sabias que... si meto mi ese en el lugar indicado... puede dar vida?"
"¿Es eso verdad, padre?", se asombra la Monja
"Siiii!", contesta entusiasmado el Padre.
"Entonces... PORQUE NO SE LO METE AL CAMELLO Y NOS LARGAMOS DE AQUI?!!"

Gramophone- membre
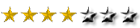
- Nombre de messages : 1453
Age : 63
Localisation : joigny
Date d'inscription : 21/02/2009
 EL CAPOTE AMARILLO
EL CAPOTE AMARILLO
Por: Sara Orozco Valiente
Cuento Ganador año 2009 II CONCURSO RCN
Era otra mañana feliz y lo primero que vi al levantarme fue la cara de mi hermana, todavía dormida, con una parte de la sábana en los ojos. Al pararme de mi cama fui a la sala y allí estaba mi mamá, recién levantada, haciéndonos el desayuno. El cielo se veía un poco oscurecido, pero no le di mucha importancia. Cuando veo a mi derecha ¡Oh!, me asustó ver algo como un fantasma, pero era mi papá trasnochado frente al computador, trabajando. De repente, BROMM, BROMM, sonó el primer trueno, todos nos quedamos tiesos. Tan fuerte fue que mi hermana se levantó asustada. Eran las 10 de la mañana cuando vimos que ahora el cielo estaba totalmente nublado, todos nos sorprendimos.
─ Qué tiempo -dijo mi papá.
─ Eso se lo lleva la brisa –dijo mamá, picando una zanahoria.
Ya era hora de irme al colegio. ¡Por nada del mundo podía faltar! Tenía examen de biología. Cuando salimos de la casa, GLOC, GLOC, empezaron a caer las primeras gotas de agua.
─ Está lloviendo, no puede ser- dije yo.
Mi papá rápidamente subió a la casa y bajó en dos segundos. De pronto vi un capote, era grandísimo y amarillo, uno de mis colores favoritos. Yo estaba encantadísima, cuando mi mamá me interrumpe diciendo:
─ Niña, súbete rápido que vamos a llegar tarde.
Mi mamá se puso el capote y me colocó delante de ella para que no me mojara. Yo estaba debajo del grandioso impermeable, no veía nada. Cuando íbamos en el camino las gotas de agua parecían bombas que caían sobre el capote. En ese momento sentí que el capote luchaba contra la fuerte lluvia, pero yo sabía que él iba a ganar esta batalla. Yo era la única que me sentía así, parecía un cuento de hadas, yo era la doncella en peligro, el capote, el caballero que luchaba por mí contra las peligrosas bombas de agua, los relámpagos eran como espadas que querían traspasar la armadura del príncipe capote para secuestrarme, pero él estaba firme y luchando por protegerme. Era extraño todo, pero muy divertido, tanto que mi mamá se dio cuenta que iba muy callada y me preguntó por qué estaba tan silenciosa. Sólo le respondí diciendo que vivía un sueño hecho realidad.
En ese instante sentí que mi papá paraba la moto diciendo:
─ Bájate, cariño, que ya llegamos.
Entonces me bajé rápidamente y vi que la lluvia había disminuido, mi mamá se quitó el impermeable y lo guardó en la canasta de la moto. Yo estaba seca y sin una sola gota en mi uniforme, gracias al capote que luchó para que yo llegara bien a mi examen. En ese momento me di cuenta que el bello capote, que tanto había combatido con la lluvia como un caballero salvando a su doncella en aprietos, era un verdadero héroe. Pero a medida que mis padres se alejaban me daba cuenta que el capote no era el único protagonista de esta historia; existía otro en el que no me había fijado, era mi papá, y al verlo totalmente bañado por la lluvia, entendí su sacrificio.
F i n
Cuento Ganador año 2009 II CONCURSO RCN
Era otra mañana feliz y lo primero que vi al levantarme fue la cara de mi hermana, todavía dormida, con una parte de la sábana en los ojos. Al pararme de mi cama fui a la sala y allí estaba mi mamá, recién levantada, haciéndonos el desayuno. El cielo se veía un poco oscurecido, pero no le di mucha importancia. Cuando veo a mi derecha ¡Oh!, me asustó ver algo como un fantasma, pero era mi papá trasnochado frente al computador, trabajando. De repente, BROMM, BROMM, sonó el primer trueno, todos nos quedamos tiesos. Tan fuerte fue que mi hermana se levantó asustada. Eran las 10 de la mañana cuando vimos que ahora el cielo estaba totalmente nublado, todos nos sorprendimos.
─ Qué tiempo -dijo mi papá.
─ Eso se lo lleva la brisa –dijo mamá, picando una zanahoria.
Ya era hora de irme al colegio. ¡Por nada del mundo podía faltar! Tenía examen de biología. Cuando salimos de la casa, GLOC, GLOC, empezaron a caer las primeras gotas de agua.
─ Está lloviendo, no puede ser- dije yo.
Mi papá rápidamente subió a la casa y bajó en dos segundos. De pronto vi un capote, era grandísimo y amarillo, uno de mis colores favoritos. Yo estaba encantadísima, cuando mi mamá me interrumpe diciendo:
─ Niña, súbete rápido que vamos a llegar tarde.
Mi mamá se puso el capote y me colocó delante de ella para que no me mojara. Yo estaba debajo del grandioso impermeable, no veía nada. Cuando íbamos en el camino las gotas de agua parecían bombas que caían sobre el capote. En ese momento sentí que el capote luchaba contra la fuerte lluvia, pero yo sabía que él iba a ganar esta batalla. Yo era la única que me sentía así, parecía un cuento de hadas, yo era la doncella en peligro, el capote, el caballero que luchaba por mí contra las peligrosas bombas de agua, los relámpagos eran como espadas que querían traspasar la armadura del príncipe capote para secuestrarme, pero él estaba firme y luchando por protegerme. Era extraño todo, pero muy divertido, tanto que mi mamá se dio cuenta que iba muy callada y me preguntó por qué estaba tan silenciosa. Sólo le respondí diciendo que vivía un sueño hecho realidad.
En ese instante sentí que mi papá paraba la moto diciendo:
─ Bájate, cariño, que ya llegamos.
Entonces me bajé rápidamente y vi que la lluvia había disminuido, mi mamá se quitó el impermeable y lo guardó en la canasta de la moto. Yo estaba seca y sin una sola gota en mi uniforme, gracias al capote que luchó para que yo llegara bien a mi examen. En ese momento me di cuenta que el bello capote, que tanto había combatido con la lluvia como un caballero salvando a su doncella en aprietos, era un verdadero héroe. Pero a medida que mis padres se alejaban me daba cuenta que el capote no era el único protagonista de esta historia; existía otro en el que no me había fijado, era mi papá, y al verlo totalmente bañado por la lluvia, entendí su sacrificio.
F i n
 EL SUEÑO DE UNA OLLITA, LLAMADA YOYO
EL SUEÑO DE UNA OLLITA, LLAMADA YOYO
AUTOR: RAÚL ANDRÉS VERGARA ARIAS,
CARTAGENERO
S i no me hubiese marchado de aquella cocina lujosa y resplandeciente mi vida sería otra, pero quién se va a conformar con ser regalada a la esquina desconocida, al sótano de esa gran alacena. En Ollaidux, la gran cocina-ciudad en la que nací, todo fue alegría y felicidad, mi padre el señor Sartén y mi madre la señora Caldero eran los utensilios de cocina más orgullosos de la ciudad, yo era una olla perfecta, con grandes orejas doradas y un profundo cuerpo plateado. Mi utilidad era alabada por quienes me usaban, y los alimentos perfectamente cocidos eran prueba de mi capacidad laboral. El tiempo pasaba y mi padre murió, el diagnóstico de la autopsia: caída desde una gran altura. Su cuerpo quedó apachurrado. Desde entonces acompañé a mi madre a visitar todos los días el cadáver de papá en la chatarrería: “la morgue del acero y el aluminio”. Quien creería que mamá terminaría ahí luego de una mala cirugía de fundición que en lugar de dejarla bella y reluciente acabó con su vida cuando fue puesta sobre la lumbre para preparar un rico sancocho de mondongo.
Inicié mi vida la noche menos esperada, mis amigas las ollas grandes me ayudaron a escalar la pared, ya afuera de aquel horrible lugar emprendí la fuga rápidamente... “Oíste Yoyo, se está convocando a las ollas, calderos, sartenes con aptitudes para el canto,el baile y la actuación, el ganador grabará un disco dedicado a la esperanza y el amor”. –Sí, esta es mi oportunidad, no la desaprovecharé, ¿dónde esla presentación? –En la Avenida Cuchara de palo con calle de la Totuma. –Perfecto, yo se donde está ubicado “el jardín de tus sueños”. –Oye, eso es hasta la próxima semana. –No importa, sígueme contando la historia de tu vida, a propó-sito dime: ¿cómo fue que terminaste en la calle? –Eso es duro, no quiero recordar. Yo llegué a esta ciudad conmi gran maleta, una caja de fósforos adornada con finos encajes ycintas de seda, el recuerdo más bello que me dejó mi madre, con la ilusión de forjarme un futuro diferente y así fue: encontré trabajo en la boutique “La belleza cuesta”. Era una vendedora dedicada; a mi nuevas amigas cucharas de acero inoxidable les vendía cremas para brillar; a mis amigos sartenes, carbones a pruebas de manchas contra la piel; a mis amigos cuchillos, aceites a base de papa para conservar brillo y lozanía; todo era perfecto hasta que no hubo dinero para sufragar gastos. Desconsolada, fui a pedir ayuda al señor Olla de Presión, el dueño del ollobar más famoso de esta ciudad, los Estados Juntos de Ollunidos. Él era el prospecto más hermoso que jamás había visto, su hondo cuerpo era elegante, sumango plateado era el atractivo que más resaltaba su virilidad, lástima que su soberbia y egoísmo no le permitieran ser el partidoperfecto. Mejor dicho, mujer, era un ángel bajado del cielo, ¿noes así?
–No molestes, mi querida cancerola. –Yoyo, no me recuerdes que el cáncer oxidadoso me mata lentamente. –Lo lamento, amiga. Te sigo contando... Hace un mes que mi amiga es la sensación del lugar, el ollobar “Dale un latigazo” ya no tiene que sufrir los insultos de Doña Tostadora. –Cace, ¿me escuchas? –Sí, continúa. –Me has dejado hablando sola, como... –¿Quién sigue? –Yo, mi nombre es Yoyo Dorada y canté la canción “Esperanza, hija de la dignidad”. –Ha sido magnífico –dijo don Tenedor Delgado–, usted es la ganadora. Pero, al llegar a casa, me esperaba don Cuchillo Eléctrico, quien amenazaba con torturarme con enormes descargas eléctricas, él, que fue uno de mis asiduos clientes, se encontraba en la ruina y amenazaba con sacarme de mi apartacaja, un lugar en el que he sobrevivido después que don Olla de Presión me lanzó como perro a la calle. Para mí era muy duro creer que soportaría noches de frío, días de hambre y sobretodo exponerme a contraer oxidotosina, y quedar como la más fea de los domésticos utensilios. Por suerte logré salir de esta situación. Cuando llegó el día de partir mis compañeras, unas ollas gaminas, me lanzaron crema oxidante, todavía conservo algunas manchas en mi deli- cada cintura redonda. Así, toda fea y maltratada llegué a casa de doña Tostadora de gas, una mujer siniestra que me hacía estar sentada sobre el fuego preparando manjares que no gustaban a los comensales. Cansada de ser golpeada y sufrir los abusos de mi ama humana, renuncié. Desesperada llegué a vender mi profunda cavidad para que se cocinaran las pastas “medicinales” que te llevan a una sensación de éxtasis y efervescencia. Humillada por la vida, intenté suicidarme, hasta que me salvaste. Fue gracias a tíque gané el concurso de canto; tus palabras y consejos me reconfortaron. He aprendido que utensilios como don Olla de Presión o don Cuchillo Eléctrico pueden tener una hermosa apariencia pero una belleza interior que los hace menos sensibles a los sentimientos, pensamientos y acciones de otras personas. –Sí, ahora con tu dinero ayudas a utensilios con estado de oxidación ligera no aquellos como yo, Cacerola de Aluminio, quienes tenemos que resignarnos a morir y ser llevados con resignación ala morgue.
FIN
CARTAGENERO
S i no me hubiese marchado de aquella cocina lujosa y resplandeciente mi vida sería otra, pero quién se va a conformar con ser regalada a la esquina desconocida, al sótano de esa gran alacena. En Ollaidux, la gran cocina-ciudad en la que nací, todo fue alegría y felicidad, mi padre el señor Sartén y mi madre la señora Caldero eran los utensilios de cocina más orgullosos de la ciudad, yo era una olla perfecta, con grandes orejas doradas y un profundo cuerpo plateado. Mi utilidad era alabada por quienes me usaban, y los alimentos perfectamente cocidos eran prueba de mi capacidad laboral. El tiempo pasaba y mi padre murió, el diagnóstico de la autopsia: caída desde una gran altura. Su cuerpo quedó apachurrado. Desde entonces acompañé a mi madre a visitar todos los días el cadáver de papá en la chatarrería: “la morgue del acero y el aluminio”. Quien creería que mamá terminaría ahí luego de una mala cirugía de fundición que en lugar de dejarla bella y reluciente acabó con su vida cuando fue puesta sobre la lumbre para preparar un rico sancocho de mondongo.
Inicié mi vida la noche menos esperada, mis amigas las ollas grandes me ayudaron a escalar la pared, ya afuera de aquel horrible lugar emprendí la fuga rápidamente... “Oíste Yoyo, se está convocando a las ollas, calderos, sartenes con aptitudes para el canto,el baile y la actuación, el ganador grabará un disco dedicado a la esperanza y el amor”. –Sí, esta es mi oportunidad, no la desaprovecharé, ¿dónde esla presentación? –En la Avenida Cuchara de palo con calle de la Totuma. –Perfecto, yo se donde está ubicado “el jardín de tus sueños”. –Oye, eso es hasta la próxima semana. –No importa, sígueme contando la historia de tu vida, a propó-sito dime: ¿cómo fue que terminaste en la calle? –Eso es duro, no quiero recordar. Yo llegué a esta ciudad conmi gran maleta, una caja de fósforos adornada con finos encajes ycintas de seda, el recuerdo más bello que me dejó mi madre, con la ilusión de forjarme un futuro diferente y así fue: encontré trabajo en la boutique “La belleza cuesta”. Era una vendedora dedicada; a mi nuevas amigas cucharas de acero inoxidable les vendía cremas para brillar; a mis amigos sartenes, carbones a pruebas de manchas contra la piel; a mis amigos cuchillos, aceites a base de papa para conservar brillo y lozanía; todo era perfecto hasta que no hubo dinero para sufragar gastos. Desconsolada, fui a pedir ayuda al señor Olla de Presión, el dueño del ollobar más famoso de esta ciudad, los Estados Juntos de Ollunidos. Él era el prospecto más hermoso que jamás había visto, su hondo cuerpo era elegante, sumango plateado era el atractivo que más resaltaba su virilidad, lástima que su soberbia y egoísmo no le permitieran ser el partidoperfecto. Mejor dicho, mujer, era un ángel bajado del cielo, ¿noes así?
–No molestes, mi querida cancerola. –Yoyo, no me recuerdes que el cáncer oxidadoso me mata lentamente. –Lo lamento, amiga. Te sigo contando... Hace un mes que mi amiga es la sensación del lugar, el ollobar “Dale un latigazo” ya no tiene que sufrir los insultos de Doña Tostadora. –Cace, ¿me escuchas? –Sí, continúa. –Me has dejado hablando sola, como... –¿Quién sigue? –Yo, mi nombre es Yoyo Dorada y canté la canción “Esperanza, hija de la dignidad”. –Ha sido magnífico –dijo don Tenedor Delgado–, usted es la ganadora. Pero, al llegar a casa, me esperaba don Cuchillo Eléctrico, quien amenazaba con torturarme con enormes descargas eléctricas, él, que fue uno de mis asiduos clientes, se encontraba en la ruina y amenazaba con sacarme de mi apartacaja, un lugar en el que he sobrevivido después que don Olla de Presión me lanzó como perro a la calle. Para mí era muy duro creer que soportaría noches de frío, días de hambre y sobretodo exponerme a contraer oxidotosina, y quedar como la más fea de los domésticos utensilios. Por suerte logré salir de esta situación. Cuando llegó el día de partir mis compañeras, unas ollas gaminas, me lanzaron crema oxidante, todavía conservo algunas manchas en mi deli- cada cintura redonda. Así, toda fea y maltratada llegué a casa de doña Tostadora de gas, una mujer siniestra que me hacía estar sentada sobre el fuego preparando manjares que no gustaban a los comensales. Cansada de ser golpeada y sufrir los abusos de mi ama humana, renuncié. Desesperada llegué a vender mi profunda cavidad para que se cocinaran las pastas “medicinales” que te llevan a una sensación de éxtasis y efervescencia. Humillada por la vida, intenté suicidarme, hasta que me salvaste. Fue gracias a tíque gané el concurso de canto; tus palabras y consejos me reconfortaron. He aprendido que utensilios como don Olla de Presión o don Cuchillo Eléctrico pueden tener una hermosa apariencia pero una belleza interior que los hace menos sensibles a los sentimientos, pensamientos y acciones de otras personas. –Sí, ahora con tu dinero ayudas a utensilios con estado de oxidación ligera no aquellos como yo, Cacerola de Aluminio, quienes tenemos que resignarnos a morir y ser llevados con resignación ala morgue.
FIN
 DAVID SANCHEZ JULIAO, SIGUE VIVO!! CORDOBA-COLOMBIA
DAVID SANCHEZ JULIAO, SIGUE VIVO!! CORDOBA-COLOMBIA
09-02-2012
Al iniciar esta sección ...el objetivo primordial fue hacerle un homenaje POSTUMO a un personaje reconocido de mi Región Caribe, Escritor DAVID SANCHEZ JULIAO. Publicando en este blog, algunas de sus obras: ( cuentos, leyendas, entrevistas, historias cortas o apartes de su vida.
Ya hace un año que falleció David Sánchez Juliao...pero su legado escrito nos hace recordarlo, con cariño y admiración....en su Departamento (Córdoba) hoy se le rindieron misas por su eterno descanso...
Como fiel admiradora de sus escritos, y audiolibros; con un lenguaje sencillo y propio de mi región, que me hacen transportar en tiempo, espacio y hasta sonreir escuchando el lenguaje autóctono nuestro...y Viendo la gran acogida de los usuarios, decidí seguir publicando escritos y obras de otros personajes costeños, reconocidos, como lo es nuestro Nobel Gabriel García Marquez....dando a conocer nuestra cultura y costumbres de mi Región Caribe...al igual de algunos cuentos tradicionales
BIOGRAFIA DAVID SANCHEZ JULIAO
David, quien era conocido por obras como El Flecha, El Pachanga, y la novela Mi sangre aunque plebeya, nació el 24 de noviembre de 1945, y murió el 9 de febrero de 2011, en la ciudad de Bogotá.
El Davo, como lo llamaban cariñosamente, fue un escritor de talla nacional e internacional. Su formó en literatura, comunicaciones y sociología e hizo doctorados en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Córdoba. También estudió en Cuernavaca, México, en donde se desempeñó como profesor. Publicó novelas, cuentos, fábulas, historias para niños y testimonios escritos y grabados de viva voz.
Ganó el Premio Nacional de Novela Plaza y Janés con Pero sigo siendo el rey y también recibió varias veces el Premio Nacional de Cuento. De su premiada novela, como de otras de sus obras, se han hecho versiones para televisión difundidas ampliamente en muchas lenguas.
Sus historias grabadas le merecieron 5 galardones de Disco de Platino Sonolux y Disco de Oro M.T.M y las adaptaciones de sus obras para cine y televisión obtuvieron 17 Premios India Catalina, en el Festival de Cine de Cartagena.
Fue embajador de Colombia en la India y en Egipto entre 1991 y 1995, países en los que, mientras ejercía sus funciones de jefe de la Misión Diplomática, se desempeñó como profesor universitario ad honorem. Obtuvo el Premio Internacional Dulcinea 2000 otorgado por la Asociación Cervantina de Barcelona. La Fundación Libros y Letras le otorgó el Premio Nacional de Literatura 2003 a la Vida y Obra de un autor....PAZ EN SU TUMBA
Al iniciar esta sección ...el objetivo primordial fue hacerle un homenaje POSTUMO a un personaje reconocido de mi Región Caribe, Escritor DAVID SANCHEZ JULIAO. Publicando en este blog, algunas de sus obras: ( cuentos, leyendas, entrevistas, historias cortas o apartes de su vida.
Ya hace un año que falleció David Sánchez Juliao...pero su legado escrito nos hace recordarlo, con cariño y admiración....en su Departamento (Córdoba) hoy se le rindieron misas por su eterno descanso...
Como fiel admiradora de sus escritos, y audiolibros; con un lenguaje sencillo y propio de mi región, que me hacen transportar en tiempo, espacio y hasta sonreir escuchando el lenguaje autóctono nuestro...y Viendo la gran acogida de los usuarios, decidí seguir publicando escritos y obras de otros personajes costeños, reconocidos, como lo es nuestro Nobel Gabriel García Marquez....dando a conocer nuestra cultura y costumbres de mi Región Caribe...al igual de algunos cuentos tradicionales
BIOGRAFIA DAVID SANCHEZ JULIAO
David, quien era conocido por obras como El Flecha, El Pachanga, y la novela Mi sangre aunque plebeya, nació el 24 de noviembre de 1945, y murió el 9 de febrero de 2011, en la ciudad de Bogotá.
El Davo, como lo llamaban cariñosamente, fue un escritor de talla nacional e internacional. Su formó en literatura, comunicaciones y sociología e hizo doctorados en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Córdoba. También estudió en Cuernavaca, México, en donde se desempeñó como profesor. Publicó novelas, cuentos, fábulas, historias para niños y testimonios escritos y grabados de viva voz.
Ganó el Premio Nacional de Novela Plaza y Janés con Pero sigo siendo el rey y también recibió varias veces el Premio Nacional de Cuento. De su premiada novela, como de otras de sus obras, se han hecho versiones para televisión difundidas ampliamente en muchas lenguas.
Sus historias grabadas le merecieron 5 galardones de Disco de Platino Sonolux y Disco de Oro M.T.M y las adaptaciones de sus obras para cine y televisión obtuvieron 17 Premios India Catalina, en el Festival de Cine de Cartagena.
Fue embajador de Colombia en la India y en Egipto entre 1991 y 1995, países en los que, mientras ejercía sus funciones de jefe de la Misión Diplomática, se desempeñó como profesor universitario ad honorem. Obtuvo el Premio Internacional Dulcinea 2000 otorgado por la Asociación Cervantina de Barcelona. La Fundación Libros y Letras le otorgó el Premio Nacional de Literatura 2003 a la Vida y Obra de un autor....PAZ EN SU TUMBA
 ANECDOTAS DE HUMOR
ANECDOTAS DE HUMOR
♥DAVID SANCHEZ JULIAO♥
♠HUMOR♣
EL QUE ENSUCIA PAGA
Entre escritores se habla mucho sobre el terror ante la página en blanco. Me consta que existe, y que es sólo comparable a los instantes de capilla antes de pasar al patíbulo. Joaquín-Armando Chacón, el famoso narrador mexicano, comentaba en Cuernavaca que era tal el estrago del pánico que, antes de sentarse a la máquina, manifestaba a su mujer un último deseo: un café caliente. Su comentario no tardó en hacer carrera. Pronto, en los cafetines del zócalo de la ciudad, los intelectuales ya no ordenaban un café al mesero, sino “un último deseo”.
Según las confesiones de otro genial creador, Enrique Grau, a los pintores sucede lo contrario. El terror para ellos --comenta el maestro—consiste en no tener un espacio en blanco para manifestarse en líneas y colores; cualquier espacio: un pedazo de papel, un lienzo, un piso, una pared. Tal vez, la gran diferencia entre pintores y narradores radique en que, para los primeros existe la inspiración --como para los poetas--, mientras que para los segundos, como alguien dijo, el arte es producto de noventa por ciento de transpiración y diez por ciento de inspiración.
¿Adónde voy con todo esto? A una anécdota. Tuve en días pasados la oportunidad de asistir en Cartagena a un día de playa ofrecido por Evelia González de Emiliani, en honor del director de cine Ernesto McCausland. Un grupo de amigos nos reunimos para congratularnos con el éxito del filme “El último Carnaval”; entre estos amigos, se encontraba Enrique Grau. Todos contamos historias y pasajes relacionados con nuestros oficios. Hubo, desde luego, anécdotas de antología. Pero, entre todas, sobresalió la del pintor cartagenero, por concisa y puntual, y porque expresa la aparente ingenuidad con que a veces la agudeza caribe desmitifica sus valores humanos con latigazos verbales en los que aún, tantos años después, continúa vivo el fantasma de la Inquisición.
Enrique Grau acostumbraba ir a un bar en el sector amurallado de Cartagena. Un día, encontró que habían pintado de blanco las paredes del bar; y entre ellas, una, desnuda y sin decorar, espoleó su instinto. Agarró lo que tuvo a mano, carbones, lápices, esferógrafos, y se lanzó a pintar la pared. No tardó el hermoso mural en aparecer frente a los ojos de la clientela. Hasta ahí, dice Grau, recuerda él. Pero también recuerda bien, que tres días después regresó al bar y halló la pared... blanca de nuevo e inmaculada. Desconcertado, Grau se restregó los ojos (“Yo había hecho algo aquí”, comentó para sí entre dientes), pero no pudo seguir pensando, pues la voz del propietario del establecimiento resonó desde la barra, mientras señalaba la pared: “Enriquito: ahí la volví a dejar blanca otra vez, ¡y si la vuelves a ensuciar... me pagas la pintada!”.
--------------------------------------------------------------------------------
LA RECETA DE TITA
José Antonio Fuencarral es un español de cuarenta años que afirma que jamás en su vida ha visto una cucaracha en persona. José Antonio está mintiendo cuando eso afirma, o simplemente, como decimos en Colombia, se las da. Está muy de moda el dárselas de gringo o hacerse el gringo por estos tiempos en España, ahora que este país ha empezado a sentirse más europeo por gracia y ventura del ingreso a La Comunidad. Ya los comentaristas de televisión no hablan de Ricardo Burtón para referirse a Richard Burton, ni las películas de Tarzán se doblan al español de manera que el Hombre-mono pueda advertir a su mujer la presencia de los elefantes con las siguientes palabras: "Jáne, de a prisa que voy a por las lianas. Refugiémonos en los arrecifes que allí vienen los paquidermos". No, simplemente no, porque desde hace ya muchas, pero muchas décadas, en España hay destape; incluso idiomático. Pero eso de venir a dárselas diciendo que no se conoce cucarachas ni mosquitos, es negar la presencia en los hipermercados, como aquí los llaman, de la sección de insecticidas; esto, por decir lo menos.
Pero las poses de José Antonio Fuencarral quedan en pañales comparadas con las confesiones de Tony Bean, un amigo de Nueva York, quien frente a mí contó en esa ciudad que jamás, y eso lo creo, había visto un pollo vivo. No es raro que un neuyorkino, y más si es de Manhattan, nunca haya deleitado su vista en el plumaje de una gallina, y que la idea que tenga del pollo sea la de un ave de corral nudista, sin cabeza, como un fantasma, y con las patas estiradas hacia arriba al igual que un boxeador cayendo al ring; fantasma sin cabeza que se comprará en un hipermercado, se echará en agua condimentada y se comerá con patatas fritas y verduras precongeladas. Para un extraterrestre de estos, una gallina casera levantada a mano con maíz en el patio de casa, es una referencia que recuerda la Edad Media. Un neuyorkino jamás ha visitado una granja ni sabe qué cosa es un guacal.
En mi pueblo natal, en Sudamérica, sucede lo contrario que en Nueva York, pues allí no se conocen los pollos congelados. Esta novedad del atraso aún no ha hecho su aparición por esas tierras, como tampoco el pan tajado envuelto en plástico, ni las verduras precocidas ni las patatas prefritas. Tampoco los veloces hornos microondas. Pero más importante que todo ello, es que en mi pueblo los pollos no son fantasmagóricos, ya que todos vienen con patas y cabeza, y picotean y parpadean y corren cuando presienten el peligro. Pero óiganme: para recordar aquello de que estas aves de corral son aún levantadas a mano, con maíz verdadero y en el patio de la casa, tuve que venir a Europa.
Sí. En España he aprendido a cocinar algunos deliciosos platos españoles, ya que la cocina es una de mis debilidades. He aprendido, por ejemplo, a preparar la mundialmente conocida tortilla a la española con huevos, patatas y guisantes; la paella valenciana con gambas, pollo, cerdo, langostinos y pulpo; el cocido madrileño, los calamares a la romana y los deditos de corvina. Pero también he aprendido a echar de menos, como nunca, algunos exquisitos platos de la cocina de mi madre; ante todo, el fascinante pollo guisado en leche de coco que prepara una de mis más queridas primas, llamada Tita.
Por ello, luego de un mes en Madrid, decidí escribir una carta a mi prima, quien vive en el pueblo, allá en Sudamérica, solicitándole que me enviara por correo la receta, bien detallada, de su famoso estofado de pollo con coco. Y he aquí que un buen día de mes y medio después, no bien había llegado a casa el coco que encargamos a un mesonero de las Islas Canarias que tiene un puesto en el mercado de La Latina, me abordó el portero del edificio con una carta de Tita, puesta al correo en nuestro perdido pueblito sudamericano tres semanas atrás. Tita, quien no puede concebir que alguien venda pollos ya limpios y pelados, y mucho menos congelados, propuso en su carta que yo me apoyara en todo cuento ella supuso que yo sabía. Por ser la carta... de antología, De todas formas, me permito transcribirla con todo y su hortografía, palabra que, para variar, la prima Tita escribió con hache. He aquí la carta:
" Querido primo:
Espero que al recivo de la presente, te encuentres bien en unión de todos los que te rodean. Dios quiera que todos por ayá estén bien en España. Si pasas por Brazil no te olvides de traerme un disco de samba.
Me dice mi tía que quieres la reseta del pollo guizado en coco. Te la boy a dar. Procura hacer bien todos los pasos porque si no los sigues no te sale. Mira:
Vas al mercado, bien temprano en la mañana, entes de que se llene de jente. Compras un pollo, le dices al señor que te lo despache gordo y grande pero que no sea biejo. Le cojes el peso agarrándolo por las patas y le das tres sacudiditas. Si te echa las manos para abajo, pesa como cuatro libras. Si no, no lo compres. Busca otro, o dile al biejo que te está robando. Después te lo llevas apié para la casa, siempre sosteniéndolo por las patas, para que la sangre se le baya para la cabeza y cuando lo comas salga blandito. Llegas a la casa y enseguida pones a erbir bastante agua en una olla bien grande, que quepa el pollo. Antes de matarlo, corretéalo bastante por el patio, para que se agite y se le ablanden la pechuga y los muslos. Las alas te van a salir duras, eso sí, porque el pollo no vuela. Cuando esté bien cansado, lo coges, y le retuerces el pescueso como un molenillo. Cuando estire la pata, lo metes en el agua irbiendo y esperas que se le ablanden las plumas. Después, lo sacas, sin chorriar el piso de la cocina, y te sientas en el banquito del patio a desplumarlo con cuidado, una por una. Cuando ya esté encuero (perdona la mala palabra), lo pasas por el fogón, atisando bien el carbón que haga yama, y le quemas bien quemaditos los cañones de las plumas hasta que huela a chamuscado, como a brillantina moroline quemada, o camarajú tostao. Ahí, le cortas la cabeza con una champeta afilada y le echas la cabeza a los perros, que se van a poner felices. Lo abres y le sacas las bíseras, pero guardas lo que sirba: la molleja, el hígado y otras cositas. Le cortas las patas por abajo de las rodillas, y las guardas para el caldo “levantamuerto” de menudencia, que creo que allá te hará mucha falta porque me dicen que los españoles son bastate parranderos y bebedores, según he visto en las películas de Sarita Momtiel que he ido a ver al Teatro Martha.
Y ahí ya sí, ya, primo, te queda listo el pollo. Lo demás es fácil: lo guisas bien rico en leche de coco como tú sabes y mi tía Nhora, tu mamá, seguramente te enseñó... y te quedará delicioso.
Bueno primo, saludes a todos por allá. Si ves por ahí un peinetón y una mantilla de sevillana, tráeme las dos cosos para el próximo baile de disfraces en el club. Acá te los pago. Sin más por el momento, se despide tu prima que te quiere mucho:
Tita".
____________________________________________________________________________________________
EL GUAYABO DE RUTH
Fernando Avendaño, papá, porque también lo hay hijo, trabajaba desde hace muchos años como gerente de Suramericana de Seguros; pero convencido de que en Barranquilla a todos nos faltaba un tornillo, decidió irse a trabajar a una industria que los fabricaba: Impuche. Fernando es un fornido caballero, con cara de luna llena, cabellos de plata y color de mandarina; y es proverbial su amor por El Congo Grande, una danza de carnaval en cuya línea jerárquica de poder ocupa un destacado lugar. Es fácil saber por qué, cuando era asegurador, prefirió formar parte de aquel grupo de congos y no de la Danza del Torito. Simple: como el agente más importante de su empresa aseguradora era una mascota conocida como “El tigre de Suramericana”, si entraba a la Danza del Torito habría podido haber una muerte en Carnaval –a más de la de Joselito--, y el titular de El Heraldo con seguridad habría sido: “Tigre mata Toro: ¡Seguro!”.
Por los tiempos en que Fernando era un tigre en seguros, raro: se tomó unos tragos. Y amaneció abatido por la resaca de un guayabo tal, que le dijo a Ruth, su mujer: “Mija, no me vayas a llamar a la oficina por el teléfono privado.Tengo un guayabo tan grande que no resisto el timbre de ese aparato”. Y de inmediato, dio a la secretaria la orden de que no le pasara llamadas. Pero de pronto, y a contrapelo de las órdenes, no bien Fernando había empezado a revisar los formularios de unas pólizas de vida, riiinnngg: el teléfono. Era Ruth.
--Carajo, mija, --gritó Fernando--, ¿ no te dije que no me llamaras, que tengo un guayabo del carajo?
Ruth se percibía asustada al extremo de la línea, pero Fernando no le dio tiempo de hablar. Colgó enojado el auricular. Dos minutos después, volvió a sonar el aparato y Fernando respondió como el tigre de Suramericana que era:
--¡Seguro que eres tú otra vez, Ruth! –y sí, era ella, de nuevo--. ¡Carajo! ¡Que no me llames, te he dicho, ¿ no entiendes que no puedo con este guayabo?
--Pero, mijo, mira... --alcanzó a balbucear Ruth, antes de, al final de la frase, su marido le tirara una vez más el teléfono-- ...es que afuera, en el jardín de la casa, hay un elefante, y Fernandito, José Luis, Ricardito, Jorgito y Ruth María están muy asustados.
Corría el 4 de enero de 1968.Vivían Fernando y Ruth en la carrera 50 con la calle 84, y sus vecinos pueden hoy dar fe de que Ruth insistía en que había un elefante en el jardín.
--¿Tú estás loca, mija? ¡Carajo --exclamó Fernando--, si el que bebí fui yo! ¡No tú! !Vea qué vaina –rezongó--: viendo elefantes en los jardines --y le volvió a tirar el teléfono.
No había terminado Fernando de reconcentrarse en el análisis de la póliza, cuando otra vez Ruth: rrriiinnnggg, el teléfono.
--¡Mijo, corre, que el elefante ya rompió los vidrios de la ventana y tiene la trompa metida en la sala!
Fernando acudió al último recurso:
--Bueno, mija, ¿es que tú no me respetas?
+ + +
Ni Ruth había bebido, ni tenía resaca... ni estaba enguayabada. La historia era cierta, en esta tierra en donde la realidad supera a diario la ficción. Resulta que el Mono (Gabriel) Martínez-Aparicio y Hernando Vergara habían comprado el elefante de un circo que quebró en Barranquilla.Y, ¡locuras de juventud!, habían pedido permiso al Country Club para mantener el animal en los prados de lo que es hoy Villa Country. Por las tardes, los dos socios con fiebre elefantiásica, sacaban a sus hijos a pasear a lomo de elefante por las calles de la ciudad. Pero un buen día por la mañana, cualquier barranquillero tomador de pelo, ¡y de maldad!, soltó el nudo de la cuerda de cáñamo con que amarraban al paquidermo. Y el enorme Dumbo currambero salió (como Pedro por su casa) a pasear por donde a bien tenía; y se metió al jardín de Ruth de Avendaño.
+ + +
En su oficina, después de haberle tirado el teléfono a su mujer por enésima vez, Fernando Avendaño comentaba a su primo Josías Puche, quien llegó a visitarlo:
--¡Qué vainas tan raras están sucediendo últimamente en Barranquilla: uno bebe, y la mujer de uno es a la que le da el guayabo! JAJAJAJA
____________________________________________________________________________________________
La idea brillante de mi tia
Un día, mi tía Pablita me escribió una carta a México pidiéndome prestados unos pesos para resurtir la tienda. Le envié el dinero que me pidió, y cuando volví a Lorica a pasar una Semana Santa como esta, me encontré con la sorpresa:
“Las Martelitos” se había convertido en una tienda decorosa, con estantes limpios y surtidos, y una colección de frascos brillantes sobre el mostrador, todos, sin excepción, repletos de mercancía. Al ver mi gesto de contento ante el hecho, mi tía Pablita profirió: “Y todo se debe el método, mi qurido Davy “, y mi tía Isolina remató: “ Si, al método contable IPM”,
¿Cuál era entonces aquel tan mentado método ?
Todo empezó por una maña de viejo, puesta en práctica por la tía Pablita, la que desde luego acolitó la tía Isolina. Un día, la tía Pablita colgó un racimo de bananos ( que acá llamamos “ platinitos” ) de una de las vigas superiores de la tienda, y colocó sobre uma mesita, debajo del racimo, una latica vacía de Avena Quaker. Y dijo a su hermana, mi otra tía:
- Isolina: platanito que se venda, plata que me echas en la latica de Avena Quaker. Y no me saques ni cinco antes de que se venda todo el gajo, porque quiero ver cuánta plata me da.
A los dos días, en efecto, la tía Pablita, supo cuánto habían producido los platanitos. Y quedó satisfecha.
La extensión del método
Tan satisfecha, que procedió a una aplicación más extensiva del método. Así, decidió mandar donde los fresqueros del mercado a buscar con Pablito catorce laticas de aluminio, ya fueran de Avena Quaker, de Frescavena, de Vitabosa o de Milo... para que acompañaran a los catorce frascos de vidrio. Tomó las laticas, las lavó tres vesces con jabón, las rastrilló con Bon-brill, las brilló con pomada Brasso y procedió a colocar una latica detrás de cada frasco de vidrio. Pero las dispuso de tal manera, que el dinero de los panderitos.... se echara en la latica que había sido colocada detrás del frasco de los panderitos; y las monedas del producto de la venta de las arrancamuelas, en la latica que estaba detrás del frasco de las arrancamuelas; y la plata de los trompos, en la latica que estaba colocada detrás del frasco de los trompos. Y así sucesivamente...
Hasta ahí, el método de control era absolutamente infalible y no presentaba la menor posibilidad de complicación. El problema grande sobrevenía, cuando, con un billete de cien pesos, un muchachito se presentaba a comprar setenta pesos de bolitas de uñas, y en la latica que había sido colocada detrás del frasco de las bolitas de uñas, no había cambio para dar vuelto. En esos casos, que eran casi todos, el método de mi tía Pablita había establecido que había que pedir prestadas unas monedas a otra latica, y que ello debía reposar en el rubro de préstamos del libro de contabilidad. Dicho libro, era un cuaderno Bolivariano de cien hojas; cuadriculado, como los buenos libros contables. En él, mi tía Pablita, entonces, escribía:
Bolita de uña debe a platanitos.......... ...30 centavos
Diabolín debe a arrancamuelas...... 10 centavos
Bolita de tamarindo debe a rosquitas............... 20 centavos
Panderito debe a bocadillo................ 40 centavos
Casabe debe a trompo................ ...10 centavos
Panelita de leche debe a bolita de ajonjolí......NADA
Alfajó debe a pionono.................. 80 centavos
Galleta de limón debe a yoyó....................... ..30 centavos
El método contable de mi tías, Las Martelitos, dejó aterrados a los más eximios contadores juramentados del Sinú. Y, fíjense, que se sigue comentando que hasta una invitación al SENA de Barranquilla le ha valido
♠HUMOR♣
EL QUE ENSUCIA PAGA
Entre escritores se habla mucho sobre el terror ante la página en blanco. Me consta que existe, y que es sólo comparable a los instantes de capilla antes de pasar al patíbulo. Joaquín-Armando Chacón, el famoso narrador mexicano, comentaba en Cuernavaca que era tal el estrago del pánico que, antes de sentarse a la máquina, manifestaba a su mujer un último deseo: un café caliente. Su comentario no tardó en hacer carrera. Pronto, en los cafetines del zócalo de la ciudad, los intelectuales ya no ordenaban un café al mesero, sino “un último deseo”.
Según las confesiones de otro genial creador, Enrique Grau, a los pintores sucede lo contrario. El terror para ellos --comenta el maestro—consiste en no tener un espacio en blanco para manifestarse en líneas y colores; cualquier espacio: un pedazo de papel, un lienzo, un piso, una pared. Tal vez, la gran diferencia entre pintores y narradores radique en que, para los primeros existe la inspiración --como para los poetas--, mientras que para los segundos, como alguien dijo, el arte es producto de noventa por ciento de transpiración y diez por ciento de inspiración.
¿Adónde voy con todo esto? A una anécdota. Tuve en días pasados la oportunidad de asistir en Cartagena a un día de playa ofrecido por Evelia González de Emiliani, en honor del director de cine Ernesto McCausland. Un grupo de amigos nos reunimos para congratularnos con el éxito del filme “El último Carnaval”; entre estos amigos, se encontraba Enrique Grau. Todos contamos historias y pasajes relacionados con nuestros oficios. Hubo, desde luego, anécdotas de antología. Pero, entre todas, sobresalió la del pintor cartagenero, por concisa y puntual, y porque expresa la aparente ingenuidad con que a veces la agudeza caribe desmitifica sus valores humanos con latigazos verbales en los que aún, tantos años después, continúa vivo el fantasma de la Inquisición.
Enrique Grau acostumbraba ir a un bar en el sector amurallado de Cartagena. Un día, encontró que habían pintado de blanco las paredes del bar; y entre ellas, una, desnuda y sin decorar, espoleó su instinto. Agarró lo que tuvo a mano, carbones, lápices, esferógrafos, y se lanzó a pintar la pared. No tardó el hermoso mural en aparecer frente a los ojos de la clientela. Hasta ahí, dice Grau, recuerda él. Pero también recuerda bien, que tres días después regresó al bar y halló la pared... blanca de nuevo e inmaculada. Desconcertado, Grau se restregó los ojos (“Yo había hecho algo aquí”, comentó para sí entre dientes), pero no pudo seguir pensando, pues la voz del propietario del establecimiento resonó desde la barra, mientras señalaba la pared: “Enriquito: ahí la volví a dejar blanca otra vez, ¡y si la vuelves a ensuciar... me pagas la pintada!”.
--------------------------------------------------------------------------------
LA RECETA DE TITA
José Antonio Fuencarral es un español de cuarenta años que afirma que jamás en su vida ha visto una cucaracha en persona. José Antonio está mintiendo cuando eso afirma, o simplemente, como decimos en Colombia, se las da. Está muy de moda el dárselas de gringo o hacerse el gringo por estos tiempos en España, ahora que este país ha empezado a sentirse más europeo por gracia y ventura del ingreso a La Comunidad. Ya los comentaristas de televisión no hablan de Ricardo Burtón para referirse a Richard Burton, ni las películas de Tarzán se doblan al español de manera que el Hombre-mono pueda advertir a su mujer la presencia de los elefantes con las siguientes palabras: "Jáne, de a prisa que voy a por las lianas. Refugiémonos en los arrecifes que allí vienen los paquidermos". No, simplemente no, porque desde hace ya muchas, pero muchas décadas, en España hay destape; incluso idiomático. Pero eso de venir a dárselas diciendo que no se conoce cucarachas ni mosquitos, es negar la presencia en los hipermercados, como aquí los llaman, de la sección de insecticidas; esto, por decir lo menos.
Pero las poses de José Antonio Fuencarral quedan en pañales comparadas con las confesiones de Tony Bean, un amigo de Nueva York, quien frente a mí contó en esa ciudad que jamás, y eso lo creo, había visto un pollo vivo. No es raro que un neuyorkino, y más si es de Manhattan, nunca haya deleitado su vista en el plumaje de una gallina, y que la idea que tenga del pollo sea la de un ave de corral nudista, sin cabeza, como un fantasma, y con las patas estiradas hacia arriba al igual que un boxeador cayendo al ring; fantasma sin cabeza que se comprará en un hipermercado, se echará en agua condimentada y se comerá con patatas fritas y verduras precongeladas. Para un extraterrestre de estos, una gallina casera levantada a mano con maíz en el patio de casa, es una referencia que recuerda la Edad Media. Un neuyorkino jamás ha visitado una granja ni sabe qué cosa es un guacal.
En mi pueblo natal, en Sudamérica, sucede lo contrario que en Nueva York, pues allí no se conocen los pollos congelados. Esta novedad del atraso aún no ha hecho su aparición por esas tierras, como tampoco el pan tajado envuelto en plástico, ni las verduras precocidas ni las patatas prefritas. Tampoco los veloces hornos microondas. Pero más importante que todo ello, es que en mi pueblo los pollos no son fantasmagóricos, ya que todos vienen con patas y cabeza, y picotean y parpadean y corren cuando presienten el peligro. Pero óiganme: para recordar aquello de que estas aves de corral son aún levantadas a mano, con maíz verdadero y en el patio de la casa, tuve que venir a Europa.
Sí. En España he aprendido a cocinar algunos deliciosos platos españoles, ya que la cocina es una de mis debilidades. He aprendido, por ejemplo, a preparar la mundialmente conocida tortilla a la española con huevos, patatas y guisantes; la paella valenciana con gambas, pollo, cerdo, langostinos y pulpo; el cocido madrileño, los calamares a la romana y los deditos de corvina. Pero también he aprendido a echar de menos, como nunca, algunos exquisitos platos de la cocina de mi madre; ante todo, el fascinante pollo guisado en leche de coco que prepara una de mis más queridas primas, llamada Tita.
Por ello, luego de un mes en Madrid, decidí escribir una carta a mi prima, quien vive en el pueblo, allá en Sudamérica, solicitándole que me enviara por correo la receta, bien detallada, de su famoso estofado de pollo con coco. Y he aquí que un buen día de mes y medio después, no bien había llegado a casa el coco que encargamos a un mesonero de las Islas Canarias que tiene un puesto en el mercado de La Latina, me abordó el portero del edificio con una carta de Tita, puesta al correo en nuestro perdido pueblito sudamericano tres semanas atrás. Tita, quien no puede concebir que alguien venda pollos ya limpios y pelados, y mucho menos congelados, propuso en su carta que yo me apoyara en todo cuento ella supuso que yo sabía. Por ser la carta... de antología, De todas formas, me permito transcribirla con todo y su hortografía, palabra que, para variar, la prima Tita escribió con hache. He aquí la carta:
" Querido primo:
Espero que al recivo de la presente, te encuentres bien en unión de todos los que te rodean. Dios quiera que todos por ayá estén bien en España. Si pasas por Brazil no te olvides de traerme un disco de samba.
Me dice mi tía que quieres la reseta del pollo guizado en coco. Te la boy a dar. Procura hacer bien todos los pasos porque si no los sigues no te sale. Mira:
Vas al mercado, bien temprano en la mañana, entes de que se llene de jente. Compras un pollo, le dices al señor que te lo despache gordo y grande pero que no sea biejo. Le cojes el peso agarrándolo por las patas y le das tres sacudiditas. Si te echa las manos para abajo, pesa como cuatro libras. Si no, no lo compres. Busca otro, o dile al biejo que te está robando. Después te lo llevas apié para la casa, siempre sosteniéndolo por las patas, para que la sangre se le baya para la cabeza y cuando lo comas salga blandito. Llegas a la casa y enseguida pones a erbir bastante agua en una olla bien grande, que quepa el pollo. Antes de matarlo, corretéalo bastante por el patio, para que se agite y se le ablanden la pechuga y los muslos. Las alas te van a salir duras, eso sí, porque el pollo no vuela. Cuando esté bien cansado, lo coges, y le retuerces el pescueso como un molenillo. Cuando estire la pata, lo metes en el agua irbiendo y esperas que se le ablanden las plumas. Después, lo sacas, sin chorriar el piso de la cocina, y te sientas en el banquito del patio a desplumarlo con cuidado, una por una. Cuando ya esté encuero (perdona la mala palabra), lo pasas por el fogón, atisando bien el carbón que haga yama, y le quemas bien quemaditos los cañones de las plumas hasta que huela a chamuscado, como a brillantina moroline quemada, o camarajú tostao. Ahí, le cortas la cabeza con una champeta afilada y le echas la cabeza a los perros, que se van a poner felices. Lo abres y le sacas las bíseras, pero guardas lo que sirba: la molleja, el hígado y otras cositas. Le cortas las patas por abajo de las rodillas, y las guardas para el caldo “levantamuerto” de menudencia, que creo que allá te hará mucha falta porque me dicen que los españoles son bastate parranderos y bebedores, según he visto en las películas de Sarita Momtiel que he ido a ver al Teatro Martha.
Y ahí ya sí, ya, primo, te queda listo el pollo. Lo demás es fácil: lo guisas bien rico en leche de coco como tú sabes y mi tía Nhora, tu mamá, seguramente te enseñó... y te quedará delicioso.
Bueno primo, saludes a todos por allá. Si ves por ahí un peinetón y una mantilla de sevillana, tráeme las dos cosos para el próximo baile de disfraces en el club. Acá te los pago. Sin más por el momento, se despide tu prima que te quiere mucho:
Tita".
____________________________________________________________________________________________
EL GUAYABO DE RUTH
Fernando Avendaño, papá, porque también lo hay hijo, trabajaba desde hace muchos años como gerente de Suramericana de Seguros; pero convencido de que en Barranquilla a todos nos faltaba un tornillo, decidió irse a trabajar a una industria que los fabricaba: Impuche. Fernando es un fornido caballero, con cara de luna llena, cabellos de plata y color de mandarina; y es proverbial su amor por El Congo Grande, una danza de carnaval en cuya línea jerárquica de poder ocupa un destacado lugar. Es fácil saber por qué, cuando era asegurador, prefirió formar parte de aquel grupo de congos y no de la Danza del Torito. Simple: como el agente más importante de su empresa aseguradora era una mascota conocida como “El tigre de Suramericana”, si entraba a la Danza del Torito habría podido haber una muerte en Carnaval –a más de la de Joselito--, y el titular de El Heraldo con seguridad habría sido: “Tigre mata Toro: ¡Seguro!”.
Por los tiempos en que Fernando era un tigre en seguros, raro: se tomó unos tragos. Y amaneció abatido por la resaca de un guayabo tal, que le dijo a Ruth, su mujer: “Mija, no me vayas a llamar a la oficina por el teléfono privado.Tengo un guayabo tan grande que no resisto el timbre de ese aparato”. Y de inmediato, dio a la secretaria la orden de que no le pasara llamadas. Pero de pronto, y a contrapelo de las órdenes, no bien Fernando había empezado a revisar los formularios de unas pólizas de vida, riiinnngg: el teléfono. Era Ruth.
--Carajo, mija, --gritó Fernando--, ¿ no te dije que no me llamaras, que tengo un guayabo del carajo?
Ruth se percibía asustada al extremo de la línea, pero Fernando no le dio tiempo de hablar. Colgó enojado el auricular. Dos minutos después, volvió a sonar el aparato y Fernando respondió como el tigre de Suramericana que era:
--¡Seguro que eres tú otra vez, Ruth! –y sí, era ella, de nuevo--. ¡Carajo! ¡Que no me llames, te he dicho, ¿ no entiendes que no puedo con este guayabo?
--Pero, mijo, mira... --alcanzó a balbucear Ruth, antes de, al final de la frase, su marido le tirara una vez más el teléfono-- ...es que afuera, en el jardín de la casa, hay un elefante, y Fernandito, José Luis, Ricardito, Jorgito y Ruth María están muy asustados.
Corría el 4 de enero de 1968.Vivían Fernando y Ruth en la carrera 50 con la calle 84, y sus vecinos pueden hoy dar fe de que Ruth insistía en que había un elefante en el jardín.
--¿Tú estás loca, mija? ¡Carajo --exclamó Fernando--, si el que bebí fui yo! ¡No tú! !Vea qué vaina –rezongó--: viendo elefantes en los jardines --y le volvió a tirar el teléfono.
No había terminado Fernando de reconcentrarse en el análisis de la póliza, cuando otra vez Ruth: rrriiinnnggg, el teléfono.
--¡Mijo, corre, que el elefante ya rompió los vidrios de la ventana y tiene la trompa metida en la sala!
Fernando acudió al último recurso:
--Bueno, mija, ¿es que tú no me respetas?
+ + +
Ni Ruth había bebido, ni tenía resaca... ni estaba enguayabada. La historia era cierta, en esta tierra en donde la realidad supera a diario la ficción. Resulta que el Mono (Gabriel) Martínez-Aparicio y Hernando Vergara habían comprado el elefante de un circo que quebró en Barranquilla.Y, ¡locuras de juventud!, habían pedido permiso al Country Club para mantener el animal en los prados de lo que es hoy Villa Country. Por las tardes, los dos socios con fiebre elefantiásica, sacaban a sus hijos a pasear a lomo de elefante por las calles de la ciudad. Pero un buen día por la mañana, cualquier barranquillero tomador de pelo, ¡y de maldad!, soltó el nudo de la cuerda de cáñamo con que amarraban al paquidermo. Y el enorme Dumbo currambero salió (como Pedro por su casa) a pasear por donde a bien tenía; y se metió al jardín de Ruth de Avendaño.
+ + +
En su oficina, después de haberle tirado el teléfono a su mujer por enésima vez, Fernando Avendaño comentaba a su primo Josías Puche, quien llegó a visitarlo:
--¡Qué vainas tan raras están sucediendo últimamente en Barranquilla: uno bebe, y la mujer de uno es a la que le da el guayabo! JAJAJAJA
____________________________________________________________________________________________
La idea brillante de mi tia
Un día, mi tía Pablita me escribió una carta a México pidiéndome prestados unos pesos para resurtir la tienda. Le envié el dinero que me pidió, y cuando volví a Lorica a pasar una Semana Santa como esta, me encontré con la sorpresa:
“Las Martelitos” se había convertido en una tienda decorosa, con estantes limpios y surtidos, y una colección de frascos brillantes sobre el mostrador, todos, sin excepción, repletos de mercancía. Al ver mi gesto de contento ante el hecho, mi tía Pablita profirió: “Y todo se debe el método, mi qurido Davy “, y mi tía Isolina remató: “ Si, al método contable IPM”,
¿Cuál era entonces aquel tan mentado método ?
Todo empezó por una maña de viejo, puesta en práctica por la tía Pablita, la que desde luego acolitó la tía Isolina. Un día, la tía Pablita colgó un racimo de bananos ( que acá llamamos “ platinitos” ) de una de las vigas superiores de la tienda, y colocó sobre uma mesita, debajo del racimo, una latica vacía de Avena Quaker. Y dijo a su hermana, mi otra tía:
- Isolina: platanito que se venda, plata que me echas en la latica de Avena Quaker. Y no me saques ni cinco antes de que se venda todo el gajo, porque quiero ver cuánta plata me da.
A los dos días, en efecto, la tía Pablita, supo cuánto habían producido los platanitos. Y quedó satisfecha.
La extensión del método
Tan satisfecha, que procedió a una aplicación más extensiva del método. Así, decidió mandar donde los fresqueros del mercado a buscar con Pablito catorce laticas de aluminio, ya fueran de Avena Quaker, de Frescavena, de Vitabosa o de Milo... para que acompañaran a los catorce frascos de vidrio. Tomó las laticas, las lavó tres vesces con jabón, las rastrilló con Bon-brill, las brilló con pomada Brasso y procedió a colocar una latica detrás de cada frasco de vidrio. Pero las dispuso de tal manera, que el dinero de los panderitos.... se echara en la latica que había sido colocada detrás del frasco de los panderitos; y las monedas del producto de la venta de las arrancamuelas, en la latica que estaba detrás del frasco de las arrancamuelas; y la plata de los trompos, en la latica que estaba colocada detrás del frasco de los trompos. Y así sucesivamente...
Hasta ahí, el método de control era absolutamente infalible y no presentaba la menor posibilidad de complicación. El problema grande sobrevenía, cuando, con un billete de cien pesos, un muchachito se presentaba a comprar setenta pesos de bolitas de uñas, y en la latica que había sido colocada detrás del frasco de las bolitas de uñas, no había cambio para dar vuelto. En esos casos, que eran casi todos, el método de mi tía Pablita había establecido que había que pedir prestadas unas monedas a otra latica, y que ello debía reposar en el rubro de préstamos del libro de contabilidad. Dicho libro, era un cuaderno Bolivariano de cien hojas; cuadriculado, como los buenos libros contables. En él, mi tía Pablita, entonces, escribía:
Bolita de uña debe a platanitos.......... ...30 centavos
Diabolín debe a arrancamuelas...... 10 centavos
Bolita de tamarindo debe a rosquitas............... 20 centavos
Panderito debe a bocadillo................ 40 centavos
Casabe debe a trompo................ ...10 centavos
Panelita de leche debe a bolita de ajonjolí......NADA
Alfajó debe a pionono.................. 80 centavos
Galleta de limón debe a yoyó....................... ..30 centavos
El método contable de mi tías, Las Martelitos, dejó aterrados a los más eximios contadores juramentados del Sinú. Y, fíjense, que se sigue comentando que hasta una invitación al SENA de Barranquilla le ha valido
 RESEÑA HISTÓRICA DE GABRIEL GARCÍA MARQUEZ
RESEÑA HISTÓRICA DE GABRIEL GARCÍA MARQUEZ
RESEÑA HISTÓRICA
BIOGRAFIA
Este Escritor costeño, nacido en (Aracataca, Colombia, 1928) Novelista colombiano. Afincado desde muy joven en la capital de Colombia, Gabriel García Márquez estudió derecho y periodismo en la universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador.
A los veintisiete años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. A partir de esta primera obra, su narrativa entroncó con la tradición literaria hispanoamericana, al tiempo que hallaba en algunos creadores estadounidenses, sobre todo en William Faulkner, nuevas fórmulas expresivas.
Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Tras la publicación de dos nuevos libros de ficción, en 1965 fue galardonado en su país con el Premio Nacional.
Sólo dos años después, y al cabo de no pocas vicisitudes con diversos editores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, Cien años de soledad.
[url] [/url]
[/url]
ACTUALIDAD
El 2012 es considerado como el año de García Márquez, pues además de la celebración de su natalicio, se cumplen 60 años de su primer cuento La tercera resignación y 45 de la publicación de su novela más reconocida, CIEN AÑOS DE SOLEDAD...que a partir de hoy fue publicada en formato digital, novela publicada por primera vez en 1966 y cuya portada inicial que representa un barco en la selva, una gran innovación. Cien años de soledad es una novela que cuenta la historia de la familia Buendía rodeada por un entorno con ciertos matices de irrealidad y abordando una grandísima cantidad de temas que afectan a cualquier ser humano; desde el amor al desamor, el sexo y la paternidad, la enfermedad y la salud, la vida y la muerte.
Esta obra será la cuarta firmada por García Márquez que sale en formato digital; Relato de un náufrago, Todos los cuentos y Vivir para contarla ya están disponibles en dicho formato desde hace tiempo....
También se conmemoran tres décadas de que el escritor nacido en Aracataca ganó el premio Nobel de Literatura. Para la Academia Sueca, en las novelas del Gabo la fantasía y la realidad se combinan en un mundo de imaginación ricamente compuesto, reflejando la vida y los conflictos de un continente.
"una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual éste colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte”, apuntó García Márquez en su discurso de aceptación del Nobel en 1982.
"(El realismo mágico) se convirtió en una etiqueta, que a muchos no les gusta porque piensan que simplificó la realidad de América Latina, pero al contrario, le dio una visibilidad a América Latina que no tenía en ese momento".
La realidad creada por este mago de las letras hispanas es una unión de la cultura que vivió en su natal Aracataca y la literatura con la que el Gabo se alimentó, desde Franz Kafka hasta William Faulkner.
A los 85 años cumplidos lo sigue ejerciendo con la misma devoción, una envidiable dosis de sabiduría y talento, una mirada indagadora —irónica muchas veces—, y un espíritu reflexivo y abierto que le permite abordar la realidad en sus más variadas aristas.
De sus manos viajan a las del lector reportajes, crónicas y artículos, en los cuales cada acontecimiento es visto al derecho y al revés, desmenuzado, explorado en sus más íntimas costuras, calzado con el dato y la fuente precisos.
En su camino de la literatura al periodismo, y viceversa, descubrió que el parentesco más estrecho entre ambos fluía en el reportaje.
En los dos casos se trataba de contar una historia y atrapar al lector por las solapas sin dejarlo respirar hasta la última frase. Sólo con una diferencia inviolable y sagrada —explicó en una entrevista publicada en 1998 en el periódico La Nación, de Buenos Aires—: la novela y el cuento admiten la fantasía sin límites.
Pero el reportaje tiene que ser verdad hasta la última coma. Aunque nadie lo sepa ni lo crea —argumentaba—. El reportaje me ha parecido siempre —añadía— el costado más útil y natural del periodismo porque "puede llegar a ser no sólo igual a la vida, sino más aún, mejor que la misma vida".
Del parentesco aludido tuvo una absoluta certeza en Bogotá, cuando la periodista Elvira Mendoza convirtió en reportaje una entrevista frustrada, con la declamadora argentina Berta Singerman, al describir las barreras y puertas sucesivas que esta le iba cerrando. La anécdota la narra en el primer tomo de sus memorias, Vivir para contarla.
No iban a pasar muchos años sin que comprobara en concreto tal hermandad de sangre —asegura en esa mirada tendida al pasado, con puntadas nostálgicas—. "Creo, hoy más que nunca, que novela y reportaje son hijos de la misma madre".
Gabo empezó a cultivar el periodismo a los 19 años en Cartagena de Indias, cuando se publicó su primera nota, el 21 de mayo de 1948, bajo el título de Punto y aparte. Allí, entre el olor de la tinta y el perfume áspero del plomo fundido, del papel enrollado en bovinas sobre las que durmió muchas veces, acunado por el "rumor de llovizna menuda de los linotipos", conquistó peldaño a peldaño su estatura de "reportero raso".
La más apreciable y codiciada, a su juicio, de lo que el llama el "mejor oficio del mundo". Fue un camino arduo, "subiendo poco a poco y con mucho trabajo por las escaleras de las diferentes secciones".
A esa cualidad de "reportero raso" se deben dos textos de excepción en que ambos géneros borran sus débiles fronteras para abrazarse sin una migaja de pudor. En cuyas fuentes han bebido y beben todos los periodistas que se precian de serlo.
Se trata de Relato de un náufrago, una historia que le puso en las manos el director de El espectador, Guillermo Cano —cuando ya parecía una página vieja, manoseada, trascendida—, para que le auscultara su corazón palpitante, y sacara a flote una verdad escondida que su instinto inderrotable de periodista astuto olfateaba.
Fue la tarde en que el marinero Luis Alejandro Velasco se presentó en la redacción para vender sus memorias que a esas alturas, por las infinitas versiones de la noticia, ya no le interesaban a ningún diario. Para todos no era más que "un pescado frío".
Después de 20 sesiones de seis horas con el protagonista de los hechos, Gabo supo que había que cocer la historia en otra "olla distinta", la del reportaje.
Velasco había caído al agua desde un destructor de la Armada colombiana, empujado por un golpe de ola y el lastre de la sobrecarga aumentado por el tráfico de equipos electrodomésticos. Durante 10 días interminables permaneció en una balsa hasta que el mar lo arrojó a una playa.
El diario El Espectador publicó el reportaje en una serie de 14 entregas, ilustradas con fotos, y puso en jaque al régimen de Gustavo Rojas Pinilla. A la postre se produjo el cierre del periódico. El resto lo conocen todos.
La noticia de la noticia
Puesto a recordar, García Márquez rememora con frecuencia la primera vez que le encomendaron redactar una nota, en El Universal de Cartagena de Indias, cuando Manuel Zabala tachó con su lápiz maestro, de punta a cabo, mientras la reescribía entre los espacios en blanco. Entonces el oficio se aprendía —cuenta en sus memorias— al pie de la vaca.
Igual le ocurrió con la segunda nota y con otras sucesivas que aparecían sin firma. Él estudiaba a fondo cada palabra sustituida. Así hasta que no hubo más frases tachadas. "Supuse que para entonces ya era periodista" —evoca.
Cuando el diario El Espectador lo envió a Europa, privado de los recursos tecnológicos de las grandes agencias cablegráficas, tuvo que arreglárselas para suplir la ausencia de inmediatez buscando ángulos de la noticia dejados a un lado por sus colegas.
Llevaba la misión de cubrir en Ginebra la llamada Conferencia de los Cuatro Grandes, en la que Dwight Eisenhower (Estados Unidos), Anthony Eden (Gran Bretaña), Nikita Krushov (Unión Soviética), y Edgar Faure (Francia) tratarían de amarrar en 1955 los hilos de la coexistencia pacífica.
Se vio obligado entonces a preservar la originalidad de la información que quedaba a su alcance. Así lo señala Jacques Gilard, quien prologa y recopila el tercer tomo de su Obra periodística titulada Notas de prensa de Europa y América Latina.
Gabo tuvo que contar lo que le pasó a él y, al mismo tiempo, la historia de la noticia. Así logra preservar la originalidad y frescura de la información al desmitificar "la noticia de la noticia".
Estaba capacitado para hacerlo —dice Gilard— por su larga práctica del humor e incluso la forma peculiar en que había trabajado en Colombia el género del reportaje. Pero lo que hasta entonces había sido originalidad, se convertía en una necesidad en Europa.
Cuando El espectador cerró por presiones del régimen de Rojas Pinilla, Gabo vivió un paréntesis en Venezuela, donde colaboró en varias publicaciones. El regreso a su país —apunta Gilard— lo emprendió García Márquez, sin saberlo, bajo el signo de la Revolución cubana con la creación de Prensa Latina, una agencia de prensa que permitiría romper con una grave forma de dependencia: la del monopolio informativo de las grandes agencias internacionales, principalmente norteamericanas.
Al disponer de Prensa Latina —subraya—, la imagen de Cuba y la Revolución dejarían de ser lo que la ideología y los intereses de las metrópolis querían que fuera y se abriría paso la propia visión desprejuiciada de los cubanos. También desde Cuba —señala Gilard— se podría ofrecer otra visión del mundo, particularmente de América Latina, y divulgar, de esa manera, una imagen más auténtica.
Gabo, que viajó a La Habana en los albores de la Revolución, se convirtió en uno de los pioneros de este proyecto encabezado por el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti e impulsado por Ernesto Guevara.
Fue uno de los fundadores de la oficina de Prensa Latina en Bogotá, trabajó estrechamente con Masetti en La Habana y luego asumió la corresponsalía de Nueva York. De esa época y, sobre todo, de las complicidades de reportero audaz con Masetti y Rodolfo Walsh, ha dejado constancia en más de una crónica.
El periodismo es sin duda una de las sustancias nutricias de la literatura innovadora de Gabriel García Márquez, de su lenguaje tocado por la belleza y la transparencia del idioma, por la música interna de la palabra, el encadenamiento inusual de frases inmejorables. Gabo añadió "la épica del idioma a las épicas existentes", apunta, entre otras consideraciones, el escritor mexicano Carlos Monsivais.
Un elemento destacable es la maestría narrativa puesta en juego en todos los reportajes. Sirva como ejemplo Solo 12 horas para salvarlo, una historia construida a partir de hechos investigados hasta el fondo por el reportero y deslizada con un manejo insuperable del suspenso.
El periodista polaco Ryszard Kapuscinski, otro de los grandes del oficio, tras dejar constancia de la admiración que siente por sus novelas, expresó al valorar la obra rotunda de García Márquez: "Sus novelas provienen de sus textos periodísticos. Es un clásico del reportaje con dimensiones panorámicas, que trata de mostrar y describir los grandes campos de la vida o los acontecimientos. Su gran mérito consiste en demostrar que el gran reportaje es también gran literatura".
Volviendo a él una y otra vez en los intermedios de una novela y otra, sin traicionar nunca la presión de los cierres y las fechas de entrega, recurriendo a veces a los medios menos ortodoxos —auxiliado por sus amigos— para garantizar el cauce rápido de sus materiales hasta su destino, Gabo ejerce el periodismo con la devoción de un enamorado indefenso ante los embates amorosos.
Para él no hay medias tintas. El periodismo merece ser visto como lo que es —proclama—: un género mayor, como la poesía, el teatro y tantos otros. Desde que se asomó al mundo lo ha servido y ennoblecido de esa manera. No conoce otra.
BIOGRAFIA
Este Escritor costeño, nacido en (Aracataca, Colombia, 1928) Novelista colombiano. Afincado desde muy joven en la capital de Colombia, Gabriel García Márquez estudió derecho y periodismo en la universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador.
A los veintisiete años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. A partir de esta primera obra, su narrativa entroncó con la tradición literaria hispanoamericana, al tiempo que hallaba en algunos creadores estadounidenses, sobre todo en William Faulkner, nuevas fórmulas expresivas.
Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Tras la publicación de dos nuevos libros de ficción, en 1965 fue galardonado en su país con el Premio Nacional.
Sólo dos años después, y al cabo de no pocas vicisitudes con diversos editores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, Cien años de soledad.
[url]
 [/url]
[/url]ACTUALIDAD
El 2012 es considerado como el año de García Márquez, pues además de la celebración de su natalicio, se cumplen 60 años de su primer cuento La tercera resignación y 45 de la publicación de su novela más reconocida, CIEN AÑOS DE SOLEDAD...que a partir de hoy fue publicada en formato digital, novela publicada por primera vez en 1966 y cuya portada inicial que representa un barco en la selva, una gran innovación. Cien años de soledad es una novela que cuenta la historia de la familia Buendía rodeada por un entorno con ciertos matices de irrealidad y abordando una grandísima cantidad de temas que afectan a cualquier ser humano; desde el amor al desamor, el sexo y la paternidad, la enfermedad y la salud, la vida y la muerte.
Esta obra será la cuarta firmada por García Márquez que sale en formato digital; Relato de un náufrago, Todos los cuentos y Vivir para contarla ya están disponibles en dicho formato desde hace tiempo....
También se conmemoran tres décadas de que el escritor nacido en Aracataca ganó el premio Nobel de Literatura. Para la Academia Sueca, en las novelas del Gabo la fantasía y la realidad se combinan en un mundo de imaginación ricamente compuesto, reflejando la vida y los conflictos de un continente.
"una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual éste colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte”, apuntó García Márquez en su discurso de aceptación del Nobel en 1982.
"(El realismo mágico) se convirtió en una etiqueta, que a muchos no les gusta porque piensan que simplificó la realidad de América Latina, pero al contrario, le dio una visibilidad a América Latina que no tenía en ese momento".
La realidad creada por este mago de las letras hispanas es una unión de la cultura que vivió en su natal Aracataca y la literatura con la que el Gabo se alimentó, desde Franz Kafka hasta William Faulkner.
A los 85 años cumplidos lo sigue ejerciendo con la misma devoción, una envidiable dosis de sabiduría y talento, una mirada indagadora —irónica muchas veces—, y un espíritu reflexivo y abierto que le permite abordar la realidad en sus más variadas aristas.
De sus manos viajan a las del lector reportajes, crónicas y artículos, en los cuales cada acontecimiento es visto al derecho y al revés, desmenuzado, explorado en sus más íntimas costuras, calzado con el dato y la fuente precisos.
En su camino de la literatura al periodismo, y viceversa, descubrió que el parentesco más estrecho entre ambos fluía en el reportaje.
En los dos casos se trataba de contar una historia y atrapar al lector por las solapas sin dejarlo respirar hasta la última frase. Sólo con una diferencia inviolable y sagrada —explicó en una entrevista publicada en 1998 en el periódico La Nación, de Buenos Aires—: la novela y el cuento admiten la fantasía sin límites.
Pero el reportaje tiene que ser verdad hasta la última coma. Aunque nadie lo sepa ni lo crea —argumentaba—. El reportaje me ha parecido siempre —añadía— el costado más útil y natural del periodismo porque "puede llegar a ser no sólo igual a la vida, sino más aún, mejor que la misma vida".
Del parentesco aludido tuvo una absoluta certeza en Bogotá, cuando la periodista Elvira Mendoza convirtió en reportaje una entrevista frustrada, con la declamadora argentina Berta Singerman, al describir las barreras y puertas sucesivas que esta le iba cerrando. La anécdota la narra en el primer tomo de sus memorias, Vivir para contarla.
No iban a pasar muchos años sin que comprobara en concreto tal hermandad de sangre —asegura en esa mirada tendida al pasado, con puntadas nostálgicas—. "Creo, hoy más que nunca, que novela y reportaje son hijos de la misma madre".
Gabo empezó a cultivar el periodismo a los 19 años en Cartagena de Indias, cuando se publicó su primera nota, el 21 de mayo de 1948, bajo el título de Punto y aparte. Allí, entre el olor de la tinta y el perfume áspero del plomo fundido, del papel enrollado en bovinas sobre las que durmió muchas veces, acunado por el "rumor de llovizna menuda de los linotipos", conquistó peldaño a peldaño su estatura de "reportero raso".
La más apreciable y codiciada, a su juicio, de lo que el llama el "mejor oficio del mundo". Fue un camino arduo, "subiendo poco a poco y con mucho trabajo por las escaleras de las diferentes secciones".
A esa cualidad de "reportero raso" se deben dos textos de excepción en que ambos géneros borran sus débiles fronteras para abrazarse sin una migaja de pudor. En cuyas fuentes han bebido y beben todos los periodistas que se precian de serlo.
Se trata de Relato de un náufrago, una historia que le puso en las manos el director de El espectador, Guillermo Cano —cuando ya parecía una página vieja, manoseada, trascendida—, para que le auscultara su corazón palpitante, y sacara a flote una verdad escondida que su instinto inderrotable de periodista astuto olfateaba.
Fue la tarde en que el marinero Luis Alejandro Velasco se presentó en la redacción para vender sus memorias que a esas alturas, por las infinitas versiones de la noticia, ya no le interesaban a ningún diario. Para todos no era más que "un pescado frío".
Después de 20 sesiones de seis horas con el protagonista de los hechos, Gabo supo que había que cocer la historia en otra "olla distinta", la del reportaje.
Velasco había caído al agua desde un destructor de la Armada colombiana, empujado por un golpe de ola y el lastre de la sobrecarga aumentado por el tráfico de equipos electrodomésticos. Durante 10 días interminables permaneció en una balsa hasta que el mar lo arrojó a una playa.
El diario El Espectador publicó el reportaje en una serie de 14 entregas, ilustradas con fotos, y puso en jaque al régimen de Gustavo Rojas Pinilla. A la postre se produjo el cierre del periódico. El resto lo conocen todos.
La noticia de la noticia
Puesto a recordar, García Márquez rememora con frecuencia la primera vez que le encomendaron redactar una nota, en El Universal de Cartagena de Indias, cuando Manuel Zabala tachó con su lápiz maestro, de punta a cabo, mientras la reescribía entre los espacios en blanco. Entonces el oficio se aprendía —cuenta en sus memorias— al pie de la vaca.
Igual le ocurrió con la segunda nota y con otras sucesivas que aparecían sin firma. Él estudiaba a fondo cada palabra sustituida. Así hasta que no hubo más frases tachadas. "Supuse que para entonces ya era periodista" —evoca.
Cuando el diario El Espectador lo envió a Europa, privado de los recursos tecnológicos de las grandes agencias cablegráficas, tuvo que arreglárselas para suplir la ausencia de inmediatez buscando ángulos de la noticia dejados a un lado por sus colegas.
Llevaba la misión de cubrir en Ginebra la llamada Conferencia de los Cuatro Grandes, en la que Dwight Eisenhower (Estados Unidos), Anthony Eden (Gran Bretaña), Nikita Krushov (Unión Soviética), y Edgar Faure (Francia) tratarían de amarrar en 1955 los hilos de la coexistencia pacífica.
Se vio obligado entonces a preservar la originalidad de la información que quedaba a su alcance. Así lo señala Jacques Gilard, quien prologa y recopila el tercer tomo de su Obra periodística titulada Notas de prensa de Europa y América Latina.
Gabo tuvo que contar lo que le pasó a él y, al mismo tiempo, la historia de la noticia. Así logra preservar la originalidad y frescura de la información al desmitificar "la noticia de la noticia".
Estaba capacitado para hacerlo —dice Gilard— por su larga práctica del humor e incluso la forma peculiar en que había trabajado en Colombia el género del reportaje. Pero lo que hasta entonces había sido originalidad, se convertía en una necesidad en Europa.
Cuando El espectador cerró por presiones del régimen de Rojas Pinilla, Gabo vivió un paréntesis en Venezuela, donde colaboró en varias publicaciones. El regreso a su país —apunta Gilard— lo emprendió García Márquez, sin saberlo, bajo el signo de la Revolución cubana con la creación de Prensa Latina, una agencia de prensa que permitiría romper con una grave forma de dependencia: la del monopolio informativo de las grandes agencias internacionales, principalmente norteamericanas.
Al disponer de Prensa Latina —subraya—, la imagen de Cuba y la Revolución dejarían de ser lo que la ideología y los intereses de las metrópolis querían que fuera y se abriría paso la propia visión desprejuiciada de los cubanos. También desde Cuba —señala Gilard— se podría ofrecer otra visión del mundo, particularmente de América Latina, y divulgar, de esa manera, una imagen más auténtica.
Gabo, que viajó a La Habana en los albores de la Revolución, se convirtió en uno de los pioneros de este proyecto encabezado por el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti e impulsado por Ernesto Guevara.
Fue uno de los fundadores de la oficina de Prensa Latina en Bogotá, trabajó estrechamente con Masetti en La Habana y luego asumió la corresponsalía de Nueva York. De esa época y, sobre todo, de las complicidades de reportero audaz con Masetti y Rodolfo Walsh, ha dejado constancia en más de una crónica.
El periodismo es sin duda una de las sustancias nutricias de la literatura innovadora de Gabriel García Márquez, de su lenguaje tocado por la belleza y la transparencia del idioma, por la música interna de la palabra, el encadenamiento inusual de frases inmejorables. Gabo añadió "la épica del idioma a las épicas existentes", apunta, entre otras consideraciones, el escritor mexicano Carlos Monsivais.
Un elemento destacable es la maestría narrativa puesta en juego en todos los reportajes. Sirva como ejemplo Solo 12 horas para salvarlo, una historia construida a partir de hechos investigados hasta el fondo por el reportero y deslizada con un manejo insuperable del suspenso.
El periodista polaco Ryszard Kapuscinski, otro de los grandes del oficio, tras dejar constancia de la admiración que siente por sus novelas, expresó al valorar la obra rotunda de García Márquez: "Sus novelas provienen de sus textos periodísticos. Es un clásico del reportaje con dimensiones panorámicas, que trata de mostrar y describir los grandes campos de la vida o los acontecimientos. Su gran mérito consiste en demostrar que el gran reportaje es también gran literatura".
Volviendo a él una y otra vez en los intermedios de una novela y otra, sin traicionar nunca la presión de los cierres y las fechas de entrega, recurriendo a veces a los medios menos ortodoxos —auxiliado por sus amigos— para garantizar el cauce rápido de sus materiales hasta su destino, Gabo ejerce el periodismo con la devoción de un enamorado indefenso ante los embates amorosos.
Para él no hay medias tintas. El periodismo merece ser visto como lo que es —proclama—: un género mayor, como la poesía, el teatro y tantos otros. Desde que se asomó al mundo lo ha servido y ennoblecido de esa manera. No conoce otra.
 "ALGO MUY GRAVE VA A SUCEDER EN ESTE PUEBLO"
"ALGO MUY GRAVE VA A SUCEDER EN ESTE PUEBLO"
"Algo muy grave va a suceder en este pueblo"
CUENTO
Por: Gabriel García Márquez
"Si esto puede la circulación de un mísero rumor, qué no podrá la acción aviesa de los medios... hay que comunicar más profusamente la realidad del país"
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde:
-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo.
Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice:
-Te apuesto un peso a que no la haces.
Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta:
-Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo.
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice:
-Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto.
-¿Y por qué es un tonto?
-Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo.
Entonces le dice su madre:
-No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen.
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero:
-Véndame una libra de carne -y en el momento que se la están cortando, agrega-: Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado.
El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice:
-Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están preparando y comprando cosas.
Entonces la vieja responde:
-Tengo varios hijos, mire, mejor déme cuatro libras.
Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice:
-¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo?
-¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor!
(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos).
-Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor.
-Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor.
-Sí, pero no tanto calor como ahora.
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz:
-Hay un pajarito en la plaza.
Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito.
-Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan.
-Sí, pero nunca a esta hora.
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo.
-Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy.
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen:
-Si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos.
Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo.
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice:
-Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa -y entonces la incendia y otros incendian también sus casas.
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando:
-Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.
PD: Es, éste, un ‘cuento contado’ de Gabriel García Márquez, que no aparece en el libro “Todos los cuentos”.
En 1972 Gabo obtuvo el premio Rómulo Gallegos y un periodista le preguntó sobre el futuro de la literatura latinoamericana (vaya pregunta) y él narró este cuento como hiciera también en otros encuentros literarios.
Estos días está circulando copiosamente por la Web para explicar el por qué la burbuja inmobiliaria de las hipotecas subprime ha provocado la crisis económica actual.
NOTA: CUENTOS CORTOS DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ.
CUENTO
Por: Gabriel García Márquez
"Si esto puede la circulación de un mísero rumor, qué no podrá la acción aviesa de los medios... hay que comunicar más profusamente la realidad del país"
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde:
-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo.
Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice:
-Te apuesto un peso a que no la haces.
Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta:
-Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo.
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice:
-Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto.
-¿Y por qué es un tonto?
-Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo.
Entonces le dice su madre:
-No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen.
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero:
-Véndame una libra de carne -y en el momento que se la están cortando, agrega-: Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado.
El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice:
-Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están preparando y comprando cosas.
Entonces la vieja responde:
-Tengo varios hijos, mire, mejor déme cuatro libras.
Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice:
-¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo?
-¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor!
(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos).
-Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor.
-Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor.
-Sí, pero no tanto calor como ahora.
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz:
-Hay un pajarito en la plaza.
Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito.
-Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan.
-Sí, pero nunca a esta hora.
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo.
-Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy.
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen:
-Si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos.
Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo.
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice:
-Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa -y entonces la incendia y otros incendian también sus casas.
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando:
-Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.
PD: Es, éste, un ‘cuento contado’ de Gabriel García Márquez, que no aparece en el libro “Todos los cuentos”.
En 1972 Gabo obtuvo el premio Rómulo Gallegos y un periodista le preguntó sobre el futuro de la literatura latinoamericana (vaya pregunta) y él narró este cuento como hiciera también en otros encuentros literarios.
Estos días está circulando copiosamente por la Web para explicar el por qué la burbuja inmobiliaria de las hipotecas subprime ha provocado la crisis económica actual.
NOTA: CUENTOS CORTOS DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ.
 cuentos
cuentos
me gusta mucho

Gramophone- membre
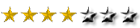
- Nombre de messages : 1453
Age : 63
Localisation : joigny
Date d'inscription : 21/02/2009
 LOS COLGADOS DEL PUENTE
LOS COLGADOS DEL PUENTE
Los colgados del puente (Cuento)
Por Blanca Brunal, (Cordobesa)
El de la derecha parecía aún sonreír, el de la izquierda no tenía camisa y el del centro mantenía bien abiertos los ojos, a punto de desprendérseles.
Los tres habían amanecido colgados de un barandal del puente. Nadie sabía quiénes eran, pero lo cierto es que tenían pinta de forasteros.
Por esa época, a principios de abril, el río estaba casi seco. Los enamorados hacían inscripciones de sus nombres removiendo con ramitas secas la arena negruzca que se extendía a sus anchas, queriendo alcanzar el hilito de agua que quedaba, con deseos de absorberlo. Y a cinco metros de altura colgaban sus pies con las puntas de los dedos hacia abajo como si en algún momento hubiesen intentado tocar la playa.
Fueron las "Chas chas", María Elena, Rosaura y Carmen Julia, mis mejores amigas, y yo, quienes los descubrimos esa mañana cuando el sol aún no daba sus señales.
Mi madre se despertaba muy temprano antes del canto del gallo. Siempre tuve la impresión de que era ella quien lo despertaba con el ruido que hacía al raspar el tinaco con una concha de coco: ras…ras…ras. Lo lavaba todos los días, le desprendía el barro y luego le echaba "alumbre" para aclarar el agua amarillenta traída del río. El ritual llegaba a su final cuando iba al traspatio por el burro, le ponía la angarilla y lo amarraba a la ventana en espera de su pasajero como si fuera un carro. Después llegaba hasta mi cuarto y apretaba fuertemente el dedo gordo de mi pie derecho. Era una caricia para que mi despertar fuera lento y así no olvidara el sueño que había tenido en la noche.
Esa maÑana, aún así, me levanté sobresaltada, en un abrir de ojos estuve encima del burro, lo hurgué y en unos minutos ya estaba en la plaza buscando a mis amigas. Sin bajarme, barriles a lado y lado, se iniciaba la misma rutina: acarrear agua del río para llenar el gran tinaco de mi casa.
Fue entonces cuando llegamos a la orilla y los vimos prendidos a cada uno con su soga apretándoles el cuello. La risa que llevábamos tuvo que devolverse por nuestras gargantas y posarse en nuestras barrigas donde nos hizo un cosquilleo interminable que alcanzó a pasarse a nuestras piernas haciéndolas temblar por un momento. Nadie dijo nada, sólo nos quedamos mirando a aquellos tipos y ellos nos miraban también aun cuando ya no lo sabían. María Elena, quizá por ser la mayor del grupo, demostró más coraje y haciéndonos señas con el dedo índice puesto en su boca para que no hiciéramos bulla, decidió acercarse a ellos y nosotras la seguimos, una junto a la otra, agarrándonos de las ropas ajenas.
Al llegar a una distancia prudente nos detuvimos. Los observamos un momento, pero luego, sin que nadie dijera algo, salimos despavoridas hacia el pueblo, debatiéndonos entre la arena, dejando olvidado al pobre burro que cargaba los barriles aún vacíos. Cuando subimos la pequeña loma, lo oímos rebuznar y fue entonces cuando yo creí que quizá también se había espantado con los tres muertos, pero no había tiempo de salvarlo, apenas contábamos con nuestras propias fuerzas para subir aquel barranco antes de que esos tipos se les diera por bajarse y empezaran a perseguirnos. Llegamos a la casa, amarillas del susto, pero antes de entrar por la puerta trasera, alcanzamos a hacer un pacto de amigas: no contaríamos a nadie lo que habíamos visto.
Yo creía en las "Chas Chas". Así fueron apodadas por el chofer de mi casa porque una vez que mi mamá había llevado desde la capital un sillón nuevo, con unos resortes que parecían cargados de electricidad, ellas lo estrenaron y desde el primer momento en que pusieron sus nalgas en él, sintieron que casi llegaban al techo, y las tres, al unísono, al ritmo de la música que se escondía en el forro plástico de cuadros rojos y negros, comenzaron a saltar: "chas, chas, chas"…
Estábamos en ese pacto secreto cuando se asomó mi madre al patio y nos gritó:
—¡Allá afuera en la calle está el burro con los barriles vacíos. Llegó solo, corriendo dizque porque vio unos muertos en el puente. La gente salió para el río a ver quiénes son los muertos!...
No había nada que hacer. Las cuatro nos miramos, corrimos hacia la calle y todavía vimos cómo bajaba gente desde la plaza, precipitada en dirección al río, queriendo saber la historia de los ahorcados.
La multitud y la algarabía hincharon mi cabeza de recuerdos y me dejé llevar por ellos: fue en ese tiempo cuando el caserío de Las Palomas dejó de ser una gema escondida entre las grietas de aquella tierra caliente para convertirse en un pueblo vital, saludado por el progreso. Esto es sabido que fue gracias a Rosendo Garcés, "El Amigo", el ganadero más prestante y poderosamente rico de la región, que aprovechando la buena relación de su padre con el presidente de turno, Gustavo Rojas Pinilla, había logrado conseguir la construcción del puente que lo llevaría a sus haciendas, al otro lado del río, en menos tiempo.
Realizar una obra de ingeniería de esta magnitud en una ciudad es motivo de ofuscación y fatiga para sus gentes, pero para los habitantes de Las Palomas, que avistaban las primeras luces de la tecnología, eso sí que era todo un acontecimiento. La ficción y la emoción alborotaron la acostumbrada tranquilidad que dormitaba en sus corazones.
La calle principal que se había ido inventando a sí misma con los pasos livianos de los transeúntes y de algunos animales, toda ella, solitaria y eterna palideció bajo el abrazo de la modernidad.
Los terrones perdieron sus formas geométricas que al azar habían tomado, y pronto no hubo ni grietas ni heridas por donde el agua bajara a refrescar el corazón de la tierra.
Sólo un amasijo de barro y hierba chamuscada, con el que los niños harían figuras para distraer su ocio, cubría tristemente el camino.
Los bulldozers de excavación, como gigantescos escarabajos de agobiante amarillo, que encandilaban a los mismos trabajadores cuando eran las doce del día, fueron llegando al lugar donde se concentraban los materiales y demás equipos. El azul de esos días era delirante, fascinante la inquietud de nuestra gente. Ni siquiera cuando llegaron por primera vez los maromeros por el río, se había cargado el ambiente de tanta adrenalina, de sudores rápidos, de alientos estupefactos, de pensamientos sobresaltados. Eran los síntomas de un verdadero jolgorio.
En aquel pueblo no se hablaba más que del hecho insólito que vivían, del aire que ahora se hendía por una estera dura que se iba desenroscando día tras día con el entusiasmo de los obreros. Ante ellos se vislumbraba un horizonte nuevo que de pronto empezaron a usar, a poseer, a cruzar de un lado para otro. Cuando se encontraban a la mitad de él, se saludaban nerviosos y concentrados, con una expresión de citadinos. Los más valientes asomaban sus dudas o sus creencias por entre las barandas, con mucho cuidado, pero nunca a alguno de los naturales de este rincón del mundo, se le ocurrió pensar que estas tendrían otra finalidad.
—¡Son forasteros! —gritó la comadre Luvi—. ¡Parece que venían por los rumbos de Junquillo!... Y con voz entrecortada por el miedo, la incertidumbre y la emoción, los describió con lujo de detalles: que sus edades oscilaban entre 20 y 25 años, que encontraron junto a ellos seis botellas de ron, que la foto de una mujer estaba envuelta en un pañuelo blanco, que… en fin, parecía que había logrado recoger todas las especulaciones que se fueron entretejiendo en el deambular de la gente de la plaza al río, mientras yo me había trasladado 10 años atrás. Y remató la comadre Luvi: —Nadie se atreve a bajarlos de allí hasta cuando llegue el alcalde.
Lo peor es que el alcalde tampoco se atrevió a bajarlos y la orden tajante fue que los muertos se quedaran colgados. Incluso, armó varias comisiones para que de allí en adelante cuidaran de ellos, por turnos, durante el día y la noche. A unos les tocaría espantar los gallinazos para que no los fueran a picotear; a otros les tocaría la labor de echarles agua todos los días cuando el sol estuviese demasiado caliente para refrescarlos, y por si acaso, evitar que alguno de ellos se prendiera como había sucedido recientemente con la casa de los Martínez.
Por lo pronto el alcalde había mandando a pedir una camisa para colocársela al ahorcado de la izquierda. Algunos sugirieron nombres de varios muchachos del pueblo que tenían su misma contextura; mencionaron a Rafael, al "Papi", al "Caricano" y a Ignacio, el que bañaba las yeguas en Puerto Peña.
Sin embargo, al colgado de la izquierda tuvieron que ponerle una camisa que lució ancha y desgarbada porque ninguno de los candidatos quiso donar una prenda suya "para colocársela a un muerto que nadie conocía" y además ¿Por qué correr el riesgo de ser confundido con él? No era extraño que pensaran así, pues el compadre Uriel Negrete no volvió a levantarse más de la cama desde aquel día en que prestó su hamaca para transportar al Mimi, quien se había caído de un tractor en la loma de Belisa después de un partido de béisbol.
Después de cuatro días de la aparición de los forasteros colgados, uno de los vigilantes sugirió al alcalde que al muerto del centro le taparan los ojos con una venda, ya que se le prendían chorros de candelas, como si se tratara del mismo diablo.
Así lo hicieron pero después llegaron a comprobar que las luces enrojecidas que perseguían al muerto todas las noches no eran otra cosa que luciérnagas perdidas en la oscuridad.
Las "Chas Chas" y yo volvimos al río, al igual que lo hizo todo el mundo en el pueblo. Después de varias semanas nos habíamos habituado a ver los tres hombres colgados y hasta nos deteníamos a contemplarlos como si toda la vida hubiesen vivido entre nosotros.
Permanecían intactos, un poco más bronceados por el sol, pero nunca dieron señal de descomposición física. Ya algunas mujeres comentaban haberlos visto en otras partes diferentes al puente: los habían visto en la plaza, a media noche, discutiendo entre ellos, tambaleándose de la borrachera; otros los habían visto enlazando unos novillos en las haciendas cercanas, mientras ellos seguían colgados a la intemperie. Un día estuvieron a punto de desplomarse con el paso de un viaje de ganado de Alejo Kerguelén que duró casi una hora atravesando el puente.
A María Elena el que más le gustaba era el de la derecha, por su sonrisa varonil y su cabello ensortijado, quizás porque lo relacionaba con el Capitán Moro, protagonista de la radionovela La Castigadora. Rosaura nunca se decidió por ninguno, para ella todos los hombres eran bellos. A Carmen Julia le encantaba el de la izquierda pero no podía expresar su gusto hacia un hombre muerto que llevaba puesta la camisa de su papá. Bastante trabajo le había costado superar el terrible recuerdo de verlo con las vísceras afuera en medio de la plaza de toros de Tres Palmas, para, ahora, abrir su corazón a una escena semejante que le removiera su dolor.
Para mí los tres eran bellos y hubiera preferido que al de la izquierda nunca le hubiesen puesto esa camisa tan fea que no le dejaba mostrar su cuerpo musculoso y brillante.
Cuando llegó el invierno, el río recuperó sus aguas, la creciente trajo con ella troncos secos, culebras anidadas en plantas flotantes y abundancia de peces.
Nosotras volvimos a bañarnos. Ahora no nos atrevíamos a hacerlo desnudas como antes por vergüenza a que nos vieran los tres ahorcados del puente; sin embargo, aprovechábamos sus sombras proyectadas en el agua y jugábamos con ellas a atraparlas; en varias ocasiones, las besamos y las acariciamos y soltábamos algunas frases románticas que habíamos oído, escondidas tras la puerta, mientras Daniel le declaraba su amor a Juanita. Y en ese encuentro delicioso con nuestro despertar de mujeres, juramos por nuestras madrecitas que no volveríamos a acarrearle ni una gota de agua más a la niña Candelaria por atreverse a decirle a todo el pueblo que descolgaran a esos tipos y los enterraran, porque nunca en su vida había visto hombres más extraños y vulgares.
El encanto que las cuatro prodigábamos hacia los colgados se acabó desde el día en que llegó otro forastero y contó con lujo de detalles la vida y las andanzas de los infortunados. Entonces el pueblo se enteró que eran tres hermanos oriundos de Pueblo Nuevo, que llevaban más de un año intentando suicidarse. Muchas veces se les impidió esa locura que siempre les llegaba después de tomarse varias botellas de ron. Todo porque los tres estaban locamente enamorados de una misma mujer que nunca les hizo caso.
Nota: Las Palomas es un Corregimiento de Montería....
Por Blanca Brunal, (Cordobesa)
El de la derecha parecía aún sonreír, el de la izquierda no tenía camisa y el del centro mantenía bien abiertos los ojos, a punto de desprendérseles.
Los tres habían amanecido colgados de un barandal del puente. Nadie sabía quiénes eran, pero lo cierto es que tenían pinta de forasteros.
Por esa época, a principios de abril, el río estaba casi seco. Los enamorados hacían inscripciones de sus nombres removiendo con ramitas secas la arena negruzca que se extendía a sus anchas, queriendo alcanzar el hilito de agua que quedaba, con deseos de absorberlo. Y a cinco metros de altura colgaban sus pies con las puntas de los dedos hacia abajo como si en algún momento hubiesen intentado tocar la playa.
Fueron las "Chas chas", María Elena, Rosaura y Carmen Julia, mis mejores amigas, y yo, quienes los descubrimos esa mañana cuando el sol aún no daba sus señales.
Mi madre se despertaba muy temprano antes del canto del gallo. Siempre tuve la impresión de que era ella quien lo despertaba con el ruido que hacía al raspar el tinaco con una concha de coco: ras…ras…ras. Lo lavaba todos los días, le desprendía el barro y luego le echaba "alumbre" para aclarar el agua amarillenta traída del río. El ritual llegaba a su final cuando iba al traspatio por el burro, le ponía la angarilla y lo amarraba a la ventana en espera de su pasajero como si fuera un carro. Después llegaba hasta mi cuarto y apretaba fuertemente el dedo gordo de mi pie derecho. Era una caricia para que mi despertar fuera lento y así no olvidara el sueño que había tenido en la noche.
Esa maÑana, aún así, me levanté sobresaltada, en un abrir de ojos estuve encima del burro, lo hurgué y en unos minutos ya estaba en la plaza buscando a mis amigas. Sin bajarme, barriles a lado y lado, se iniciaba la misma rutina: acarrear agua del río para llenar el gran tinaco de mi casa.
Fue entonces cuando llegamos a la orilla y los vimos prendidos a cada uno con su soga apretándoles el cuello. La risa que llevábamos tuvo que devolverse por nuestras gargantas y posarse en nuestras barrigas donde nos hizo un cosquilleo interminable que alcanzó a pasarse a nuestras piernas haciéndolas temblar por un momento. Nadie dijo nada, sólo nos quedamos mirando a aquellos tipos y ellos nos miraban también aun cuando ya no lo sabían. María Elena, quizá por ser la mayor del grupo, demostró más coraje y haciéndonos señas con el dedo índice puesto en su boca para que no hiciéramos bulla, decidió acercarse a ellos y nosotras la seguimos, una junto a la otra, agarrándonos de las ropas ajenas.
Al llegar a una distancia prudente nos detuvimos. Los observamos un momento, pero luego, sin que nadie dijera algo, salimos despavoridas hacia el pueblo, debatiéndonos entre la arena, dejando olvidado al pobre burro que cargaba los barriles aún vacíos. Cuando subimos la pequeña loma, lo oímos rebuznar y fue entonces cuando yo creí que quizá también se había espantado con los tres muertos, pero no había tiempo de salvarlo, apenas contábamos con nuestras propias fuerzas para subir aquel barranco antes de que esos tipos se les diera por bajarse y empezaran a perseguirnos. Llegamos a la casa, amarillas del susto, pero antes de entrar por la puerta trasera, alcanzamos a hacer un pacto de amigas: no contaríamos a nadie lo que habíamos visto.
Yo creía en las "Chas Chas". Así fueron apodadas por el chofer de mi casa porque una vez que mi mamá había llevado desde la capital un sillón nuevo, con unos resortes que parecían cargados de electricidad, ellas lo estrenaron y desde el primer momento en que pusieron sus nalgas en él, sintieron que casi llegaban al techo, y las tres, al unísono, al ritmo de la música que se escondía en el forro plástico de cuadros rojos y negros, comenzaron a saltar: "chas, chas, chas"…
Estábamos en ese pacto secreto cuando se asomó mi madre al patio y nos gritó:
—¡Allá afuera en la calle está el burro con los barriles vacíos. Llegó solo, corriendo dizque porque vio unos muertos en el puente. La gente salió para el río a ver quiénes son los muertos!...
No había nada que hacer. Las cuatro nos miramos, corrimos hacia la calle y todavía vimos cómo bajaba gente desde la plaza, precipitada en dirección al río, queriendo saber la historia de los ahorcados.
La multitud y la algarabía hincharon mi cabeza de recuerdos y me dejé llevar por ellos: fue en ese tiempo cuando el caserío de Las Palomas dejó de ser una gema escondida entre las grietas de aquella tierra caliente para convertirse en un pueblo vital, saludado por el progreso. Esto es sabido que fue gracias a Rosendo Garcés, "El Amigo", el ganadero más prestante y poderosamente rico de la región, que aprovechando la buena relación de su padre con el presidente de turno, Gustavo Rojas Pinilla, había logrado conseguir la construcción del puente que lo llevaría a sus haciendas, al otro lado del río, en menos tiempo.
Realizar una obra de ingeniería de esta magnitud en una ciudad es motivo de ofuscación y fatiga para sus gentes, pero para los habitantes de Las Palomas, que avistaban las primeras luces de la tecnología, eso sí que era todo un acontecimiento. La ficción y la emoción alborotaron la acostumbrada tranquilidad que dormitaba en sus corazones.
La calle principal que se había ido inventando a sí misma con los pasos livianos de los transeúntes y de algunos animales, toda ella, solitaria y eterna palideció bajo el abrazo de la modernidad.
Los terrones perdieron sus formas geométricas que al azar habían tomado, y pronto no hubo ni grietas ni heridas por donde el agua bajara a refrescar el corazón de la tierra.
Sólo un amasijo de barro y hierba chamuscada, con el que los niños harían figuras para distraer su ocio, cubría tristemente el camino.
Los bulldozers de excavación, como gigantescos escarabajos de agobiante amarillo, que encandilaban a los mismos trabajadores cuando eran las doce del día, fueron llegando al lugar donde se concentraban los materiales y demás equipos. El azul de esos días era delirante, fascinante la inquietud de nuestra gente. Ni siquiera cuando llegaron por primera vez los maromeros por el río, se había cargado el ambiente de tanta adrenalina, de sudores rápidos, de alientos estupefactos, de pensamientos sobresaltados. Eran los síntomas de un verdadero jolgorio.
En aquel pueblo no se hablaba más que del hecho insólito que vivían, del aire que ahora se hendía por una estera dura que se iba desenroscando día tras día con el entusiasmo de los obreros. Ante ellos se vislumbraba un horizonte nuevo que de pronto empezaron a usar, a poseer, a cruzar de un lado para otro. Cuando se encontraban a la mitad de él, se saludaban nerviosos y concentrados, con una expresión de citadinos. Los más valientes asomaban sus dudas o sus creencias por entre las barandas, con mucho cuidado, pero nunca a alguno de los naturales de este rincón del mundo, se le ocurrió pensar que estas tendrían otra finalidad.
—¡Son forasteros! —gritó la comadre Luvi—. ¡Parece que venían por los rumbos de Junquillo!... Y con voz entrecortada por el miedo, la incertidumbre y la emoción, los describió con lujo de detalles: que sus edades oscilaban entre 20 y 25 años, que encontraron junto a ellos seis botellas de ron, que la foto de una mujer estaba envuelta en un pañuelo blanco, que… en fin, parecía que había logrado recoger todas las especulaciones que se fueron entretejiendo en el deambular de la gente de la plaza al río, mientras yo me había trasladado 10 años atrás. Y remató la comadre Luvi: —Nadie se atreve a bajarlos de allí hasta cuando llegue el alcalde.
Lo peor es que el alcalde tampoco se atrevió a bajarlos y la orden tajante fue que los muertos se quedaran colgados. Incluso, armó varias comisiones para que de allí en adelante cuidaran de ellos, por turnos, durante el día y la noche. A unos les tocaría espantar los gallinazos para que no los fueran a picotear; a otros les tocaría la labor de echarles agua todos los días cuando el sol estuviese demasiado caliente para refrescarlos, y por si acaso, evitar que alguno de ellos se prendiera como había sucedido recientemente con la casa de los Martínez.
Por lo pronto el alcalde había mandando a pedir una camisa para colocársela al ahorcado de la izquierda. Algunos sugirieron nombres de varios muchachos del pueblo que tenían su misma contextura; mencionaron a Rafael, al "Papi", al "Caricano" y a Ignacio, el que bañaba las yeguas en Puerto Peña.
Sin embargo, al colgado de la izquierda tuvieron que ponerle una camisa que lució ancha y desgarbada porque ninguno de los candidatos quiso donar una prenda suya "para colocársela a un muerto que nadie conocía" y además ¿Por qué correr el riesgo de ser confundido con él? No era extraño que pensaran así, pues el compadre Uriel Negrete no volvió a levantarse más de la cama desde aquel día en que prestó su hamaca para transportar al Mimi, quien se había caído de un tractor en la loma de Belisa después de un partido de béisbol.
Después de cuatro días de la aparición de los forasteros colgados, uno de los vigilantes sugirió al alcalde que al muerto del centro le taparan los ojos con una venda, ya que se le prendían chorros de candelas, como si se tratara del mismo diablo.
Así lo hicieron pero después llegaron a comprobar que las luces enrojecidas que perseguían al muerto todas las noches no eran otra cosa que luciérnagas perdidas en la oscuridad.
Las "Chas Chas" y yo volvimos al río, al igual que lo hizo todo el mundo en el pueblo. Después de varias semanas nos habíamos habituado a ver los tres hombres colgados y hasta nos deteníamos a contemplarlos como si toda la vida hubiesen vivido entre nosotros.
Permanecían intactos, un poco más bronceados por el sol, pero nunca dieron señal de descomposición física. Ya algunas mujeres comentaban haberlos visto en otras partes diferentes al puente: los habían visto en la plaza, a media noche, discutiendo entre ellos, tambaleándose de la borrachera; otros los habían visto enlazando unos novillos en las haciendas cercanas, mientras ellos seguían colgados a la intemperie. Un día estuvieron a punto de desplomarse con el paso de un viaje de ganado de Alejo Kerguelén que duró casi una hora atravesando el puente.
A María Elena el que más le gustaba era el de la derecha, por su sonrisa varonil y su cabello ensortijado, quizás porque lo relacionaba con el Capitán Moro, protagonista de la radionovela La Castigadora. Rosaura nunca se decidió por ninguno, para ella todos los hombres eran bellos. A Carmen Julia le encantaba el de la izquierda pero no podía expresar su gusto hacia un hombre muerto que llevaba puesta la camisa de su papá. Bastante trabajo le había costado superar el terrible recuerdo de verlo con las vísceras afuera en medio de la plaza de toros de Tres Palmas, para, ahora, abrir su corazón a una escena semejante que le removiera su dolor.
Para mí los tres eran bellos y hubiera preferido que al de la izquierda nunca le hubiesen puesto esa camisa tan fea que no le dejaba mostrar su cuerpo musculoso y brillante.
Cuando llegó el invierno, el río recuperó sus aguas, la creciente trajo con ella troncos secos, culebras anidadas en plantas flotantes y abundancia de peces.
Nosotras volvimos a bañarnos. Ahora no nos atrevíamos a hacerlo desnudas como antes por vergüenza a que nos vieran los tres ahorcados del puente; sin embargo, aprovechábamos sus sombras proyectadas en el agua y jugábamos con ellas a atraparlas; en varias ocasiones, las besamos y las acariciamos y soltábamos algunas frases románticas que habíamos oído, escondidas tras la puerta, mientras Daniel le declaraba su amor a Juanita. Y en ese encuentro delicioso con nuestro despertar de mujeres, juramos por nuestras madrecitas que no volveríamos a acarrearle ni una gota de agua más a la niña Candelaria por atreverse a decirle a todo el pueblo que descolgaran a esos tipos y los enterraran, porque nunca en su vida había visto hombres más extraños y vulgares.
El encanto que las cuatro prodigábamos hacia los colgados se acabó desde el día en que llegó otro forastero y contó con lujo de detalles la vida y las andanzas de los infortunados. Entonces el pueblo se enteró que eran tres hermanos oriundos de Pueblo Nuevo, que llevaban más de un año intentando suicidarse. Muchas veces se les impidió esa locura que siempre les llegaba después de tomarse varias botellas de ron. Todo porque los tres estaban locamente enamorados de una misma mujer que nunca les hizo caso.
Nota: Las Palomas es un Corregimiento de Montería....
 LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE “EL VORQUE”.
LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE “EL VORQUE”.
CUENTO
Autor: DAVID SÁNCHEZ JULIAO
DE LORICA - CÓRDOBA
EL VORQUE:
“No, no, no, mire: le voy a decir porqué. Cuando voy por la calle, los corrillos de las esquinas me dicen –como si me echaran un piropo--: ‘El Vorqueta, alias Bedoya’. Mire cómo son las cosas de la gente: el alias lo han vuelto sobrenombre... y el sobrenombre me lo han vuelto nombre. Cuando la cosa debería ser al revés, ¿no es verdad?: ‘Bedoya, alias El Vorqueta’. Además que... siga fijándose: Hay unos que han ido todavía más lejos, porque ya no me dicen ‘alias’ sino ‘arias’... Todo eso, aparte de que me han achicado el nombre, de Vorqueta a Vorque. Así que la cosa, cuando paso frente a los corrillos de la Calle de la Cruz, queda así: Bedoya, arias El Vorque. ¿Se fija? Ya el asunto se ha vuelto tan complicado, que el otro día fui a la tienda de los antioqueños de la plaza a comprar una libra de cerdo (porque, le digo: los antioqueños son los únicos que tienen matanza diaria de cerdo en San Sebastián)... y el antioqueño que vende ahí me fue saludando, ¿sabe cómo? Así, dizque ‘Buenos días, señor Arias’. Fíjese, pues, cómo se ha ido enredando el asunto de mi nombre. Y le aseguro: esto que le digo es apenas el comienzo”
DAVID SÁNCHEZ JULIAO....
Su verdadero nombre, más allá de alias y remoquetes, es Hernán Bedoya Correa. Es uno de esos seres destinados al anonimato en cualquiera de los pequeños poblados de la Costa Atlántica colombiana. Hernán, más conocido en San Sebastián, corregimiento de Lorica, como El Vorqueta, sobrevivió a esa condena, gracias a lo que algunos llaman “La redención del articulado”. Explico la enrevesada expresión: todo aquel que en estos pueblos carga --por disposición de la gente-- el artículo definido El, seguido del apodo, se redime del anonimato en el sobrenombre. Es decir, en San Sebastián sólo habrá un Vorqueta, y en la Costa Atlántica colombiana, en América y el mundo, ese Vorqueta será El Vorqueta; un ser único, inconfundible, idéntico, esencialmente él y sólo él. Tanto así, que al no concebirse sin su apodo, lo exige, y estimula su uso, como remedio para sentirse vivo.
[img] [/img]
[/img]
[EL VORQUE:
“Porque, ¿sabe qué?, a mí al principio me chocaba que me dijeran así. Hasta feo me sonaba. Porque no era Vorqueta que me decían, como ahora me llamo, sino que me llamaban como a los camiones areneros: El Volqueta, lo que en otros sitios llaman ‘camiones de volteo’. Mire, y le juro, tanto me chocaba, que una vez corretié por todo el pueblo a Juan, el electricista, a ese que llaman El Sinpensar, y al que mi compadre Tito Alegría bautizó como Frijolito, y al que otros llaman Caremosquito... bueno, a ese, lo corretié por todo San Sebastián porque un día me llamó así, Volqueta. . Pero, eso, claro, fue al principio. Con el tiempo, sabe, me di cuenta de que empezaba a gustarme el asunto y que me estaba volviendo importante. Todo ese cambio empezó, cuando jugamos en la plaza un partido de soft-ball, en el que yo picheaba... y ganamos, 5 a 4. Yo salvé el partido, con tres ponches seguidos en el último inning. Todos corrieron a felicitarme y me cargaron en hombros, y desde las graderías me gritaban, ‘¡Bien, Vorque, bien, bien Vorque, bien!’ Ese día, con aquello de Vorque, me di cuenta de que la que gente me quería, y que me quería como Vorqueta. De ahí en adelante, casi correteo otra vez al Caremosquito y al maestro Mariano, el carpintero, porque en un velorio se atrevieron a llamarme Hernán. Claro, lo hice por fregar, para que me siguieran llamando Vorqueta. Oiga, pero ¿usted ya les contó a sus amigos por qué es que a mí me dicen El Vorque?”
DAVID SÁNCHEZ JULIAO:
No hay en San Sebastián quien no lo sepa. Por dos motivos: primero, porque la figura de Hernán es inconfundible, y está ligada a la razón de su sobrenombre y a la Historia misma del pueblo. Y Segundo, porque la anécdota que narra las razones por las que terminó llamándose así, es, por demás, hilarante y graciosa; además de que denota el estupendo sentido del humor existente en la comunidad que lo rebautizó. Y es que, en últimas, no se sabe quién ni a qué horas dictaminó, en la plaza o en una esquina, que Hernán Bedoya Correa se parecía a la volqueta de don Laudín Velazco; un vetusto automotor que se usaba para acarrear arena desde el río hasta el pueblo durante el día. Que quede muy claro: sólo durante el día, pues al automotor, como al Vorqueta, le fallaban las luces. Otro carro la había estrellado. Un Willys 52 de Lorica, de esos que hace muchos años vendía Sanchecé, le había dado un golpe en la farola izquierda, y la volqueta había quedado tuerta, cosa que a don Laudín, el propietario, y al chofer que la manejaba, poco les importó, pues al fin y al cabo el automotor sólo trabajaba durante el día. Igual que poco le importó a Hernán Bedoya, cuando niño, que su ojo derecho empezara a inclinarse hacia el estrabismo. “Nací así, con bizquera –pienso que él pensó, en uso de una lógica de la fatalidad-- ... nací y así y qué le vamos a hacer”. Como a aquella volqueta que muchos años después habría de regalarle un nuevo nombre, a Hernán empezó a achicharrársele un ojo; digamos que una farola, la izquierda, la misma de la volqueta de don Laudín, que jamás, como El Vorqueta de carne y hueso, trabajó de noche.
EL VORQUE: “Ajá, yo nací así, ¿verdad?, y... ¿entonces, qué? Nada. Pero vuelva a fijarse en cómo son las cosas: hasta me convino, porque el ojo picho me dio el nombre. Y ese nombre, créalo que no, me ha dado trabajo. ¿Qué porqué? Ajá, porque así es la gente. Con eso de que me llaman El Vorque, ajá, usted sabe, la gente se ríe cuando le cuentan el porqué, y entonces me llaman a mí para que les cuente la historia, y se mueren de la risa con el cuento, porque todos ellos conocieron al propio don Laudín, que en paz descanse, conocieron la volqueta que él trajo hace muchos años a San Sebastián, y recuerdan que la volqueta era tuerta, así como yo, y... bueno, todas esas cosas. ¿Y sabe qué? Hasta me entran a las casas los señores y las señoras, los dones y las doñas... y ahí empiezan: que Vorque, corre la meseta de esa planta para acá, así, así, así no, a lo contrario, con las hojas más bonitas para acá... que Vorque, hoy tampoco vino el agua, que vete al río a traerme unos cinco calambucos para que me riegues el resto de las matas... que Vorque, como me dijeron que tú tienes idea de albañilería, toma este billete, y ve y compra una media bolsa de cemento y unas dos latas de arena para que me arregles el murito de afuera, que ya está tan escarraspelado que hasta vergüenza da con la señora Candelaria, la vecina de la tienda, la mamá de Wilson y suegra de Katya... que Vorque, ve con William adonde don Abelardo y que mande una docena de cervezas y que me las apunte a la cuenta, y si no pueden con ellas, díganle al Gallo, el chofer, el papá del Pollito, que les haga la carrera en su taxi-jeep, que Vorque, ve a ver si ya mi comadre Cocho terminó la olla de barro que me estaba haciendo... y así. Así me he conseguido muchos trabajos. Y, ¿sabe qué?, se corrió la bola también de que yo, cuando estoy trabajando, voy contando la historia de mi nombre con tanta gracia y tanta resignación que los hago reír. De modo que para mí, para remate, hay siempre un plato de comida, ese que aquí llaman El plato del forastero, que las cocineras siempre guardan encima de la alacena por si alguna visita se presenta sin avisar. Bueno...ese plato me lo dan a mí; y como también soy técnico comentarista de soft-ball, mientras trabajo voy contando todo lo que sucedió en los partidos de la plaza el domingo anterior. No crea, eso de que me digan El Vorque, y de que yo lo acepte sin ponerme bravo, me ha ayudado mucho en la vida, mejor dicho, ha sido todo para mí. Mi sobrenombre, como le digo, es todo, todito, sin él, créamelo, no podría vivir... ni comer. No, no se ría, que es la verdad”.
DAVID SANCHEZ JULIAO:
Tras la hilarante historia que de sí mismo cuenta Hernán Bedoya Correa hay, como la hay detrás de cada habitante del inmenso valle del río Sinú, una tragedia que parece no ser tal, debido al ánimo liviano y lúdico con que se enfrenta. Hernán es hijo único y vive con su madre enferma. No solamente lleva algunos pesos a la casa para aliviar la solemne pobreza del hogar de techo de palma seca y paredes de bahareque, sino que también alivia el hambre propia y la de su madre haciendo lo que usualmente sólo hacen las mujeres en esta tierra de machos redomados: lavar y cocinar. El Vorque, más allá del fácil alborozo de su verbo, afronta aquellas responsabilidades con alegría y estoicismo. Y pensar, dice a veces, que en las telenovelas hay gente que se queja por menos. Él, en cambio, ha hecho de cada tragedia una oportunidad. Es inevitable que pensemos en el jorobado de Nuestra Señora de París, o en Rigoletto, cuando escuchamos hablar al Vorqueta. Como, también, es inevitable que pensemos en que ambos, el de la obra literaria y el de la ópera, se quedan cortos ante este Vorque del Sinú colombiano, un personaje, igual que aquellos, de dimensión universal.
EL VORQUE: “Y, mire lo que es la vida: pensar que yo antes me ponía bravo porque me decían Vorqueta. Hasta que me di de cuenta de que cada cual se gana la vida a punta de algo. Yo me la gano a punta de ojo tuerto. La verdad es que a buena hora nací tuerto. ¡Lo mal que me habría ido en la vida adonde hubiera llegado a nacer normal! Sí, porque yo seré tuerto del ojo, pero de la mente soy... mire: más avispao que un parasco de abejas africanas; yo sí sé de la importancia de llamarse uno... El Vorque....Aja, ya le conté todo, ¿no tiene por ahí un mandadito que mandar a hacer? O, si no le llegó visita hoy, y le sobra de casualidad el plato del forastero... yo me lo como, ante de que lo bote a la basura”
FIN♥
Autor: DAVID SÁNCHEZ JULIAO
DE LORICA - CÓRDOBA
EL VORQUE:
“No, no, no, mire: le voy a decir porqué. Cuando voy por la calle, los corrillos de las esquinas me dicen –como si me echaran un piropo--: ‘El Vorqueta, alias Bedoya’. Mire cómo son las cosas de la gente: el alias lo han vuelto sobrenombre... y el sobrenombre me lo han vuelto nombre. Cuando la cosa debería ser al revés, ¿no es verdad?: ‘Bedoya, alias El Vorqueta’. Además que... siga fijándose: Hay unos que han ido todavía más lejos, porque ya no me dicen ‘alias’ sino ‘arias’... Todo eso, aparte de que me han achicado el nombre, de Vorqueta a Vorque. Así que la cosa, cuando paso frente a los corrillos de la Calle de la Cruz, queda así: Bedoya, arias El Vorque. ¿Se fija? Ya el asunto se ha vuelto tan complicado, que el otro día fui a la tienda de los antioqueños de la plaza a comprar una libra de cerdo (porque, le digo: los antioqueños son los únicos que tienen matanza diaria de cerdo en San Sebastián)... y el antioqueño que vende ahí me fue saludando, ¿sabe cómo? Así, dizque ‘Buenos días, señor Arias’. Fíjese, pues, cómo se ha ido enredando el asunto de mi nombre. Y le aseguro: esto que le digo es apenas el comienzo”
DAVID SÁNCHEZ JULIAO....
Su verdadero nombre, más allá de alias y remoquetes, es Hernán Bedoya Correa. Es uno de esos seres destinados al anonimato en cualquiera de los pequeños poblados de la Costa Atlántica colombiana. Hernán, más conocido en San Sebastián, corregimiento de Lorica, como El Vorqueta, sobrevivió a esa condena, gracias a lo que algunos llaman “La redención del articulado”. Explico la enrevesada expresión: todo aquel que en estos pueblos carga --por disposición de la gente-- el artículo definido El, seguido del apodo, se redime del anonimato en el sobrenombre. Es decir, en San Sebastián sólo habrá un Vorqueta, y en la Costa Atlántica colombiana, en América y el mundo, ese Vorqueta será El Vorqueta; un ser único, inconfundible, idéntico, esencialmente él y sólo él. Tanto así, que al no concebirse sin su apodo, lo exige, y estimula su uso, como remedio para sentirse vivo.
[img]
 [/img]
[/img][EL VORQUE:
“Porque, ¿sabe qué?, a mí al principio me chocaba que me dijeran así. Hasta feo me sonaba. Porque no era Vorqueta que me decían, como ahora me llamo, sino que me llamaban como a los camiones areneros: El Volqueta, lo que en otros sitios llaman ‘camiones de volteo’. Mire, y le juro, tanto me chocaba, que una vez corretié por todo el pueblo a Juan, el electricista, a ese que llaman El Sinpensar, y al que mi compadre Tito Alegría bautizó como Frijolito, y al que otros llaman Caremosquito... bueno, a ese, lo corretié por todo San Sebastián porque un día me llamó así, Volqueta. . Pero, eso, claro, fue al principio. Con el tiempo, sabe, me di cuenta de que empezaba a gustarme el asunto y que me estaba volviendo importante. Todo ese cambio empezó, cuando jugamos en la plaza un partido de soft-ball, en el que yo picheaba... y ganamos, 5 a 4. Yo salvé el partido, con tres ponches seguidos en el último inning. Todos corrieron a felicitarme y me cargaron en hombros, y desde las graderías me gritaban, ‘¡Bien, Vorque, bien, bien Vorque, bien!’ Ese día, con aquello de Vorque, me di cuenta de que la que gente me quería, y que me quería como Vorqueta. De ahí en adelante, casi correteo otra vez al Caremosquito y al maestro Mariano, el carpintero, porque en un velorio se atrevieron a llamarme Hernán. Claro, lo hice por fregar, para que me siguieran llamando Vorqueta. Oiga, pero ¿usted ya les contó a sus amigos por qué es que a mí me dicen El Vorque?”
DAVID SÁNCHEZ JULIAO:
No hay en San Sebastián quien no lo sepa. Por dos motivos: primero, porque la figura de Hernán es inconfundible, y está ligada a la razón de su sobrenombre y a la Historia misma del pueblo. Y Segundo, porque la anécdota que narra las razones por las que terminó llamándose así, es, por demás, hilarante y graciosa; además de que denota el estupendo sentido del humor existente en la comunidad que lo rebautizó. Y es que, en últimas, no se sabe quién ni a qué horas dictaminó, en la plaza o en una esquina, que Hernán Bedoya Correa se parecía a la volqueta de don Laudín Velazco; un vetusto automotor que se usaba para acarrear arena desde el río hasta el pueblo durante el día. Que quede muy claro: sólo durante el día, pues al automotor, como al Vorqueta, le fallaban las luces. Otro carro la había estrellado. Un Willys 52 de Lorica, de esos que hace muchos años vendía Sanchecé, le había dado un golpe en la farola izquierda, y la volqueta había quedado tuerta, cosa que a don Laudín, el propietario, y al chofer que la manejaba, poco les importó, pues al fin y al cabo el automotor sólo trabajaba durante el día. Igual que poco le importó a Hernán Bedoya, cuando niño, que su ojo derecho empezara a inclinarse hacia el estrabismo. “Nací así, con bizquera –pienso que él pensó, en uso de una lógica de la fatalidad-- ... nací y así y qué le vamos a hacer”. Como a aquella volqueta que muchos años después habría de regalarle un nuevo nombre, a Hernán empezó a achicharrársele un ojo; digamos que una farola, la izquierda, la misma de la volqueta de don Laudín, que jamás, como El Vorqueta de carne y hueso, trabajó de noche.
EL VORQUE: “Ajá, yo nací así, ¿verdad?, y... ¿entonces, qué? Nada. Pero vuelva a fijarse en cómo son las cosas: hasta me convino, porque el ojo picho me dio el nombre. Y ese nombre, créalo que no, me ha dado trabajo. ¿Qué porqué? Ajá, porque así es la gente. Con eso de que me llaman El Vorque, ajá, usted sabe, la gente se ríe cuando le cuentan el porqué, y entonces me llaman a mí para que les cuente la historia, y se mueren de la risa con el cuento, porque todos ellos conocieron al propio don Laudín, que en paz descanse, conocieron la volqueta que él trajo hace muchos años a San Sebastián, y recuerdan que la volqueta era tuerta, así como yo, y... bueno, todas esas cosas. ¿Y sabe qué? Hasta me entran a las casas los señores y las señoras, los dones y las doñas... y ahí empiezan: que Vorque, corre la meseta de esa planta para acá, así, así, así no, a lo contrario, con las hojas más bonitas para acá... que Vorque, hoy tampoco vino el agua, que vete al río a traerme unos cinco calambucos para que me riegues el resto de las matas... que Vorque, como me dijeron que tú tienes idea de albañilería, toma este billete, y ve y compra una media bolsa de cemento y unas dos latas de arena para que me arregles el murito de afuera, que ya está tan escarraspelado que hasta vergüenza da con la señora Candelaria, la vecina de la tienda, la mamá de Wilson y suegra de Katya... que Vorque, ve con William adonde don Abelardo y que mande una docena de cervezas y que me las apunte a la cuenta, y si no pueden con ellas, díganle al Gallo, el chofer, el papá del Pollito, que les haga la carrera en su taxi-jeep, que Vorque, ve a ver si ya mi comadre Cocho terminó la olla de barro que me estaba haciendo... y así. Así me he conseguido muchos trabajos. Y, ¿sabe qué?, se corrió la bola también de que yo, cuando estoy trabajando, voy contando la historia de mi nombre con tanta gracia y tanta resignación que los hago reír. De modo que para mí, para remate, hay siempre un plato de comida, ese que aquí llaman El plato del forastero, que las cocineras siempre guardan encima de la alacena por si alguna visita se presenta sin avisar. Bueno...ese plato me lo dan a mí; y como también soy técnico comentarista de soft-ball, mientras trabajo voy contando todo lo que sucedió en los partidos de la plaza el domingo anterior. No crea, eso de que me digan El Vorque, y de que yo lo acepte sin ponerme bravo, me ha ayudado mucho en la vida, mejor dicho, ha sido todo para mí. Mi sobrenombre, como le digo, es todo, todito, sin él, créamelo, no podría vivir... ni comer. No, no se ría, que es la verdad”.
DAVID SANCHEZ JULIAO:
Tras la hilarante historia que de sí mismo cuenta Hernán Bedoya Correa hay, como la hay detrás de cada habitante del inmenso valle del río Sinú, una tragedia que parece no ser tal, debido al ánimo liviano y lúdico con que se enfrenta. Hernán es hijo único y vive con su madre enferma. No solamente lleva algunos pesos a la casa para aliviar la solemne pobreza del hogar de techo de palma seca y paredes de bahareque, sino que también alivia el hambre propia y la de su madre haciendo lo que usualmente sólo hacen las mujeres en esta tierra de machos redomados: lavar y cocinar. El Vorque, más allá del fácil alborozo de su verbo, afronta aquellas responsabilidades con alegría y estoicismo. Y pensar, dice a veces, que en las telenovelas hay gente que se queja por menos. Él, en cambio, ha hecho de cada tragedia una oportunidad. Es inevitable que pensemos en el jorobado de Nuestra Señora de París, o en Rigoletto, cuando escuchamos hablar al Vorqueta. Como, también, es inevitable que pensemos en que ambos, el de la obra literaria y el de la ópera, se quedan cortos ante este Vorque del Sinú colombiano, un personaje, igual que aquellos, de dimensión universal.
EL VORQUE: “Y, mire lo que es la vida: pensar que yo antes me ponía bravo porque me decían Vorqueta. Hasta que me di de cuenta de que cada cual se gana la vida a punta de algo. Yo me la gano a punta de ojo tuerto. La verdad es que a buena hora nací tuerto. ¡Lo mal que me habría ido en la vida adonde hubiera llegado a nacer normal! Sí, porque yo seré tuerto del ojo, pero de la mente soy... mire: más avispao que un parasco de abejas africanas; yo sí sé de la importancia de llamarse uno... El Vorque....Aja, ya le conté todo, ¿no tiene por ahí un mandadito que mandar a hacer? O, si no le llegó visita hoy, y le sobra de casualidad el plato del forastero... yo me lo como, ante de que lo bote a la basura”
FIN♥
 EL HOMBRE QUE SE VOLVIO TIGRE
EL HOMBRE QUE SE VOLVIO TIGRE
EL HOMBRE QUE SE VOLVIÓ TIGRE EN NUEVA GRANADA MAGDALENA.
AUTOR: RAÚL OSPINO RANGEL.
PROSPERO FARAON ACUÑA VILLALOBOS, nació en Nueva Granada Magdalena, a comienzos del siglo XX. Vivía de la agricultura, pero desde joven se entusiasmó por las ciencias ocultas, aprovechando la clarividencia que tuvo desde temprana edad. Hecho hombre se fue para la Guajira, allí enredado con indígenas acentuó sus conocimientos de botánico, curandero, yervatero, rezandero, brujería etc. También aprendió con los indios Chimilas que habitan el Magdalena. Fue hombre mujeriego, engendró 42 hijos con distintas mujeres, murió en Nueva Granada en 1994, de muerte natural. Además de curar con secretos, también era alquimista, fabricaba monedas y billetes. Al regresar de la Guajira, fue cuando su nombre empezó a sonar en la región, como un medico de importancia que lo curaba todo, y que sus conocimientos ocultos solo los utilizaba para hacer el bien. Tenía libros medicinales, además contaba con una bola de cristal con la cual veía todo los órganos internos de las personas, bola de cristal que detectaba las enfermedades y hechicerías. La vida de Prospero Acuña Villalobos, transcurría normal, con muchos éxitos médicos, con mucha fama en la región, hasta que ocurrió un incidente en el caserío de Las Mulas, jurisdicción de Plato Magdalena, hoy pertenece a San Ángel, incidente que transformó su vida por completo. Había en Las Mulas, un brujo apodado “El Amiguito” , compañero de trabajo de Prospero Acuña. “El Amiguito” para la época era el curandero del joven Eugenio Baena, residente en el mismo caserío, encontrándose muy enfermo de un mal desconocido. Sucede que Eugenio Baena, se le salió de las manos a su medico de cabecera, y a los pocos días murió. Cuando Prospero Acuña, llega al caserío de Las Mulas, encuentra el velorio y al joven Baena, metido en el cajón. Entró Prospero Acuña, a la sal de velación, al observar la cara inocente del muchacho, le jaló los cabellos, preguntando de inmediato: ¿Quién es el curandero de este muchacho? Enseguida “El Amiguito” se levantó del asiento y respondiéndole: Yo. Prospero Acuña, lo deslució manifestándole: Este muchacho tiene vida, no está muerto, lo que está es privao. Prospero Acuña, llamó a los padres de Eugenio Baena, y les dijo: Yo le doy vida al joven, siempre y cuando me permitan mocharle la mano. Los padres de Eugenio, estuvieron de acuerdo. Con solo mocharle la mano, al cabo de dos horas el muchacho empezó a respirar, siendo resucitado por la clarividencia de Prospero Acuña. Este percance provocó la ira y la enemistad de “El Amiguito” contra su compañero de trabajo. De aquí en adelante buscó todas las formas de desquitarse, porque lo había hecho quedar mal ante su comunidad. Las curaciones de Prospero Acuña, crecían, su bola de cristal y sus secretos no fallaban, reinaba como el mejor medico de la región, sus libros eran envidiados por los demás curanderos, su vida estaba llena de triunfos. Con sus juegos de mano divertía y recreaba a la gente. Ponía a correr a los muchachos del pueblo, introduciendo monedas en su sombrero, les decía que si alguno de ellos lograba agarrar al sombrero, se ganaba las monedas; de inmediato lanzaba el sombrero por el aire, salían los pelaos detrás del sombrero, cuando ya le iban dando alcance, el sombrero se elevaba más y regresaba a las manos de Prospero, nunca lo alcanzaban, mas sin embargo él regalaba las monedas a los entusiasmados muchachos. También fabricaba ungüentos, jarabes botánicos. Se escondía detrás de una escoba sin que nadie lo viera, se hacía invisible, amarraba un novillo en un machete, bromeaba a los amigos pegándolos en los taburetes. “El Amiguito” esperó que Prospero Acuña, regresara de nuevo a Las Mulas, estando allí lo invitó a tomar licor en casa de su comadre de sacramento, mujer que se prestó para que “El Amiguito” lo embrujara con un brebaje malicioso que contenía huevo de tigre. La casa de su comadre fue la perdición de Prospero Acuña, porque entre trago y trago le dieron a beber chicha en una totuma de orinar, que usaban las mujeres de antes. Ahí fue cuando Prospero Acuña, perdió el juicio, perdió el rumbo de la vida, ahí fue cuando se volvió tigre. Se volvió tigre no con pintas, sino con arrugas y ruyendo como tigre. En esa condición de tigre duró un año, la mayor parte en las montañas de Las Mulas, San Ángel y Nueva Granada, región centro del Magdalena. Asustaba a la gente, maltrataba los puercos, que chillaban cuando los agarraba.
La familia de Prospero Acuña, se preocupó por su estado, fue así como buscaron al indio “Maquillón” de la tribu Chimila, quien utilizando los propios libros de Prospero, lo curó del mal de tigre. Fue la única forma que se pudo curar, gracias a este indio, recuperó la condición de hombre normal. Al recuperarse siguió su vida de botánico, espiritista y demás artes de las ciencias ocultas, siguió sanando a los enfermos de la región, de Colombia y del extranjero, que lo buscaban por su reconocida fama. Pero Prospero Acuña, tenía entre ceja y ceja al hombre que lo volvió tigre, al hombre que le transformó su vida, esperando el momento oportuno para el desquite. Ese momento ocurrió tiempo después, en un encuentro que tuvieron en la población de San Ángel Magdalena, allí como en la otra ocasión, departieron tragos de licor, brindaron como amigos, luego de la parranda cada uno se fue para su lado. En esta ocasión a Prospero Acuña, no le pasó nada, pero al “Amiguito” si, estando en su casa le sobrevino un fuerte dolor que le reventó la barriga por el lado izquierdo, circunstancia que le produjo la muerte. El truco de Prospero Acuña, acabó con la vida del hombre que lo volvió tigre.
AUTOR: RAUL OSPINO RANGEL.
AUTOR: RAÚL OSPINO RANGEL.
PROSPERO FARAON ACUÑA VILLALOBOS, nació en Nueva Granada Magdalena, a comienzos del siglo XX. Vivía de la agricultura, pero desde joven se entusiasmó por las ciencias ocultas, aprovechando la clarividencia que tuvo desde temprana edad. Hecho hombre se fue para la Guajira, allí enredado con indígenas acentuó sus conocimientos de botánico, curandero, yervatero, rezandero, brujería etc. También aprendió con los indios Chimilas que habitan el Magdalena. Fue hombre mujeriego, engendró 42 hijos con distintas mujeres, murió en Nueva Granada en 1994, de muerte natural. Además de curar con secretos, también era alquimista, fabricaba monedas y billetes. Al regresar de la Guajira, fue cuando su nombre empezó a sonar en la región, como un medico de importancia que lo curaba todo, y que sus conocimientos ocultos solo los utilizaba para hacer el bien. Tenía libros medicinales, además contaba con una bola de cristal con la cual veía todo los órganos internos de las personas, bola de cristal que detectaba las enfermedades y hechicerías. La vida de Prospero Acuña Villalobos, transcurría normal, con muchos éxitos médicos, con mucha fama en la región, hasta que ocurrió un incidente en el caserío de Las Mulas, jurisdicción de Plato Magdalena, hoy pertenece a San Ángel, incidente que transformó su vida por completo. Había en Las Mulas, un brujo apodado “El Amiguito” , compañero de trabajo de Prospero Acuña. “El Amiguito” para la época era el curandero del joven Eugenio Baena, residente en el mismo caserío, encontrándose muy enfermo de un mal desconocido. Sucede que Eugenio Baena, se le salió de las manos a su medico de cabecera, y a los pocos días murió. Cuando Prospero Acuña, llega al caserío de Las Mulas, encuentra el velorio y al joven Baena, metido en el cajón. Entró Prospero Acuña, a la sal de velación, al observar la cara inocente del muchacho, le jaló los cabellos, preguntando de inmediato: ¿Quién es el curandero de este muchacho? Enseguida “El Amiguito” se levantó del asiento y respondiéndole: Yo. Prospero Acuña, lo deslució manifestándole: Este muchacho tiene vida, no está muerto, lo que está es privao. Prospero Acuña, llamó a los padres de Eugenio Baena, y les dijo: Yo le doy vida al joven, siempre y cuando me permitan mocharle la mano. Los padres de Eugenio, estuvieron de acuerdo. Con solo mocharle la mano, al cabo de dos horas el muchacho empezó a respirar, siendo resucitado por la clarividencia de Prospero Acuña. Este percance provocó la ira y la enemistad de “El Amiguito” contra su compañero de trabajo. De aquí en adelante buscó todas las formas de desquitarse, porque lo había hecho quedar mal ante su comunidad. Las curaciones de Prospero Acuña, crecían, su bola de cristal y sus secretos no fallaban, reinaba como el mejor medico de la región, sus libros eran envidiados por los demás curanderos, su vida estaba llena de triunfos. Con sus juegos de mano divertía y recreaba a la gente. Ponía a correr a los muchachos del pueblo, introduciendo monedas en su sombrero, les decía que si alguno de ellos lograba agarrar al sombrero, se ganaba las monedas; de inmediato lanzaba el sombrero por el aire, salían los pelaos detrás del sombrero, cuando ya le iban dando alcance, el sombrero se elevaba más y regresaba a las manos de Prospero, nunca lo alcanzaban, mas sin embargo él regalaba las monedas a los entusiasmados muchachos. También fabricaba ungüentos, jarabes botánicos. Se escondía detrás de una escoba sin que nadie lo viera, se hacía invisible, amarraba un novillo en un machete, bromeaba a los amigos pegándolos en los taburetes. “El Amiguito” esperó que Prospero Acuña, regresara de nuevo a Las Mulas, estando allí lo invitó a tomar licor en casa de su comadre de sacramento, mujer que se prestó para que “El Amiguito” lo embrujara con un brebaje malicioso que contenía huevo de tigre. La casa de su comadre fue la perdición de Prospero Acuña, porque entre trago y trago le dieron a beber chicha en una totuma de orinar, que usaban las mujeres de antes. Ahí fue cuando Prospero Acuña, perdió el juicio, perdió el rumbo de la vida, ahí fue cuando se volvió tigre. Se volvió tigre no con pintas, sino con arrugas y ruyendo como tigre. En esa condición de tigre duró un año, la mayor parte en las montañas de Las Mulas, San Ángel y Nueva Granada, región centro del Magdalena. Asustaba a la gente, maltrataba los puercos, que chillaban cuando los agarraba.
La familia de Prospero Acuña, se preocupó por su estado, fue así como buscaron al indio “Maquillón” de la tribu Chimila, quien utilizando los propios libros de Prospero, lo curó del mal de tigre. Fue la única forma que se pudo curar, gracias a este indio, recuperó la condición de hombre normal. Al recuperarse siguió su vida de botánico, espiritista y demás artes de las ciencias ocultas, siguió sanando a los enfermos de la región, de Colombia y del extranjero, que lo buscaban por su reconocida fama. Pero Prospero Acuña, tenía entre ceja y ceja al hombre que lo volvió tigre, al hombre que le transformó su vida, esperando el momento oportuno para el desquite. Ese momento ocurrió tiempo después, en un encuentro que tuvieron en la población de San Ángel Magdalena, allí como en la otra ocasión, departieron tragos de licor, brindaron como amigos, luego de la parranda cada uno se fue para su lado. En esta ocasión a Prospero Acuña, no le pasó nada, pero al “Amiguito” si, estando en su casa le sobrevino un fuerte dolor que le reventó la barriga por el lado izquierdo, circunstancia que le produjo la muerte. El truco de Prospero Acuña, acabó con la vida del hombre que lo volvió tigre.
AUTOR: RAUL OSPINO RANGEL.
 EL VALLENATO, MATILDE Y YO....
EL VALLENATO, MATILDE Y YO....
El vallenato, Matilde y yo......
La primera vez que vi a Matilde la miré a los ojos y le dije que ya no podía ocultar el amor que cada día crecía en mi corazón por ella, que cada vez que me miraba sentía que sus ojos profundos me atrapaban, que su sonrisa iluminaba cada uno de mis días. Llevaba poco más de un año viviendo en La Guajira y aun no me gustaba el vallenato.
Recuerdo mi llegada a La Guajira. Corría Enero del 93 (como dicen los novelistas) y mi hermana y yo nos bajamos frente al batallón Rondón en la madrugada oscura y cálida de la provincia. El viaje desde Bogotá fue como tantos viajes que ya habíamos vivido a lo largo y ancho de Colombia. Ya conocía La Guajira, o al menos parte de ella, en los viajes de vacaciones que, desde cualquier lugar, nos llevaba a visitar a mis abuelos en La Sorpresa, festivo nombre de la finca en la que aun viven; gracias sean dadas a dios por ello. La perspectiva, sin embargo, no era de pasar unos meses divirtiéndonos en la acequia y pescando a machetazos, sino vivir allí. Perspectiva que involucraba aspectos interesantes como la misma acequia, los arboles, los primos, el salir al ordeño en la mañana, la pista de aterrizaje y la promesa de mil aventuras; e involucraba aspectos inquietantes para nosotros, acérrimos citadinos, como la “corronchera” del guajiro, la inexistencia de acueducto y electricidad en la finca, los bichos raros y el vallenato.
Los que tienen mala memoria me vituperarán, y tal vez con razón, por los prejuicios con que llegaba, pero antes no se tenía ese concepto del Caribe que hay ahora. Ahora el costeño está de moda, aquí mismo en este frio y apartado paramo donde habito se ve a la juventud luciendo pintas antaño solo concebibles en Barranquilla o Cartagena. Ahora, después de que la famosa ola vallenata masacrara el folclor guajiro y lo dejara en términos inferiores al reggaetón, ahora es que cualquier pelagato dice ¡Ay hombe!, y orgullosamente cree estar escuchando vallenato. Antes no. Antes el cachaco promedio, esnob por definición, consideraba el vallenato como una aberración ruidosa de los corronchos costeños. Los jóvenes ochenteros y noventeros se dedicaban al rock y la música electrónica. En las fiestas solo era válida una salsa bailada insípidamente a punta de dar vueltas, y un merengue rodillero que ya señaló Andrés López. Presa de estos paradigmas culturales llegué a La Guajira.
Le debo el vallenato a la poesía, no porque la lirica de las letras me conmoviera al punto de hacerme abandonar mis prejuicios, sino porque a algún despistado se le ocurrió que yo debía ser un buen poeta y corrió la voz; por ello me comenzaron a llevar a las serenatas a cumplir el misterioso papel de “dedicador”. Ya vivía entonces en Fonseca, un año completo había pasado y aun no me gustaba el vallenato. Accedí a asistir a las serenatas a cumplir el misterioso papel de “dedicador” por cortesía y porque gastaban trago, sello rojo, sello negro y “olparcito” muchas veces, o “bucanas” que se convirtió en mi favorito. El misterioso papel de “dedicador” sigue siendo misterioso para mí. El enamorado, novio, exnovio, pendienton, o interesado en dar la serenata (nunca fue un marido) llevaba los músicos, normalmente un partida de guitarristas y un cantante, y el dedicador. Una vez los músicos cesaban su arte, la damisela se asomaba por la ventana y empezaba la labor del dedicador, la cual obviamente era hacer la dedicatoria. La primera vez que me pidieron que hiciera una dedicatoria tomé un papel escribí las líneas más cursis y rimbombantes que se me pasaran por la cabeza en el momento y se las entregué al interesado, este me miró extrañado y me dijo que él no era capaz de decirle esa vaina a la novia y que para eso me habían llevado a mí, así que me empujaron y me dejaron perplejo, confundido y aterrorizado frente a la novia en cuestión; armado solo con un papel arrugado y mal escrito para defenderme. Le pude al pánico y empecé a leer la dedicatoria que estaba escrita en primera persona por lo que parecía que yo era quien estaba enamorando a la pobre muchacha. Estaba asustado, le estaba diciendo a una niña asomada a una ventana que estaba enamorado de sus ojos, de su voz, que cada día la pensaba más, que estaba loco por ella. Aun que trataba de decirlo en el tono más neutro posible la niña me miraba con unos ojos de rumiante que cada vez me preocupaban más, ¡Y todo esto lo hacía delante del novio! Lo único en que podía pensar era en que en cualquier momento el novio no se iba a aguantar más y me iba a agarrar a golpes. Pero cuando por fin terminé la dedicatoria, el novio me hizo a un lado y se acercó a flirtear con su novia enamorada. El único reclamo que después me hizo fue que me había faltado ser más expresivo, pero que el poema fue maravilloso.
No, yo tampoco entiendo. ¿Por qué pedirle a otro tipo que le diga a mi novia palabras bonitas mientras la mira a los ojos? Las famosas credenciales y esquelas de amor siempre me han parecido absurdas, insultantes; cuando alguien regala una de ellas está expresando que: “no me nace decirte nada así que compré una tarjetita insulsa para que otro lo diga por mi”. Mi conmoción frente a la institución del Dedicador solo pude superarla gracias al peligroso caudal de alcohol que inundaba mi torrente sanguíneo en ese momento. Una vez superada la perplejidad, empieza el goce. Empecé entonces a recorrer la noche de Fonseca, a bordo de las serenatas, en las compañías más heterogéneas. En una de esas serenatas conocí a Matilde.
La primera vez que vi a Matilde la miré a los ojos y le dije que ya no podía ocultar el amor que cada día crecía en mi corazón por ella, que cada vez que me miraba sentía que sus ojos profundos me atrapaban, que su sonrisa iluminaba cada uno de mis días. Luego de terminar mi trabajo de dedicador, me hice a un lado para que Jorge, el enamorado, tratara de conquistarla. Matilde era de verdad hermosa, e inconquistable, no porque fuera inaccesible y lejana como en un cuento de Poe o un poema de Silva, en realidad era demasiado accesible, demasiado cercana. Tenía la curiosa capacidad de convertirte instantáneamente en su aliado y su cómplice, en su amigo. Cuando la cortejada rechazaba a su pretendiente, solía rechazarlo con todo y serenata, pero Matilde no rechazaba ninguna serenata, pero tampoco aceptaba a ningún pretendiente. Recuerdo tanto esa primera serenata, fuimos con Juancho, Manuel y Jaime en la guitarra (yo apenas estaba aprendiendo, es otra cosa que le debo a las serenatas), Joye (Jorge) era quien pretendía echarle el cuento a Matilde. Empezaron a cantar “Esa morena que me entusiasma cuando me mira”. Matilde salió no a la ventana, como todas las cortejadas, sino que abrió la puerta, me sentí más raro que de costumbre diciéndole todo eso a ella que me miraba sonriendo con los brazos cruzados, luego se echó a reír con naturalidad y se sentó con nosotros a tomar whisky y a contar chistes, en medio de tal ambiente de camaradería ¿Cómo hacer una declaración romántica? Sería como echarle el cuento a la hermana. Por fin Juancho me la presentó.
- Mucho gusto, Carlos
- Matilde
- Como la de Neruda- dije yo
- No –dijo Juancho- como la de Leandro Díaz
Y con esa misteriosa sincronía de los buenos músicos, entonaron al unísono “Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama, cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana, cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana” y volvieron a quedar en silencio.
- Creo que está mal- dije yo- debería ser “cuando Matilde camina, hasta la sabana sonríe”.
- ¿Por qué?- Preguntó Matilde.
- Porque al decir “hasta sonríe la sabana” se sugiere que la sabana hace de todo, hasta sonreír, mientras que el decir “hasta la sabana sonríe” se sugeriría que todo sonríe, hasta la sabana.
Matilde me miró con más compasión que impaciencia y dijo.
- No joda muchacho, tu de verdad no entiendes nada del vallenato.
Y así conocí a Matilde.
Al día siguiente me descubrí a mi mismo tarareando el estribillo “Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana”, se me había quedado pegado.
Empecé a ver a Matilde con frecuencia, a declararle un amor ajeno dos o tres veces por semana, a veces nos veíamos dos veces en la misma noche y en la dedicatoria teníamos que hacer un esfuerzo titánico para no reírnos a carcajadas. Poco a poco nos empezamos a adaptar a ese pequeño acto que se iba convirtiendo en un preludio de nuestras parrandas, de nuestras conversaciones en torno a la música ya la cultura. Ella pedía canciones para enseñarme la riqueza del vallenato, a la cual yo parecía inmune; aun que me gustaba su voz de contralto, que convertía las eses en jotas, y que matizaba cada sílaba decididamente. La única estrategia que empezó a tener efecto sobre mí fue completamente inesperada, una noche en que estábamos escuchando a Jaime cantar, de un momento a otro tomó mi mano y me dijo “Escucha esa parte”. Recuerdo aun la voz de Jaime entonando: “Guitarra suspira al viento, dile que aleje tantos fracasos” Entonces Matilde me soltó y se puso a acompañar con las palmas. Dejé de escuchar la canción, pero la frase me quedó sonando, debí reconocer que era bonita. Al día siguiente seguía pensando en la frase, me seguía pareciendo bonita, y la voz clara de Jaime acompañada por la guitarra de mi tocayo Carlos, le daban una dimensión diferente, cercana, dulce. Tomé mi guitarra e intenté infructuosamente entonarla, el andante vallenato era muy complicado para mí, dedicado a intentar más bien con el rock en español. Pero entonces, con la guitarra en la mano lo comprendí. No importaba que la frase fuera bonita, lo terrible es que era cierta. Cuando estaba triste y tomaba mi guitarra para entonar torpemente alguna canción de Los Enanitos Verdes, en realidad eso era lo que quería que hiciera: que le suspirara al viento y le dijera por mí que alejara tantos fracasos, yo no sabía cómo alejarlos.
Reconozco que lamentablemente no sé mucho de vallenato y quisiera saber más, poco conozco de autores, cantantes músicos, a veces ni siquiera canciones. Lo que más atesoro son pequeñas y maravillosas versos en su sensible melodía. Debo mi fragmentaria erudición vallenata a esa pedagogía táctil que Matilde empezó a ejercer conmigo. Me tomaba de la mano en un pasaje y decía “oye, oye” y durante ese momento yo de verdad oía. No sé si atribuir esta nemotecnia a que ella seleccionaba esos fragmentos perfectos, memorables; o atribuirlo a su contacto perturbador que me servía de umbral hacia su mundo. Yo a veces le hablaba de mis gustos musicales, de Gun’s and Roses (los gansos rosas para ella) y del apoteósico concierto en Bogotá, de los prisioneros, de Ace of Base, del Joe, de Beethoven. Ella me replicaba que de pronto seria una música bonita, pero que hablando de ella no se podía saber, que había que escucharla. Al despedirnos de ella siempre le cantábamos su canción, Matilde Lina, y siempre amanecía pensando en que cuando Matilde Camina, hasta sonríe la sabana.
Después de varias semanas con ese estribillo endemoniado de “Matilde Lina” dándome vueltas en la cabeza, decidí que valía la pena estudiar la canción ver si decía algo interesante. Le pedí en entonces a mi mamá (guajira de profunda estirpe) que me copiara la letra y me senté a analizarla. Encontré algo de mi interés, decía: “Este paseo es de Leandro Díaz pero parece de Emilianito; tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía, tiene una nota bien recogida que no parece echo mío, era que estaba en el rio pensando en Matilde Lina.” Consideré inteligente la reflexión autorreferencial que el autor hacía dentro del texto, demostraba un profundo conocimiento de su propio folklore y hacía un pequeño guiño de homenaje a otro compositor con lo que establecía un metalenguaje lirico que dejaba la puerta abierta a una reflexión cultural de identidades musicales. Feliz con mi inteligentísima observación esperé la próxima oportunidad que tuviera de ver a Matilde para decírselo, quería demostrarle que sí entendía el vallenato. La oportunidad no se hizo esperar, el siguiente fin de semana fue Ricardo, un compañero de colegio, quien quiso probar suerte en serenata a Matilde y, como era de esperarse, fui a cumplir mi papel de dedicador. Me pareció que ella sonreía un poco más. Cuando por fin terminamos nuestro acto y nos sentamos a parrandear le expuse mi elaborada observación.
- Ay, tú si hablas bonito- me dijo, y mi vanidad subió unos 5 pisos.
- Lástima que digas tantas bobadas- y mi vanidad se arrojó desde ese hipotético quinto piso.
- Bueno, explícame porque son bobadas.
- Tu eres como muy inteligente pa’ explicártelo.
- Eso que dices no tiene sentido.
- Sentido, niño, es precisamente lo que tiene.
- ¿Por qué?
- Oye, ¿tú que vas a hacer mañana?
- No sé, me imagino que venir a media noche a decirte que la luna se ha quedado en tu mirada y que tu voz arrulla mis nostalgias, o algo así.
Ella, que estaba tomándose una copa, botó todo el whisky por la nariz, derramándolo en la acera.
- Debería incluir esto en la dedicatoria de mañana “Tu, la de ojos negros, la que suele derramar whiskey por la nariz, tú escucha mi serenata”.
Ante lo cual ella se aferró fuertemente a mi brazo emitiendo un curioso sonido mezcla de toz, hipo y risa, mientras le brotaban lagrimas por los ojos. Ricardo nos miraba con ojos poco amistosos.
- Oye, tú si eres malo.
- Si, lo acepto.
- Okey, mañana hay una fiesta donde Nacho.
- No sé quien es Nacho.
- No joda, Nacho Brito, el novio de mi prima Diana Parody, de los Brito que viven al lado de la casa donde se murió el viejo Cote.
- Ah, claro.
- ¿Ya sabes donde es?
- No tengo las más remota idea, pero como lo dices con tanta naturalidad me da pena admitirlo.
- Uy niño, que cosa contigo.
- Bueno, espera, Nacho Brito. Sí, creo que sé donde vive.
- Bueno, entonces mañana nos vemos allá.
- Pero yo no los conozco.
- Pero ellos si te conocen a ti, además sí me conoces a mí. ¿Sí sabes bailar vallenato?
- Sí, pero.
- Pero nada.
- Bueno.
Al día siguiente esta conversación me inquietó por varias cosas. Primero por esa afirmación de que ya me conocían, ese fue el primer indicio que tuve del poco anonimato que se puede tener en un pueblo, no tienes que ser famoso, simplemente todos se conocen y hablan entre sí, por lo que yo estaba en desventaja. Segundo porque me di cuenta de que lo que Matilde decía se iba haciendo cada vez más cierto: La conocía. Para cada dedicatoria me tenía que poner a pensar en ella, en cómo era, en la forma en que se movía, en el color de su piel y sus ojos, en el brillo de su cabello, en lo que le gustaría que le dijera. Era un trabajo que hacía para cada dedicatoria, independientemente de la destinataria, pero me empecé a preguntar si sabía tanto de ella porque me tocaba o porque quería. Sin embargo, lo que más me preocupó en ese momento fue que descubriera mi timidez. Yo era patológicamente tímido. La única razón por la que podía hacer de dedicador era porque el que pasaba la pena era otro, y de todas formas necesitaba cierta dosis de sello negro, por lo menos, circulando por mis venas. Era tal mi patología que no había tenido aun mi primera novia, había tenido algunos “vacilones” pero eran amores fugaces que me permitía el abuso del licor, y aun así era necesario que fuera la fémina quien tomara la iniciativa, me daba pánico intentar seducir a una mujer. Es evidente entonces, que la afirmación de mi dominio del baile vallenato era cierta solo en parte, en una muy, muy pequeña parte, digamos que conocía la teoría. La perspectiva de tener que llegar ante un grupo de desconocidos, estando sobrio, y encima tener que demostrar mis habilidades bailarinas a Matilde (y muy cerquita de ella), me paralizaban. Me equivoco al decir que esta conversación me inquietó, creo que el pánico y el terror describen con una mayor exactitud mi estado de ánimo. Pero la noche llegó.
Existe un curioso estado de excitación que precede a la ebriedad, en donde nos sentimos seguros, lúcidos, invencibles. (El tipo se cree un James Bond) Este estado recibe diversos nombres en diversos lugares: estar entonado, prendido, en verano. En La Guajira a este estado se le conoce como estar en “Temple”, término que considero una magnífica ironía del argot guajiro que establece una inverosímil relación entre la templanza, virtud de virtudes, y la ebriedad.
Mi elaborado plan consistía en llegar en temple al baile. Un par de horas antes saque mi guitarra para relajarme (y estresar al resto de la humanidad), y escancié mis celosamente guardadas reservas de whisky. Un par de horas después no estaba nada relajado y me sentía horrorosamente consciente de mi mismo. Inmerso en este festivo estado de ánimo me dirigí al encuentro de Matilde. En la casa de Nacho descubrí que conocía a muchas personas y que, como había afirmado Matilde, mucha gente me conocía. Yo temía que me segregaran como el extraño que era o, peor aún, que me prodigaran esa cortesía excesiva y artificial que se les da a los recién llegados en otros lugares, pero el carácter guajiro es diferente, simplemente me aceptaron como otro amigo más, como otro guajiro. Eso me tranquilizó un poco. Al menos mitigó esa inexplicable paranoia que fundamentó parte de la árida timidez de mi adolescencia.
Matilde estaba inevitablemente hermosa. Su belleza sin artificios, sin ortopedias, la desbordaba casi que a regañadientes, porque parecía que ella quisiera negarse a ser hermosa, negación del todo inútil. Llegó como siempre sin maquillaje, ataviada con un vestido blanco tan sencillo que resultaba desafiante, y que parecía que le sobraba; tal vez por el contraste del blanco con el tono moreno de su piel, o por la forma en que este se ceñía a su contorno, pero el vestido dejaba la impresión de ser algo superfluo, innecesario, de que contravenía la espontánea desenvoltura de Matilde. Me saludó con una sonrisa
- Hasta que llegaste.
- Si, hasta que llegué.
- ¿Si vas a bailar conmigo?
- No sé, claro, si. Por eso vine. Creo.
- Aja, tu como que si no te me estas echándome el cuento andas asustado.
- Que chistosa.
- ¿No?
- Bueno, sí. Pero es que no conozco a nadie aquí.
- Si, como no. Mejor vamos a bailar.
La providencia quiso sonreírme con un merengue, o alguna incoherencia que se baila como merengue que es lo que se escucha desde que Wilfrido profanó el género con su baile del perrito. Recordé el entrenamiento practicado con primas y tías: 30 cm de distancia y mueva los pies. Matilde parecía debatirse entre estar preocupada o divertida. Al final de la pieza di las gracias y procedí a sentarme, me detuvo a tiempo la mirada atónita de Matilde que me sugirió que aquí no se bailaba solo una pieza. Sonó entonces, maravillosamente, una salsa del Joe. Hay algo en la salsa que me toca. Un llamado, una arenga, casi que un reclamo que despierta mis raíces negras. Ya no pienso en el algoritmo del baile, me olvido de mis pies, de mis manos, y siento ese placer atávico de reír y celebrar con todo el cuerpo. La salsa es toda una historia, pero ahora estamos con Matilde que sonreía al verme bailar y sonrió aun más cuando empezó sonar un vallenato.
“Y a donde iras, adonde iras, adonde iras,
ya te verán buscando un sol
para tus noches de dolor,
ya nos verán buscando amores
donde nacen los amores
cuando muera esta ilusión”.
Un poco tranquilo por la salsa empecé a intentar bailar.
- Así no se baila el vallenato- dijo Matilde- Vení pa’ca.
Me tomó la mano derecha y con ella rodeó su cintura, mi mano izquierda en su omoplatos y las sienes unidas; los cuerpos en un contacto muy, muy estrecho (tomé nerviosa nota), empecé a bailar como si tuviera Parkinson y artritis hasta que me dijo.
- Cierra los ojos.
Entonces, por fin, surtió efecto esa didáctica epidérmica que ella era capaz de ejercer sobre mi; entonces empecé a sentir el ritmo poderoso e intimo del vallenato. ¿Cómo hablar del baile del vallenato? Decir de la clarividencia de los cuerpos, de la cadencia, del sentido de comunión. No decir nada e invitar al lector a que lo baile como se debe bailar. El cachaco promedio, a ese baile pegadito y en una baldosa, probablemente lo considere morboso; pero, aun que es innegable el sentido erótico del mismo, se trata de una sensualidad franca, directa, sin trampas ni astucias.
Al día siguiente no vi a Matilde, unos amigos pasaron temprano por mí y me invitaron al Silencio, delicioso paraje del rio Ranchería; para participar en el curioso evento de “parrandearse un disco”. La cosa es más seria de lo que parece, se trata de realizar todo un estudio lirico y musical de un álbum vallenato de reciente ubicación. Esta experiencia solo la he revivido junto a algunos fanáticos del jazz, pero tristemente aderezada con una afectación infinita. En el vallenato a afectación sobra, se trata de algo familiar, cercano. Una parranda consiste en dedicarse horas y horas a escuchar cada canción, discutir las letras, la posible unidad de todo el álbum, criticar la ejecución de cada uno de los instrumentos, recordar los nombres de todos los músicos y compositores, comparar con producciones anteriores, montar las canciones en guitarra. Se realiza un despliegue de erudición y sensibilidad asombrosas. Claro que se bebe pero, a diferencia de las tierras frías en donde se bebe por necesidad (hay que calentarse de algún modo), allí se bebe por gusto, la idea no es embriagarse sino compartir.
El álbum era (lo recuerdo tanto) “Sin límites” con la voz de Iván Villazón y el acordeón de Franco Argüelles. Sonaba una y otra vez esa maravillosa composición de Alfonso “Poncho” Cote “Almas felices” en donde se nombra a sí mismo con pleno derecho. Cuando la escucho ahora, después de tanto tiempo, siento el sabor del whiskey en mi boca. Fue, con toda probabilidad, el primer vallenato que me conquistó por sí mismo. Quien tenga algo de memoria vallenata recordará la fiebre que causó “El detallista”, el gran clásico de Fabián Corrales, pero yo solo tenía oídos ese día para la dulce composición de Luis Egurrola “Cuando muera esta ilusión” y recordaba el perturbador y cadencioso contacto de Matilde. Las canciones me sonaban de antes, no logaba precisar de cuándo o dónde porque eran nuevas, pero es algo que después descubrí que puede pasar con cierta música, ciertos libros, ciertas mujeres.
Las mujeres tienen un deslumbrante talento para la inocencia, o al menos para fingirla. Una semana después, cuando vi a Matilde, ella hizo como si nada. Yo hice lo mismo (torpe) pero se sentía una insalvable diferencia. Hablábamos menos y nos mirábamos más, nuestras manos solían encontrarse como por casualidad, pero siempre existió una barrera. Por mi parte mi patológica y estúpida timidez, pero por parte de ella es todo un misterio. Rechazó sin mayores explicaciones ni traumas a todo el que trataba de enamorarla, razón por la cual ya poco la veía en las serenatas. Conmigo nunca se atrevió a ir más allá, claro que tampoco me atreví yo. Excepto la última noche que la vi. Me enteré que se iba a Barranquilla (a adornar sus calles como dice la canción) y esa noche fuimos a darle serenata. Yo ya tenía alguna destreza en la guitarra y había ensayado una canción para ella así que comencé a cantar
“Perdona morenita que llegue a estas horas
A interrumpir tu sueño si es que estás dormida
Pero es que en esta noche siento que mi vida
Deambula por la calle un poco resentida
A ver si con mirarla puedo consolarla”
Después de que sonaran un par de canciones ella salió a la puerta como era tradición y yo me acerqué como era tradición también; pero esta vez ella no se quedó en la puerta, siguió avanzando hacia mí y yo no me detuve a decir nada, seguí avanzando hacia ella y sin ninguna palabra que nos estorbara nos sumergimos en un beso que atraviesa los kilómetros y los años. Un beso dado sin medir distancias. Puedo decir sin dramatismos que no soy de ninguna parte, una vida nómada me ha hecho así y no me enorgullezco ni me arrepiento de ello, es simplemente un hecho. Pero confieso que cuando a veces quiero sentirme de alguna parte me agrada sentirme guajiro. A veces me asalta la nostalgia por la amistad tosca, ruda, corroncha, sincera, completa de esa gente; por una parranda vallenata, con todo y gallina robada. No volví a ver a Matilde, alguna vez alguien me contó que la vio por Venezuela; sin embargo cuando pienso en ella se me borra la tristeza, la imagino caminando hacia mí y sonrío. Comprendo entonces que es natural, pues cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana.
Publicado 19th September 2010 por Carlos Garcia...

La primera vez que vi a Matilde la miré a los ojos y le dije que ya no podía ocultar el amor que cada día crecía en mi corazón por ella, que cada vez que me miraba sentía que sus ojos profundos me atrapaban, que su sonrisa iluminaba cada uno de mis días. Llevaba poco más de un año viviendo en La Guajira y aun no me gustaba el vallenato.
Recuerdo mi llegada a La Guajira. Corría Enero del 93 (como dicen los novelistas) y mi hermana y yo nos bajamos frente al batallón Rondón en la madrugada oscura y cálida de la provincia. El viaje desde Bogotá fue como tantos viajes que ya habíamos vivido a lo largo y ancho de Colombia. Ya conocía La Guajira, o al menos parte de ella, en los viajes de vacaciones que, desde cualquier lugar, nos llevaba a visitar a mis abuelos en La Sorpresa, festivo nombre de la finca en la que aun viven; gracias sean dadas a dios por ello. La perspectiva, sin embargo, no era de pasar unos meses divirtiéndonos en la acequia y pescando a machetazos, sino vivir allí. Perspectiva que involucraba aspectos interesantes como la misma acequia, los arboles, los primos, el salir al ordeño en la mañana, la pista de aterrizaje y la promesa de mil aventuras; e involucraba aspectos inquietantes para nosotros, acérrimos citadinos, como la “corronchera” del guajiro, la inexistencia de acueducto y electricidad en la finca, los bichos raros y el vallenato.
Los que tienen mala memoria me vituperarán, y tal vez con razón, por los prejuicios con que llegaba, pero antes no se tenía ese concepto del Caribe que hay ahora. Ahora el costeño está de moda, aquí mismo en este frio y apartado paramo donde habito se ve a la juventud luciendo pintas antaño solo concebibles en Barranquilla o Cartagena. Ahora, después de que la famosa ola vallenata masacrara el folclor guajiro y lo dejara en términos inferiores al reggaetón, ahora es que cualquier pelagato dice ¡Ay hombe!, y orgullosamente cree estar escuchando vallenato. Antes no. Antes el cachaco promedio, esnob por definición, consideraba el vallenato como una aberración ruidosa de los corronchos costeños. Los jóvenes ochenteros y noventeros se dedicaban al rock y la música electrónica. En las fiestas solo era válida una salsa bailada insípidamente a punta de dar vueltas, y un merengue rodillero que ya señaló Andrés López. Presa de estos paradigmas culturales llegué a La Guajira.
Le debo el vallenato a la poesía, no porque la lirica de las letras me conmoviera al punto de hacerme abandonar mis prejuicios, sino porque a algún despistado se le ocurrió que yo debía ser un buen poeta y corrió la voz; por ello me comenzaron a llevar a las serenatas a cumplir el misterioso papel de “dedicador”. Ya vivía entonces en Fonseca, un año completo había pasado y aun no me gustaba el vallenato. Accedí a asistir a las serenatas a cumplir el misterioso papel de “dedicador” por cortesía y porque gastaban trago, sello rojo, sello negro y “olparcito” muchas veces, o “bucanas” que se convirtió en mi favorito. El misterioso papel de “dedicador” sigue siendo misterioso para mí. El enamorado, novio, exnovio, pendienton, o interesado en dar la serenata (nunca fue un marido) llevaba los músicos, normalmente un partida de guitarristas y un cantante, y el dedicador. Una vez los músicos cesaban su arte, la damisela se asomaba por la ventana y empezaba la labor del dedicador, la cual obviamente era hacer la dedicatoria. La primera vez que me pidieron que hiciera una dedicatoria tomé un papel escribí las líneas más cursis y rimbombantes que se me pasaran por la cabeza en el momento y se las entregué al interesado, este me miró extrañado y me dijo que él no era capaz de decirle esa vaina a la novia y que para eso me habían llevado a mí, así que me empujaron y me dejaron perplejo, confundido y aterrorizado frente a la novia en cuestión; armado solo con un papel arrugado y mal escrito para defenderme. Le pude al pánico y empecé a leer la dedicatoria que estaba escrita en primera persona por lo que parecía que yo era quien estaba enamorando a la pobre muchacha. Estaba asustado, le estaba diciendo a una niña asomada a una ventana que estaba enamorado de sus ojos, de su voz, que cada día la pensaba más, que estaba loco por ella. Aun que trataba de decirlo en el tono más neutro posible la niña me miraba con unos ojos de rumiante que cada vez me preocupaban más, ¡Y todo esto lo hacía delante del novio! Lo único en que podía pensar era en que en cualquier momento el novio no se iba a aguantar más y me iba a agarrar a golpes. Pero cuando por fin terminé la dedicatoria, el novio me hizo a un lado y se acercó a flirtear con su novia enamorada. El único reclamo que después me hizo fue que me había faltado ser más expresivo, pero que el poema fue maravilloso.
No, yo tampoco entiendo. ¿Por qué pedirle a otro tipo que le diga a mi novia palabras bonitas mientras la mira a los ojos? Las famosas credenciales y esquelas de amor siempre me han parecido absurdas, insultantes; cuando alguien regala una de ellas está expresando que: “no me nace decirte nada así que compré una tarjetita insulsa para que otro lo diga por mi”. Mi conmoción frente a la institución del Dedicador solo pude superarla gracias al peligroso caudal de alcohol que inundaba mi torrente sanguíneo en ese momento. Una vez superada la perplejidad, empieza el goce. Empecé entonces a recorrer la noche de Fonseca, a bordo de las serenatas, en las compañías más heterogéneas. En una de esas serenatas conocí a Matilde.
La primera vez que vi a Matilde la miré a los ojos y le dije que ya no podía ocultar el amor que cada día crecía en mi corazón por ella, que cada vez que me miraba sentía que sus ojos profundos me atrapaban, que su sonrisa iluminaba cada uno de mis días. Luego de terminar mi trabajo de dedicador, me hice a un lado para que Jorge, el enamorado, tratara de conquistarla. Matilde era de verdad hermosa, e inconquistable, no porque fuera inaccesible y lejana como en un cuento de Poe o un poema de Silva, en realidad era demasiado accesible, demasiado cercana. Tenía la curiosa capacidad de convertirte instantáneamente en su aliado y su cómplice, en su amigo. Cuando la cortejada rechazaba a su pretendiente, solía rechazarlo con todo y serenata, pero Matilde no rechazaba ninguna serenata, pero tampoco aceptaba a ningún pretendiente. Recuerdo tanto esa primera serenata, fuimos con Juancho, Manuel y Jaime en la guitarra (yo apenas estaba aprendiendo, es otra cosa que le debo a las serenatas), Joye (Jorge) era quien pretendía echarle el cuento a Matilde. Empezaron a cantar “Esa morena que me entusiasma cuando me mira”. Matilde salió no a la ventana, como todas las cortejadas, sino que abrió la puerta, me sentí más raro que de costumbre diciéndole todo eso a ella que me miraba sonriendo con los brazos cruzados, luego se echó a reír con naturalidad y se sentó con nosotros a tomar whisky y a contar chistes, en medio de tal ambiente de camaradería ¿Cómo hacer una declaración romántica? Sería como echarle el cuento a la hermana. Por fin Juancho me la presentó.
- Mucho gusto, Carlos
- Matilde
- Como la de Neruda- dije yo
- No –dijo Juancho- como la de Leandro Díaz
Y con esa misteriosa sincronía de los buenos músicos, entonaron al unísono “Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama, cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana, cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana” y volvieron a quedar en silencio.
- Creo que está mal- dije yo- debería ser “cuando Matilde camina, hasta la sabana sonríe”.
- ¿Por qué?- Preguntó Matilde.
- Porque al decir “hasta sonríe la sabana” se sugiere que la sabana hace de todo, hasta sonreír, mientras que el decir “hasta la sabana sonríe” se sugeriría que todo sonríe, hasta la sabana.
Matilde me miró con más compasión que impaciencia y dijo.
- No joda muchacho, tu de verdad no entiendes nada del vallenato.
Y así conocí a Matilde.
Al día siguiente me descubrí a mi mismo tarareando el estribillo “Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana”, se me había quedado pegado.
Empecé a ver a Matilde con frecuencia, a declararle un amor ajeno dos o tres veces por semana, a veces nos veíamos dos veces en la misma noche y en la dedicatoria teníamos que hacer un esfuerzo titánico para no reírnos a carcajadas. Poco a poco nos empezamos a adaptar a ese pequeño acto que se iba convirtiendo en un preludio de nuestras parrandas, de nuestras conversaciones en torno a la música ya la cultura. Ella pedía canciones para enseñarme la riqueza del vallenato, a la cual yo parecía inmune; aun que me gustaba su voz de contralto, que convertía las eses en jotas, y que matizaba cada sílaba decididamente. La única estrategia que empezó a tener efecto sobre mí fue completamente inesperada, una noche en que estábamos escuchando a Jaime cantar, de un momento a otro tomó mi mano y me dijo “Escucha esa parte”. Recuerdo aun la voz de Jaime entonando: “Guitarra suspira al viento, dile que aleje tantos fracasos” Entonces Matilde me soltó y se puso a acompañar con las palmas. Dejé de escuchar la canción, pero la frase me quedó sonando, debí reconocer que era bonita. Al día siguiente seguía pensando en la frase, me seguía pareciendo bonita, y la voz clara de Jaime acompañada por la guitarra de mi tocayo Carlos, le daban una dimensión diferente, cercana, dulce. Tomé mi guitarra e intenté infructuosamente entonarla, el andante vallenato era muy complicado para mí, dedicado a intentar más bien con el rock en español. Pero entonces, con la guitarra en la mano lo comprendí. No importaba que la frase fuera bonita, lo terrible es que era cierta. Cuando estaba triste y tomaba mi guitarra para entonar torpemente alguna canción de Los Enanitos Verdes, en realidad eso era lo que quería que hiciera: que le suspirara al viento y le dijera por mí que alejara tantos fracasos, yo no sabía cómo alejarlos.
Reconozco que lamentablemente no sé mucho de vallenato y quisiera saber más, poco conozco de autores, cantantes músicos, a veces ni siquiera canciones. Lo que más atesoro son pequeñas y maravillosas versos en su sensible melodía. Debo mi fragmentaria erudición vallenata a esa pedagogía táctil que Matilde empezó a ejercer conmigo. Me tomaba de la mano en un pasaje y decía “oye, oye” y durante ese momento yo de verdad oía. No sé si atribuir esta nemotecnia a que ella seleccionaba esos fragmentos perfectos, memorables; o atribuirlo a su contacto perturbador que me servía de umbral hacia su mundo. Yo a veces le hablaba de mis gustos musicales, de Gun’s and Roses (los gansos rosas para ella) y del apoteósico concierto en Bogotá, de los prisioneros, de Ace of Base, del Joe, de Beethoven. Ella me replicaba que de pronto seria una música bonita, pero que hablando de ella no se podía saber, que había que escucharla. Al despedirnos de ella siempre le cantábamos su canción, Matilde Lina, y siempre amanecía pensando en que cuando Matilde Camina, hasta sonríe la sabana.
Después de varias semanas con ese estribillo endemoniado de “Matilde Lina” dándome vueltas en la cabeza, decidí que valía la pena estudiar la canción ver si decía algo interesante. Le pedí en entonces a mi mamá (guajira de profunda estirpe) que me copiara la letra y me senté a analizarla. Encontré algo de mi interés, decía: “Este paseo es de Leandro Díaz pero parece de Emilianito; tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía, tiene una nota bien recogida que no parece echo mío, era que estaba en el rio pensando en Matilde Lina.” Consideré inteligente la reflexión autorreferencial que el autor hacía dentro del texto, demostraba un profundo conocimiento de su propio folklore y hacía un pequeño guiño de homenaje a otro compositor con lo que establecía un metalenguaje lirico que dejaba la puerta abierta a una reflexión cultural de identidades musicales. Feliz con mi inteligentísima observación esperé la próxima oportunidad que tuviera de ver a Matilde para decírselo, quería demostrarle que sí entendía el vallenato. La oportunidad no se hizo esperar, el siguiente fin de semana fue Ricardo, un compañero de colegio, quien quiso probar suerte en serenata a Matilde y, como era de esperarse, fui a cumplir mi papel de dedicador. Me pareció que ella sonreía un poco más. Cuando por fin terminamos nuestro acto y nos sentamos a parrandear le expuse mi elaborada observación.
- Ay, tú si hablas bonito- me dijo, y mi vanidad subió unos 5 pisos.
- Lástima que digas tantas bobadas- y mi vanidad se arrojó desde ese hipotético quinto piso.
- Bueno, explícame porque son bobadas.
- Tu eres como muy inteligente pa’ explicártelo.
- Eso que dices no tiene sentido.
- Sentido, niño, es precisamente lo que tiene.
- ¿Por qué?
- Oye, ¿tú que vas a hacer mañana?
- No sé, me imagino que venir a media noche a decirte que la luna se ha quedado en tu mirada y que tu voz arrulla mis nostalgias, o algo así.
Ella, que estaba tomándose una copa, botó todo el whisky por la nariz, derramándolo en la acera.
- Debería incluir esto en la dedicatoria de mañana “Tu, la de ojos negros, la que suele derramar whiskey por la nariz, tú escucha mi serenata”.
Ante lo cual ella se aferró fuertemente a mi brazo emitiendo un curioso sonido mezcla de toz, hipo y risa, mientras le brotaban lagrimas por los ojos. Ricardo nos miraba con ojos poco amistosos.
- Oye, tú si eres malo.
- Si, lo acepto.
- Okey, mañana hay una fiesta donde Nacho.
- No sé quien es Nacho.
- No joda, Nacho Brito, el novio de mi prima Diana Parody, de los Brito que viven al lado de la casa donde se murió el viejo Cote.
- Ah, claro.
- ¿Ya sabes donde es?
- No tengo las más remota idea, pero como lo dices con tanta naturalidad me da pena admitirlo.
- Uy niño, que cosa contigo.
- Bueno, espera, Nacho Brito. Sí, creo que sé donde vive.
- Bueno, entonces mañana nos vemos allá.
- Pero yo no los conozco.
- Pero ellos si te conocen a ti, además sí me conoces a mí. ¿Sí sabes bailar vallenato?
- Sí, pero.
- Pero nada.
- Bueno.
Al día siguiente esta conversación me inquietó por varias cosas. Primero por esa afirmación de que ya me conocían, ese fue el primer indicio que tuve del poco anonimato que se puede tener en un pueblo, no tienes que ser famoso, simplemente todos se conocen y hablan entre sí, por lo que yo estaba en desventaja. Segundo porque me di cuenta de que lo que Matilde decía se iba haciendo cada vez más cierto: La conocía. Para cada dedicatoria me tenía que poner a pensar en ella, en cómo era, en la forma en que se movía, en el color de su piel y sus ojos, en el brillo de su cabello, en lo que le gustaría que le dijera. Era un trabajo que hacía para cada dedicatoria, independientemente de la destinataria, pero me empecé a preguntar si sabía tanto de ella porque me tocaba o porque quería. Sin embargo, lo que más me preocupó en ese momento fue que descubriera mi timidez. Yo era patológicamente tímido. La única razón por la que podía hacer de dedicador era porque el que pasaba la pena era otro, y de todas formas necesitaba cierta dosis de sello negro, por lo menos, circulando por mis venas. Era tal mi patología que no había tenido aun mi primera novia, había tenido algunos “vacilones” pero eran amores fugaces que me permitía el abuso del licor, y aun así era necesario que fuera la fémina quien tomara la iniciativa, me daba pánico intentar seducir a una mujer. Es evidente entonces, que la afirmación de mi dominio del baile vallenato era cierta solo en parte, en una muy, muy pequeña parte, digamos que conocía la teoría. La perspectiva de tener que llegar ante un grupo de desconocidos, estando sobrio, y encima tener que demostrar mis habilidades bailarinas a Matilde (y muy cerquita de ella), me paralizaban. Me equivoco al decir que esta conversación me inquietó, creo que el pánico y el terror describen con una mayor exactitud mi estado de ánimo. Pero la noche llegó.
Existe un curioso estado de excitación que precede a la ebriedad, en donde nos sentimos seguros, lúcidos, invencibles. (El tipo se cree un James Bond) Este estado recibe diversos nombres en diversos lugares: estar entonado, prendido, en verano. En La Guajira a este estado se le conoce como estar en “Temple”, término que considero una magnífica ironía del argot guajiro que establece una inverosímil relación entre la templanza, virtud de virtudes, y la ebriedad.
Mi elaborado plan consistía en llegar en temple al baile. Un par de horas antes saque mi guitarra para relajarme (y estresar al resto de la humanidad), y escancié mis celosamente guardadas reservas de whisky. Un par de horas después no estaba nada relajado y me sentía horrorosamente consciente de mi mismo. Inmerso en este festivo estado de ánimo me dirigí al encuentro de Matilde. En la casa de Nacho descubrí que conocía a muchas personas y que, como había afirmado Matilde, mucha gente me conocía. Yo temía que me segregaran como el extraño que era o, peor aún, que me prodigaran esa cortesía excesiva y artificial que se les da a los recién llegados en otros lugares, pero el carácter guajiro es diferente, simplemente me aceptaron como otro amigo más, como otro guajiro. Eso me tranquilizó un poco. Al menos mitigó esa inexplicable paranoia que fundamentó parte de la árida timidez de mi adolescencia.
Matilde estaba inevitablemente hermosa. Su belleza sin artificios, sin ortopedias, la desbordaba casi que a regañadientes, porque parecía que ella quisiera negarse a ser hermosa, negación del todo inútil. Llegó como siempre sin maquillaje, ataviada con un vestido blanco tan sencillo que resultaba desafiante, y que parecía que le sobraba; tal vez por el contraste del blanco con el tono moreno de su piel, o por la forma en que este se ceñía a su contorno, pero el vestido dejaba la impresión de ser algo superfluo, innecesario, de que contravenía la espontánea desenvoltura de Matilde. Me saludó con una sonrisa
- Hasta que llegaste.
- Si, hasta que llegué.
- ¿Si vas a bailar conmigo?
- No sé, claro, si. Por eso vine. Creo.
- Aja, tu como que si no te me estas echándome el cuento andas asustado.
- Que chistosa.
- ¿No?
- Bueno, sí. Pero es que no conozco a nadie aquí.
- Si, como no. Mejor vamos a bailar.
La providencia quiso sonreírme con un merengue, o alguna incoherencia que se baila como merengue que es lo que se escucha desde que Wilfrido profanó el género con su baile del perrito. Recordé el entrenamiento practicado con primas y tías: 30 cm de distancia y mueva los pies. Matilde parecía debatirse entre estar preocupada o divertida. Al final de la pieza di las gracias y procedí a sentarme, me detuvo a tiempo la mirada atónita de Matilde que me sugirió que aquí no se bailaba solo una pieza. Sonó entonces, maravillosamente, una salsa del Joe. Hay algo en la salsa que me toca. Un llamado, una arenga, casi que un reclamo que despierta mis raíces negras. Ya no pienso en el algoritmo del baile, me olvido de mis pies, de mis manos, y siento ese placer atávico de reír y celebrar con todo el cuerpo. La salsa es toda una historia, pero ahora estamos con Matilde que sonreía al verme bailar y sonrió aun más cuando empezó sonar un vallenato.
“Y a donde iras, adonde iras, adonde iras,
ya te verán buscando un sol
para tus noches de dolor,
ya nos verán buscando amores
donde nacen los amores
cuando muera esta ilusión”.
Un poco tranquilo por la salsa empecé a intentar bailar.
- Así no se baila el vallenato- dijo Matilde- Vení pa’ca.
Me tomó la mano derecha y con ella rodeó su cintura, mi mano izquierda en su omoplatos y las sienes unidas; los cuerpos en un contacto muy, muy estrecho (tomé nerviosa nota), empecé a bailar como si tuviera Parkinson y artritis hasta que me dijo.
- Cierra los ojos.
Entonces, por fin, surtió efecto esa didáctica epidérmica que ella era capaz de ejercer sobre mi; entonces empecé a sentir el ritmo poderoso e intimo del vallenato. ¿Cómo hablar del baile del vallenato? Decir de la clarividencia de los cuerpos, de la cadencia, del sentido de comunión. No decir nada e invitar al lector a que lo baile como se debe bailar. El cachaco promedio, a ese baile pegadito y en una baldosa, probablemente lo considere morboso; pero, aun que es innegable el sentido erótico del mismo, se trata de una sensualidad franca, directa, sin trampas ni astucias.
Al día siguiente no vi a Matilde, unos amigos pasaron temprano por mí y me invitaron al Silencio, delicioso paraje del rio Ranchería; para participar en el curioso evento de “parrandearse un disco”. La cosa es más seria de lo que parece, se trata de realizar todo un estudio lirico y musical de un álbum vallenato de reciente ubicación. Esta experiencia solo la he revivido junto a algunos fanáticos del jazz, pero tristemente aderezada con una afectación infinita. En el vallenato a afectación sobra, se trata de algo familiar, cercano. Una parranda consiste en dedicarse horas y horas a escuchar cada canción, discutir las letras, la posible unidad de todo el álbum, criticar la ejecución de cada uno de los instrumentos, recordar los nombres de todos los músicos y compositores, comparar con producciones anteriores, montar las canciones en guitarra. Se realiza un despliegue de erudición y sensibilidad asombrosas. Claro que se bebe pero, a diferencia de las tierras frías en donde se bebe por necesidad (hay que calentarse de algún modo), allí se bebe por gusto, la idea no es embriagarse sino compartir.
El álbum era (lo recuerdo tanto) “Sin límites” con la voz de Iván Villazón y el acordeón de Franco Argüelles. Sonaba una y otra vez esa maravillosa composición de Alfonso “Poncho” Cote “Almas felices” en donde se nombra a sí mismo con pleno derecho. Cuando la escucho ahora, después de tanto tiempo, siento el sabor del whiskey en mi boca. Fue, con toda probabilidad, el primer vallenato que me conquistó por sí mismo. Quien tenga algo de memoria vallenata recordará la fiebre que causó “El detallista”, el gran clásico de Fabián Corrales, pero yo solo tenía oídos ese día para la dulce composición de Luis Egurrola “Cuando muera esta ilusión” y recordaba el perturbador y cadencioso contacto de Matilde. Las canciones me sonaban de antes, no logaba precisar de cuándo o dónde porque eran nuevas, pero es algo que después descubrí que puede pasar con cierta música, ciertos libros, ciertas mujeres.
Las mujeres tienen un deslumbrante talento para la inocencia, o al menos para fingirla. Una semana después, cuando vi a Matilde, ella hizo como si nada. Yo hice lo mismo (torpe) pero se sentía una insalvable diferencia. Hablábamos menos y nos mirábamos más, nuestras manos solían encontrarse como por casualidad, pero siempre existió una barrera. Por mi parte mi patológica y estúpida timidez, pero por parte de ella es todo un misterio. Rechazó sin mayores explicaciones ni traumas a todo el que trataba de enamorarla, razón por la cual ya poco la veía en las serenatas. Conmigo nunca se atrevió a ir más allá, claro que tampoco me atreví yo. Excepto la última noche que la vi. Me enteré que se iba a Barranquilla (a adornar sus calles como dice la canción) y esa noche fuimos a darle serenata. Yo ya tenía alguna destreza en la guitarra y había ensayado una canción para ella así que comencé a cantar
“Perdona morenita que llegue a estas horas
A interrumpir tu sueño si es que estás dormida
Pero es que en esta noche siento que mi vida
Deambula por la calle un poco resentida
A ver si con mirarla puedo consolarla”
Después de que sonaran un par de canciones ella salió a la puerta como era tradición y yo me acerqué como era tradición también; pero esta vez ella no se quedó en la puerta, siguió avanzando hacia mí y yo no me detuve a decir nada, seguí avanzando hacia ella y sin ninguna palabra que nos estorbara nos sumergimos en un beso que atraviesa los kilómetros y los años. Un beso dado sin medir distancias. Puedo decir sin dramatismos que no soy de ninguna parte, una vida nómada me ha hecho así y no me enorgullezco ni me arrepiento de ello, es simplemente un hecho. Pero confieso que cuando a veces quiero sentirme de alguna parte me agrada sentirme guajiro. A veces me asalta la nostalgia por la amistad tosca, ruda, corroncha, sincera, completa de esa gente; por una parranda vallenata, con todo y gallina robada. No volví a ver a Matilde, alguna vez alguien me contó que la vio por Venezuela; sin embargo cuando pienso en ella se me borra la tristeza, la imagino caminando hacia mí y sonrío. Comprendo entonces que es natural, pues cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana.
Publicado 19th September 2010 por Carlos Garcia...

Página 1 de 2. • 1, 2 
 Temas similares
Temas similares» PLATOS TIPICOS DE LA COSTA CARIBE
» EL CARIBE DIVERSO: COSTEÑO O CARIBEÑO? CULTURA-FOLCLOR
» ACTUALIDAD VIDEO E HISTORIA
» EL CARIBE DIVERSO: COSTEÑO O CARIBEÑO? CULTURA-FOLCLOR
» ACTUALIDAD VIDEO E HISTORIA
Página 1 de 2.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.


